El Mejor Periodismo Chileno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Primer Año. Modelo Para Armar Barómetro De Política Y Equidad
Barómetro de política y equidad El primer año. Modelo para armar Abril 2011 Barómetro de Política y Equidad. El primer año. Modelo para armar Fundación Equitas Fundación Friedrich Ebert Asturias 166 Hernando de Aguirre 1320 Las Condes- Santiago, Chile Providencia-Santiago, Chile Teléfono (+56-2) 2630400 Telefono (+ 56-2) 3414040 www.fundacionequitas.org www.fes.cl Diseño Gráfico y Diagramación Luis Iturra Muñoz Barómetro de política y equidad El primer año. Modelo para armar Índice Presentación p. 6 1 Política El primer año: ¿Aire fresco y luz del sol? Augusto Varas p. 12 2 Economía La política económica en el gobierno de Piñera Hernán Frigolett p. 46 3 Política Social La política social al finalizar el primer año del gobierno de Piñera: ¿Path dependent? Eugenio Rivera Urrutia p. 64 4 Educación Políticas de educación superior y equidad en el bicentenario: Superior balance del primer año de gobierno de Piñera Luis Eduardo González y Oscar Espinoza p. 86 5 Empleo y Muchos titulares, pocas novedades y malas noticias Protección Social Patricia Silva p. 104 6 Ciudad y El primer año de las políticas urbanas de Sebastián Piñera: Reconstrucción el monólogo auto-elogioso Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez p. 118 7 Género Nuevos imaginarios para viejas ideas: la agenda de género en la administración Piñera Pamela Díaz-Romero p. 138 8 Pueblos Condenas a Mapuche. El inicio de una nueva etapa de resquemores Originarios Domingo Namuncura p. 158 9 Política Cultural El desafío de la derecha: Colonizar un territorio de la izquierda Marcia Scantlebury p. 176 10 Medios de Políticas de Comunicación: bienes públicos, leyes privadas Comunicación Elisabet Gerber p. -

“El Negocio De Los Músicos Chilenos En La Era Digital”
“El negocio de los músicos chilenos en la era digital” Tesis de Pregrado de la Escuela de Periodismo Alumno: Natalia Yañez Guerrero Profesor Guía: Patricio Martínez Santiago de Chile. Octubre 2010 Agradecimientos Agradezco a la vida por darme la posibilidad, la fuerza y las armas para terminar esta investigación que me llevó al fin de este camino de años de estudio por conseguir mi profesión. Gracias a mis padres por la enseñanza, la comprensión, el apoyo y, por sobre todo, el esfuerzo económico, que sin el no hubiera logrado concluir mi lucha por ser periodista. Además doy mis agradecimientos al profesor guía de esta tesis por entregarme los conocimientos y las herramientas para hacer de una mejor manera mi trabajo. También dedico estas líneas a mi novio por el amor, sus palabras diarias de aliento, su compañerismo y apoyo hasta el fin de este proceso. A mi hermana por hacerme comprender que todo se puede superar y que esto es una victoria más en la vida. Para todos los que creyeron en mí. 2 ÍNDICE Agradecimientos................................................................................ 2 Introducción……………………………………………………………. 4 Presentación del tema…………………………….………………….. 4 Aporte del tema……………………………………………………….. 6 Preguntas centrales…………………………………………………… 6 Hipótesis……………………………………………………………….. 7 Fundamentación……………………………………………………… 7 Objetivos………………………………………………………………. 8 Metodología…………………………………………………………… 9 El negocio de los músicos chilenos en la era digital………………. 11 Internet: una evolución en la humanidad……………………………. 13 Internet, un uso hacia el negocio musical…………………………… 16 Industria musical: tradicional v/s digital……………………………… 21 Casas discográficas tradicionales…………………………………… 21 Evolución digital de la industria musical…………………………….. 28 Descargas gratuitas: ¿un daño o una ayuda?.................................. 34 Disco físico: sólo un romanticismo…………………………………… 40 Descargas legales, un aporte en el negocio de los músicos……… 43 Situación actual en Chile……………………………………………. -

Memoria 2017
2017 1 1 CHILEACTORES Índice.......................................................................................................................3 Introducción de Esperanza Silva.................................................................4 Nuestra Gestión por Rodrigo Águila.........................................................6 Consejo Directivo..............................................................................................10 Equipo de trabajo.............................................................................................12 Misión / Visión....................................................................................................13 Nuestras cifras...................................................................................................14 Hitos 2017............................................................................................................15 Premios Caleuche, “Gente que se Transforma” 2018............................20 Informe de Recaudación y Distribución a Socios............................26 ÍNDICE Estados Financieros.......................................................................................39 Informe Comisión Revisora de Cuentas...............................................57 2 FUNDACIÓN GESTIONARTE Directorio..............................................................................................................59 Nuestros Proyectos........................................................................................60 Chileactores en Prensa.................................................................................65 -

Memoria 2013
MEMORIA ANUAL 2012-2013 Por ti y para ti Me comprometo 2012 • 2013 anual memoria 1 1 2012 • 2013 anual memoria ÍNDICE I. Presentación 3 Palabras de la Presidenta 6 Palabras del Director General 12 II. Reseña Histórica de ChileActores 20 III. Organización y gestión 20 MISIÓN Consejo Directivo 22 Equipo de Gestión 23 “Somos una entidad de gestión colectiva IV. Chileactores 26 que vela por el respeto de los derechos de propiedad La defensa de nuestros derechos 26 intelectual y el bienestar de los artistas Los artistas de Chile se levantan 28 Primer y segundo reparto de derechos 34 intérpretes o ejecutantes audiovisuales”. Tecnología al servicio de los artistas 34 V. Consolidando los avances: 38 Socios, recaudación, beneficios y convenios Evolución de Socios 38 Beneficios para nuestros asociados 38 VISIÓN VI. Presencia de ChileActores a nivel internacional 38 El tratado de Beijing 46 “Fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia del colectivo, siendo un referente VII. Un futuro de grandes proyectos 50 Fundación GestiónArte 51 como organización social”. Casa propia para nuestra Corporación 52 La voz de ChileActores en la nueva Ley de Televisión Digital 52 Línea de Tiempo 56 VIII. Cuadros informativos 60 IX. Estados Financieros 68 2 33 2012 • 2013 anual yo participo memoria KATARZYNA KOWALECZKO “Es deber de todos los socios de ChileActores participar activamente. Nuestro trabajo está protegido por una ley, por lo que hay que velar para que la ley se cumpla. Me tomo muy en serio ser Consejera de esta Corporación, porque es un espacio solidario donde se piensa por uno y por los compañeros. -

Teleseries Y Series
CHILEACTORES 1 2 CHILEACTORES 3 CORPORACIÓN CHILEACTORES FUNDACIÓN GESTIONARTE Portada 1 Portada 68 Palabras de la Presidenta 6 ¿Quiénes somos? 70 Informe gestión Director General 8 Nuestras actividades 72 Consejeros de Chileactores 12 Área asistencial 78 La casa y el equipo de trabajo 14 Área de gestión de proyectos en desarrollo 80 Misión y visión 16 Capacitación 81 Nuestras cifras 18 Nuestros números 84 Los hitos del año 20 Estados financieros 86 Reparto 2015 26 Premio a la Excelencia 28 Premios Caleuche: Gente que se Transforma 32 Informe de recaudación y distribución a socios 36 Informe evolución socios 38 Estados financieros 50 CHILEACTORES 6 POR EL AMOR QUE NOS TENEMOS ESPERANZA SILVA | PRESIDENTA DE CHILE ACTORES Queridas Socias y Socios: Los invito a celebrar. Hace 21 años que empezamos a trabajar como entidad de gestión colectiva. Entramos de lleno al cuarto septenio de vida, a ese momento fundamental en la vida de cualquier organismo en el que se alcanza la mayoría de edad. Llegar al espacio adulto representa acercarse al nacimiento del verdadero Yo y experimentar cabalmente la transformación necesaria para facilitar el encuentro con uno mismo. A partir de este momento, se manifiesta el ser verdadero construido sobre cimientos firmes. Así vivimos y despedimos el año 2015, festejando más que nunca los múltiples logros que alcanzamos durante este tiempo de crecimiento. Chileactores es ya un cuerpo desarrollado, fuerte y sano que se nutre del esfuerzo, la perseverancia y sobre todo del cariño incondicional de todos aquellos que nos reunimos en torno a nuestra corporación y que hemos hecho de ella un espacio de resguardo de los derechos de todos los artistas audiovisuales. -

Informe De Programación Cultural Diciembre 2009
INFORME SOBRE PROGRAMACIÓN CULTURAL EN TELEVISIÓN ABIERTA Diciembre de 2009 PRESENTACIÓN El 1º de octubre de 2009 entró en vigencia la nueva normativa sobre programación cultural, aprobada por el H. Consejo en el mes de julio de 2009 y publicadas en el Diario Oficial el martes 1º de septiembre de 2009. Como es sabido, el artículo 12, letra l), de la Ley Nº 18.838 señala que corresponde al CNTV verificar que los canales de radiodifusión televisiva de libre recepción transmitan al menos una hora de programación cultural a la semana, en horario de alta audiencia. Desde el punto de vista de la verificación del cumplimiento de dicha obligación por parte de las concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción, las principales novedades de la nueva normativa son las siguientes: (1º) Contenido: Son considerados culturales los programas de alta calidad que se refieren a las artes y las ciencias, así como aquellos destinados a promover y difundir el patrimonio universal, y en particular nuestro patrimonio e identidad nacional. (2º) Horario de alta audiencia: tales programas deben ser transmitidos íntegramente entre las 18:00 y las 00:30 horas, de lunes a viernes, y entre las 16:00 y las 00:30 horas, los días sábado y domingo. (3º) Duración: los programas deberán tener una duración mínima de 30 minutos, a menos que se trate de microprogramas, cuya duración podrá ser entre uno y cinco minutos. (4º) Repetición: los programas ya informados podrán repetirse hasta tres veces en un plazo de tres años, debiendo existir un intervalo de no menos de seis meses entre una y otra exhibición, salvo en el caso de los microprogramas. -
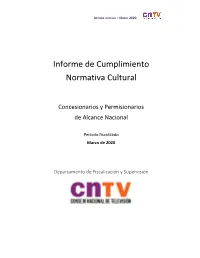
Informe Completo
INFORME CULTURAL – MARZO 2020 Informe de Cumplimiento Normativa Cultural Concesionarios y Permisionarios de Alcance Nacional Período fiscalizado Marzo de 2020 Departamento de Fiscalización y Supervisión INFORME CULTURAL – MARZO 2020 RESULTADOS GENERALES PERÍODO DE FISCALIZACIÓN - MARZO Desde el lunes 02 al domingo 29 de marzo de 2020 SEMANA N° 1: Lunes 02 al domingo 08 de marzo de 2020 SEMANA N° 2: Lunes 09 al domingo 15 de marzo de 2020 SEMANA N° 3: Lunes 16 al domingo 22 de marzo de 2020 SEMANA N° 4: Lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2020 Envío oportuno de los antecedentes y cumplimiento semanal: Tipo de Informan dentro del Cumplen con minutos Cumplimiento de Entidad Fiscalizada Operador plazo semanales requisito horario Cumplen: La Red, TVN, Cumplen: La Red, TV+, Telecanal, La Red, TV+, TVN, Todos a excepción de Mega y Canal 13 TVN, CHV y Canal 13 Concesionarios 1 2 3 6 Mega, Chilevisión, Canal 13 Mega y CHV Incumplen: Telecanal Incumplen: Telecanal y 4 5 7 TV+ y CHV Mega Claro, DirecTV, Entel, GTD, Todos a excepción de Todos a excepción de Permisionarios 8 Todos 9 Telefónica-Movistar, TuVes, VTR Telefónica-Movistar Telefónica Total programas informados: Cantidad de Programas Canales con Programas nuevos Entidad Fiscalizada programas nuevos programas Motivo del rechazo rechazados informados informados rechazados 10 Telecanal (1) Telecanal (repetición) TV+ 11 TV+ (2) TVN (contenido) TVN Concesionarios 43 9 0 12 13 (4) CHV (1) (contenido-horario) CHV 14 Canal 13 (1) (contenido ) Canal 13 (horario) 16 GTD (1) 15 GTD (contenido) Telefónica Permisionarios 142 28 1 Telefónica 17 (horario) (1) 1 El concesionario informó su programación el 7 de abril de 2020, cuando el plazo para hacerlo finalizaba el 3 de dicho mes. -

«Ojo Con EL DOCUMENTAL EN CHILE»
GUÍA METODOLÓGICA «OJO CON EL DOCUMENTAL EN CHILE» • PERSONAJES: Anónimos y nuestros • EDUCACIÓN: En boca de todos • DICTADURA: ¡Para que nunca más! • CIUDAD: ¿Un espacio ciudadano? • CREADORES: Benditos sean • ESCÁNDALOS: ¡Qué vergüenza! • En el mapa de CHILE... villorrios • CATÁSTROFES y TRAGEDIAS: Indeseadas • POLÍTICA y PODER: ¿Socios? • INCLUSIÓN: Justa y necesaria • PATRICIO GUZMÁN: El documentalista • DEPORTE: Transformador de mundo 1 El DOCUMENTAL en la sala de clases, AHORA “El cine chileno que producimos acá nos está reencontrando con nuestros modos de hablar, de sentir, de pensar. Por ello es tan importante hacer cine que logre construir identificación con personajes que vengan de tus mismos territorios. Entonces, nos estamos encontrando con nosotros mismos y ello es esencial ”. Carlos Flores, director de las versiones 2014 y 2015 de FIDOCS. Magdalena Piñera Echenique Directora Fundación Futuro Esta Guía Metodológica fue elaborada por la profesora de historia Magdalena Piñera Echenique y el diseñador Alberto Contreras del equipo de educación de Fundación Futuro. En la realización de esta guía se contó con la asesoría de Alicia Vega, académica e investigadora de cine y Mónica Villarroel, directora de la Cineteca Nacional. Fundación Futuro, Av. Apoquindo 3000, piso 19, Las Condes. Teléfono: 224 227 322 – www.fundacionfuturo.cl Santiago, 1era edición, abril de 2016. 2º edición, abril de 2018. Impresión: Andros Impresores Ltda. 2 Más que seguro que entre los indicadores de la OCDE para determinar el grado de desarrollo XV de un país en el siglo XXI estén las actividades REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA del mundo de la artes, y dentro de este, N • FESTIVAL DE CINE RURAL. -

Memoria Dibam 2006-2007
Indice Una Institución Cultural al servicio de nuestro país 5 Quiénes Somos 6 Hitos Culturales 12 Contribuir al derecho ciudadano a la lectura 18 Renovados Museos para el Bicentenario 32 Colecciones Digitales: Patrimonio en línea 52 Dibam Niños 66 Mejores espacios y nuevas colecciones 70 Iniciativas Bicentenario 78 Publicaciones 86 Exposiciones y extensión cultural: una ventana al patrimonio 94 Difusión y reflexión sobre el patrimonio 110 Conservación del patrimonio 118 Departamento de derechos intelectuales 122 Excelencia institucional 124 Cooperación internacional 130 Dibam en cifras 138 Una red humana al servicio del patrimonio 152 Una Institución Cultural al servicio de nuestro país Gracias a usted por tener nuestra Memoria Con esfuerzo y, a veces, con cierta precariedad Institucional en sus manos y estar disponible administrativa, hemos logrado grandes avances en para conocer más profundamente el trabajo nuestra gestión institucional, lo cual se ha mani- que hemos realizado los años 2006 y 2007. festado en el cumplimiento íntegro de los compro- misos en los diversos Programas de Mejoramiento Sólo hemos hecho lo que debíamos hacer. En de Gestión (pmg), la acreditación y certificación de coherencia con nuestra Misión, hemos colaborado procesos de la dibam según Norma 9001-2000, y el activamente en la valoración social de nuestro alto nivel de satisfacción de nuestros usuarios. Todo patrimonio cultural y natural, en fomentar su ello ha tenido un público reconocimiento del Estado conocimiento y puesta en valor; y hemos trabajado a través del Premio a la Excelencia Institucional, para posibilitar el acceso social y territorialmente que hemos obtenido por dos años consecutivos. equitativo a los bienes patrimoniales que se en- cuentran en nuestros museos, archivos y bibliote- Todo esto es posible por el compromiso de cientos de cas. -

Listado De Miembros De La Élite Considerados En La Investigación
Listado de miembros de la élite considerados en la investigación MINISTROS VIVOS DE ALLENDE Nombre Cargo Periodo Profesión Datos Partido 1. Mauricio Ministro de Minería 1972- - PIR Yungk 1972 2. Pascual Ministro de Obras Públicas 1970- - PC Barraza y Transportes 1972 3. Pedro Ministro de Agricultura 1973- - PS Hidalgo 1973 4. Jorge Godoy Ministro de Trabajo y 1973- ¿Sindicalista? Se hizo cargo de la presidencia de la PC Godoy Previsión Social 1973 Central Única de Trabajadores, a fines de 1972. 5. Roberto Ministro de Tierras y 1973- Abogado RECTOR en COLEGIO TERRA NOVA API Cuéllar Colonización 1973 6. Aníbal Ministro de Vivienda y 1973- Abogado PR Palma Urbanismo Secretario 1973 General de Gobierno 1973- Ministro de Educación 1973 Pública 1972- 1972 7. Jorge Tapia Ministro de Educación 1972- Abogado PR Valdés Pública 1973 Ministro de Justicia 1972- 1972 8. Lisandro Ministro de Justicia 1970- Abogado Ex diputado 1949- 1953 API Ponce 1972 9. Jorge Arrate Ministro de Minería 1972- abogado Ministro de Frei y Aylwin, embajador con PS 1972 R. Lagos. Ex candidato presidencial 10. Orlando Ministro de Minería 1970- abogado PR Cantuarias Ministro de Vivienda y 1972 Urbanismo 1972- 1972 11. Jacques Ministro de Agricultura 1970- Agrónomo MAPU Chonchol 1972 12. Humberto Ministro de Obras Públicas 1973- Empresario Es Presidente de la Red de Programas de PR Martones y Transportes 1973 Empresario Adultos Mayores de Chile. Ministro de Tierras y Colonización 13. Pedro Felipe Ministro de Minería 1973- ingeniero En 2014 fue designado por la presidenta IC Ramírez Ministro de Vivienda y 1973 Michelle Bachelet como embajador de Urbanismo 1973- Chile en Venezuela. -

Subiabre-Malucha-Tesis.Pdf (2.679Mb)
EL “CLUB DE SALSA-CHILE”: MÚSICA Y BAILE EN SANTIAGO DE CHILE EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA DICTADURA MILITAR (1986-1989) TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ARTES, MENCIÓN MUSICOLOGÍA MALUCHA SUBIABRE VERGARA PROFESOR GUÍA: RODRIGO TORRES ALVARADO SANTIAGO, CHILE 2015 A Pablo y a mi familia A todos los que compartieron conmigo sus recuerdos y experiencias ... y pa’ to’ los rumberos 2 AGRADECIMIENTOS La investigación que presento en las páginas que siguen no habría sido posible sin la ayuda, la colaboración y el apoyo de muchas personas. En primer lugar agradezco a Rodrigo Torres por sus consejos, su guía y su enorme paciencia con este trabajo de nunca acabar y a Pablo, por su paciencia, comprensión y entusiasmo, por los fines de semana de trabajo y por las noches en vela, leyendo y aconsejándome. Pero sobre todo por el amor, el cariño y por ser el que más disfrutó y creyó en este proyecto. Agradezco también a mis padres por su apoyo y confianza, en especial a Francisco, por su disposición 24/7, su estímulo constante y eterna calma y a Malucha, por aguantar el desorden de libros, papeles y el mal humor. También a mis hermanas, les agradezco la opinión y consejo justo. Sobre todo a Paula, por su voz tajante en momentos de dificultad y a Rebeca, por las eternas transcripciones veraniegas y los tiempos robados a su propia tesis. Y por supuesto a todos los demás tíos, tías, abuela y primos por su apoyo incondicional. Agradezco a todos mis amigos y amigas que se preocuparon por mí durante el tiempo que duró el proceso, en especial a Francisca, Amalia, Eduardo, Rocío, Susana y Catalina. -

Acta De La Sesion Ordinaria Del Consejo Nacional De Television Del Dia 30 De Noviembre De 2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Se inició la sesión a las 13:04 Hrs., con la asistencia del Presidente, Óscar Reyes; de las Consejeras María de los Ángeles Covarrubias, María Elena Hermosilla y Marigen Hornkohl; de los Consejeros, Andrés Egaña, Roberto Guerrero y Gastón Gómez; y del Secretario General, Guillermo Laurent. Justificaron oportuna y suficientemente su inasistencia los Consejeros Mabel Iturrieta, Esperanza Silva, Genaro Arriagada y Hernán Viguera. 1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL CONSEJO, CELEBRADAS EL DÍA LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. Los Consejeros asistentes a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2015, aprobaron el acta respectiva; asimismo, los Consejeros asistentes a la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2015, dieron su aprobación al acta respectiva. 2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. El Presidente informó al Consejo que: i. El martes 24 de noviembre de 2015, asistió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley que establece Normas para el Acceso de la Población con Discapacidad Auditiva a la Información proporcionada por la Onemi, el que en la actualidad se encuentra en su Segundo Trámite Constitucional. ii. El proyecto de ley que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión, actualmente en Tercer Trámite Constitucional, fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, en su sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015. iii. El miércoles 25 de noviembre de 2015, tuvo lugar una reunión, en la sede institucional del CNTV, convocada por el Presidente del Consejo Nacional de Televisión, para establecer un cronograma de trabajo y agilizar los avances en materia de televisión digital.