131. Versiones Del Bogotazo.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.History of the Colombian Left-Wings Between 1958 and 2010
Revista Tempo e Argumento E-ISSN: 2175-1803 [email protected] Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil Archila, Mauricio; Cote, Jorge History of the Colombian left-wings between 1958 and 2010 Revista Tempo e Argumento, vol. 7, núm. 16, septiembre-diciembre, 2015, pp. 376-400 Universidade do Estado de Santa Catarina Florianópolis, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338144734018 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative e ‐ ISSN 2175 ‐ 1803 History of the Colombian left‐wings between 1958 and 20101 Abstract This article looks at the history of left‐wings in Colombia, Mauricio Archila framed within what was happening in the country, Latin Ph.D. and Professor in the Graduate program at America, and the world between 1958 and 2010. After the Universidad Nacional, in Bogotá, and specifying what we mean by “left‐wings” and outlining their associate researcher of the CINEP. background in the first half of the 20th century, there is a Colombia. panorama of five great moments of the period under study to [email protected] reach the recent situation. The chronology favors the internal aspects of the history of Colombian left‐wings, allowing us to appreciate their achievements and limitations framed into Jorge Cote such a particular context as the Colombian one. MA student in History at the Universidad Nacional, in Bogotá. Keywords: Colombia; Left‐wings; Guerrillas; Social Colombia. -
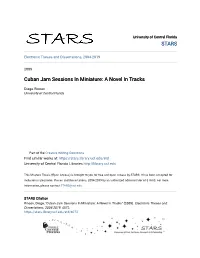
Cuban Jam Sessions in Miniature: a Novel in Tracks
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2009 Cuban Jam Sessions In Miniature: A Novel In Tracks Diego Rincon University of Central Florida Part of the Creative Writing Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Rincon, Diego, "Cuban Jam Sessions In Miniature: A Novel In Tracks" (2009). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 4072. https://stars.library.ucf.edu/etd/4072 CUBAN JAM SESSIONS IN MINIATURE: A NOVEL IN TRACKS by DIEGO A. RINCON B.A. Florida International University, 2005 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts in Creative Writing in the Department of English in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Spring Term 2009 © 2009 Diego A. Rincón ii ABSTRACT This is the collection of a novel, Cuban Jam Sessions in Miniature: A Novel in Tracks, and an embedded short story, “Shred Me Like the Cheese You Use to Make Buñuelos.” The novel tells the story of Palomino Mondragón, a Colombian mercenary who has arrived in New York after losing his leg to a mortar in Korea. Reclusive, obsessive and passionate, Palomino has reinvented himself as a mambo musician and has fallen in love with Etiwanda, a dancer at the nightclub in which he plays—but he cannot bring himself to declare his love to her. -

JORGE ELIECER GAITAN.Pdf
JORGE ELIECER GAITÁN: TRAYECTORIA E IDEOLOGIA DE UN CAUDILLO LIBERAL EDGAR EDUARDO FRANCO TORRES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DE SALERNO ITALIA Bogotá, Colombia. 2012 1 JORGE ELIECER GAITÁN: TRAYECTORIA E IDEOLOGIA DE UN CAUDILLO LIBERAL EDGAR EDUARDO FRANCO TORRES Trabajo de grado para obtener el título de Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de Salerno de Italia. Asesoría Dr. Miguel A. Infante D. Coordinador Académico Maestría UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DE SALERNO ITALIA Bogotá, Colombia. 2012 2 DEDICATORIA A mi padre del partido liberal y a mi madre del partido conservador que vivieron la década de los años 40. 3 AGRADECIMIENTOS Agradezco a la Universidad Católica de Colombia, por haberme brindado darme la oportunidad de cursar un programa a académico de tan alto prestigio y calidad como lo es el de la maestría en ciencia política en convenio con la Universidad de Salerno de Italia. De igual forma Agradezco a los directivos del Programa Doctores Antonio Scoccozza y. Miguel Infante, por su paciencia, confianza y ánimo en la elaboración del trabajo de grado, así como todo el entusiasmo impreso en el diseño y desarrollo del programa. A mis seres queridos y amigos que me dieron el impulso constante para lograr salir adelante con este trabajo. A todas y cada una de las personas que me colaboraron activamente para la realización de este documento. 4 RESUMEN Jorge Eliecer Gaitán creador del movimiento Gaitanista, el cual fue dirigido por Gloria Gaitán (su hija), cuya sede se encontraba ubicada en el barrio las Cruces de Bogotá, hoy hace parte de un importante fragmento de la historia colombiana. -

Capitulo Barranquilla
1 «Barranquilla me permitió ser escritor. Tenía la población inmigrante más elevada de Colombia – árabes, chinos, etcétera – era como Córdoba en la Edad Media. Una ciudad abierta, llena de personas inteligentes a las que les importaba un carajo ser inteligentes (…)‖ 1 Gabriel García Márquez 1 (Martin, 2009 p. 161) 2 INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA TRAS LAS HUELLAS DE MACONDO CAPITULO BARRANQUILLA INFORME FINAL Autor: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SAUMET Periodista - Escritora Curadora de Arte *Gabitera Bogotá, Colombia 2014 3 INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA TRAS LAS HUELLAS DE MACONDO CAPITULO BARRANQUILLA INFORME FINAL Autor: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SAUMET Periodista - Escritora Curadora de Arte *Gabitera Interventor: JOSÉ MANUEL PACHECO Gerente de Competitividad y Apoyo las Regiones (e) INVESTIGACIÓN FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EL VICEMINISTERIO DE TURISMO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia 2014 4 Dedicatoria: Dedico las presentes líneas a Gabriel José de la Concordia García Márquez por haberle dado un único regalo a Colombia: La inmortalidad. 5 Agradecimientos: Agradezco al Fondo de Promoción Turística y al Vice – ministerio de Turismo de la República de Colombia por la confianza en este proyecto y los recursos para su ejecución; a Jaime Abello Banfi por su respaldo, lucidez y complicidad invaluable, a José Manuel Pacheco por su magnífica labor; a Jaime, David y Shani García-Márquez por todo el tiempo y el afecto compartido; a Elena Ponce por su dedicación y entrega. 6 Tabla de Contenidos: DEDICATORIA: 4 TABLA DE CONTENIDOS: 6 RESUMEN: 12 Introducción: 19 RECHACÉ UNA INVITACIÓN Y A CAMBIO ME REGALÓ UN LIBRO: 25 LA PRIMERA VEZ QUE LO VÍ SE NOS OLVIDÓ INVITARLO: 26 ¡QUE ESCRIBA LA QUE DICE QUE YO NO SÉ ESCRIBIR! 28 EL AMIGO QUE MÁS ME QUIERE… 30 EL ÚLTIMO ENCUENTRO: UN RETRATO HISTÓRICO. -

Assessing the US Role in the Colombian Peace Process
An Uncertain Peace: Assessing the U.S. Role in the Colombian Peace Process Global Policy Practicum — Colombia | Fall 2018 Authors Alexandra Curnin Mark Daniels Ashley DuPuis Michael Everett Alexa Green William Johnson Io Jones Maxwell Kanefield Bill Kosmidis Erica Ng Christina Reagan Emily Schneider Gaby Sommer Professor Charles Junius Wheelan Teaching Assistant Lucy Tantum 2 Table of Contents Important Abbreviations 3 Introduction 5 History of Colombia 7 Colombia’s Geography 11 2016 Peace Agreement 14 Colombia’s Political Landscape 21 U.S. Interests in Colombia and Structure of Recommendations 30 Recommendations | Summary Table 34 Principal Areas for Peacebuilding Rural Development | Land Reform 38 Rural Development | Infrastructure Development 45 Rural Development | Security 53 Rural Development | Political and Civic Participation 57 Rural Development | PDETs 64 Combating the Drug Trade 69 Disarmament and Socioeconomic Reintegration of the FARC 89 Political Reintegration of the FARC 95 Justice and Human Rights 102 Conclusion 115 Works Cited 116 3 Important Abbreviations ADAM: Areas de DeBartolo Alternative Municipal AFP: Alliance For Progress ARN: Agencies para la Reincorporación y la Normalización AUC: Las Autodefensas Unidas de Colombia CSDI: Colombia Strategic Development Initiative DEA: Drug Enforcement Administration ELN: Ejército de Liberación Nacional EPA: Environmental Protection Agency ETCR: Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo GDP: Gross -

1 El Bogotazo, Construcción De La Memoria En Tres
1 EL BOGOTAZO, CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN TRES MOMENTOS NATALIA CASTAÑO QUIROS Trabajo de grado para optar por el título de Profesional en Estudios Literarios Asesor María Clemencia Sánchez, PhD UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES ESTUDIOS LITERARIOS MEDELLÍN 2016 Castaño Quiros2 Contenido Introducción ....................................................................................................................................... 4 Capitulo I. .......................................................................................................................................... 9 Proximidad como momento de construcción del texto historiográfico: una mirada desde la ausencia de memoria narrativa en el Magazín dominical de El Espectador ................................ 9 1.1. Los suplementos literarios .............................................................................................. 10 1.2. Tres hipótesis de la ausencia de la memoria en torno al tiempo ................................. 12 1.2.1. El tiempo .................................................................................................................. 13 1.2.2. La información ........................................................................................................ 14 1.2.3 La censura ....................................................................................................................... 22 Capítulo II ....................................................................................................................................... -

Juan Roa Sierra: Persistencia De Un Fantasma O La Evanescencia Del Mito Juan Roa Sierra: the Persistence of a Ghost Or the Evanescence of the Myth
· n.° 22 · 2008 · issn 0120-3045 · páginas 169-201 juan roa sierra: PersistenCia de un fantasma o la evanesCenCia del mito Juan Roa Sierra: the persistence of a Ghost or the evanescence of the myth laura astrid ramírez elizalde * Universidad Nacional de Colombia · Bogotá * [email protected] Artículo de investigación recibido: 15 de mayo del 2008 · aprobado: 29 de junio del 2008 Universidad Nacional de Colombia · Bogotá [ 169 ] laura astrid ramírez elizalde · Juan Roa Sierra: persistencia de un fantasma… resumen A partir de los acontecimientos desatados en el país el 9 de Abril de 1948, y centrando el análisis en la imagen de Juan Roa Sierra, presunto asesino del líder político Jorge Eliécer Gaitán, este artículo reflexiona sobre la construcción historiográfica y los preceptos temporales en que esta se fundamenta. Este hombre es el ejemplo que se utilizará a fin de analizar la forma en que la historia asume de maneras divergentes la construcción de personajes de una misma época, un mismo territorio y un mismo contexto social. Mientras el interés por los autores intelectuales del magnicidio ha sido un tema recurrente y casi obsesivo en la historiografía nacional, la referencia de la autoría material ha quedado relegada al expediente. Palabras clave: Juan Roa Sierra, Jorge Eliécer Gaitán, 9 de Abril de 1948, historiografía, temporalidad, mito, historia colombiana, magnicidio, crimen. abstract This paper approaches the historiographic construction of the image of Juan Roa Sierra, alleged assassin of the Liberal political leader Jorge Eliécer Gaitán, based on the events unleashed in Colombia on April 9, 1948, and focusing its analysis the temporal precepts on which it is grounded. -

Alejandra Bellatin VICE-DIRECTORS
3 Staff DIRECTOR: Alejandra Bellatin VICE-DIRECTORS: Naz Arin Alkumru CRISIS ANALYSTS: Maryam Rahimi Pranav Dayanand MODERATOR: Arthur Nelson 4 A Letter From Your Director... Dear delegates, I am delighted to welcome to UTMUN 2016! My name is Alejandra Bellatin and I will be your director for the Council of Ministers of Colombia 1985. Our team also consists of the vice-director Naz Arin Alkumru, the moderator Arthur Nelson and the crisis analysts Maryam Rahimi and Pranav Dayanand; we are all very excited to meet you for a weekend of debate this February. I am a second year student majoring in Economics and International Relations, and potentially minoring in Latin American Studies. My main interests are economic development, international humanitarianism, and conflict resolution. Apart from UTMUN, I am also part of the G20 Research Group and the Canadian Centre for the Responsibility to Protect. In my spare time, I like to paint and my favorite book is One hundred years of solitude. I am originally from Peru and moved to Canada for university. Growing up, I always heard about the scars that cocaine trafficking and paramilitary groups similar to FARC had left in Peruvian society. I began doing MUN in the 8th grade and continued debating for the rest of my high school years. I have participated and hosted a wide array of committees, but the mixture of formality and dynamism in Specialized Agencies makes it by far my favorite. Last year, I also took part in UTMUN as a Vice-Director for another committee. MUN is a great way to learn about foreign affairs and improve public speaking skills. -

Redalyc.Gaitanismo Y Nueve De Abril
Papel Político ISSN: 0122-4409 [email protected] Pontificia Universidad Javeriana Colombia Sánchez-Ángel, Ricardo Gaitanismo y nueve de abril Papel Político, vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 13-49 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716563002 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Gaitanismo y nueve de abril * Gaitanismo and April nine Ricardo Sánchez-Ángel∗∗ Recibido: 28/03/08 Aprobado evaluador interno: 08/04/08 Aprobado evaluador externo: 04/04/08 Resumen Abstract Esta investigación sobre el gaitanismo y el 9 This research on Gaitanismo and the events of de abril constituye una revisita actualizada y April 9 is an updated critical review based on crítica, con base en la abundante documentación the wealth of historiographic documentation historiográfica existente, de la conformación about the emergence of the Gaitanista social de la movilización social gaitanista, el papel de mobilization, the role of its leader, Jorge Elié- su líder Jorge Eliécer Gaitán, el significado de su cer Gaitán, the meaning of his murder, and asesinato y la caracterización del complejo pro- the characterization of the complex process of ceso de insurrección y levantamiento popular insurrection and popular -

El Subversivo: Una Aproximacion Interseccional a Las Identidades
El subversivo: una aproximación interseccional a las identidades representadas en ‘Novelas de la Violencia’ escritas por mujeres A dissertation submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures of the College of Arts and Sciences by Juan Camilo Galeano Sánchez M.A. Universidad Eafit December 2011 Committee Chair: Patricia Valladares-Ruiz, Ph.D. Abstract “The Male Outlaw: An Intersectional Approach to Identities in ‘Novelas de La Violencia’ Written by Women” establishes a dialogue between matters of gender, class, race, and national identity in the novels: Jacinta y la Violencia (1967) by Soraya Juncal, Cola de Zorro (1970) by Fanny Buitrago, Triquitraques del Trópico (1972) by Flor Romero, and Estaba la Pájara Pinta Sentada en el Verde Limón (1975), by Albalucía Ángel. All these novels deal with a particularly acute period in Colombia’s war, La Violencia (1946-1958), during which the radicalization of bipartisanship, the politicization of the police force, and the repression of any ideology close to Socialism, originated resistance groups as well as a massive manslaughter whose numbers are yet to be determined. My hypothesis is that, even though these authors do not represent the male outlaw as a hero, they construct the character as a counter-hegemonic individual that is able not only to put into question every monolithic identity constructed under the shadow of patriarchy, but also to build new identities that challenge the previous ones. To demonstrate it, I have divided my dissertation in five chapters. -

Historia De Colombia Estuviera a Cargo Exclusivamente De Profesores Colombianos
TERCERA PARTE DESDE c. 1875 HASTA EL PRESENTE Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 11 NI LIBERTAD NI ORDEN EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX SC adoptaroD, finalmente, los símbo- los duraderos de la nación colombiana: el himno, el escudo de armas y la Consti tución de 1886, que fue abolida en 1991 después de una profusión de reformas’. El escudo nacional data de 1834 y está flanqueado por el pabellón tricolor de la época de las guerras de Independencia. El cuerpio del escudo cuelga de una corona de laurel que lleva en su pico el cóndor de los Andes {Vultiir gryphus Linneo). Entre sus patas ondulan las palabras "Libertad y Orden" sobre una cinta dorada. Dividido horizontalmente en tres secciones, el cuerpo ofrece, de arriba abajo, una granada de oro y dos cornucopias doradas; una lanza coronada por un gorro frigio rojo y el Istmo de Panamá entre los dos océanos. Como ya se ha visto, el país ha sido más pobre y más aislado de lo que sugieren los símbolos dorados y los mares azules; la pobreza ha restringido la libertad, simbolizada por la lanza y el gorro frigio; la construcción del canal de Panamá y la pérdida del istmo en 1903 dieron cuenta de una acusada debilidad estatal que también hubo de obstaculizar el ejercicio y la ampliación de los dere chos políticos. Enseguida veremos que durante este periodo no se consiguieron ni la libertad, fervorosamente defendida por los liberales federalistas y radicales, ni el orden, propuesto por los conservadores unitarios y católicos; ni mucho me nos la sumatoria de libertad y orden que soñó la Constitución de 1886. -

Space Wars in Bogotá: the Recovery of Public Space and Its Impact on Street Vendors
Space Wars in Bogotá: The Recovery of Public Space and its Impact on Street Vendors By Michael G. Donovan BA in Economics University of Notre Dame Notre Dame, Indiana U.S.A. Submitted to the Department of Urban Studies and Planning in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in City Planning at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY February 2002 © 2002 Michael G. Donovan. All rights reserved. Signature of Author _____________________________________________________________ Michael G. Donovan Department of Urban Studies and Planning January 4, 2002 Certified by ___________________________________________________________________ Diane E. Davis Department of Urban Studies and Planning Thesis Supervisor Accepted by __________________________________________________________________ Professor Dennis Frenchman Chair, MCP Committee Department of Urban Studies and Planning Space Wars in Bogotá: The Recovery of Public Space and its Impact on Street Vendors By Michael G. Donovan Submitted to the Department of Urban Studies and Planning on January 4, 2002 in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in City Planning ABSTRACT This paper addresses the factors underlying the shift of public space management in Bogotá’s historic center from one of neglect by presidentially appointed mayors to an aggressive public space recuperation campaign led by Bogotá’s elected mayors from 1988 to the present. Faced with the high barriers to public space recovery—the potential loss of needed political support from vendors, the excessively high cost of recuperation projects, and the power of vendor unions to obstruct their removal—this thesis holds that three factors enabled the elected Bogotá mayors to recuperate public space. These are: (1) the democratization of the Bogotá Mayor’s Office, (2) political and fiscal decentralization, and (3) the political-economic marginalization of traditionally obstructive Bogotá vendor unions.