El Caso De Juana Manuela Gorriti [De Belzu]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
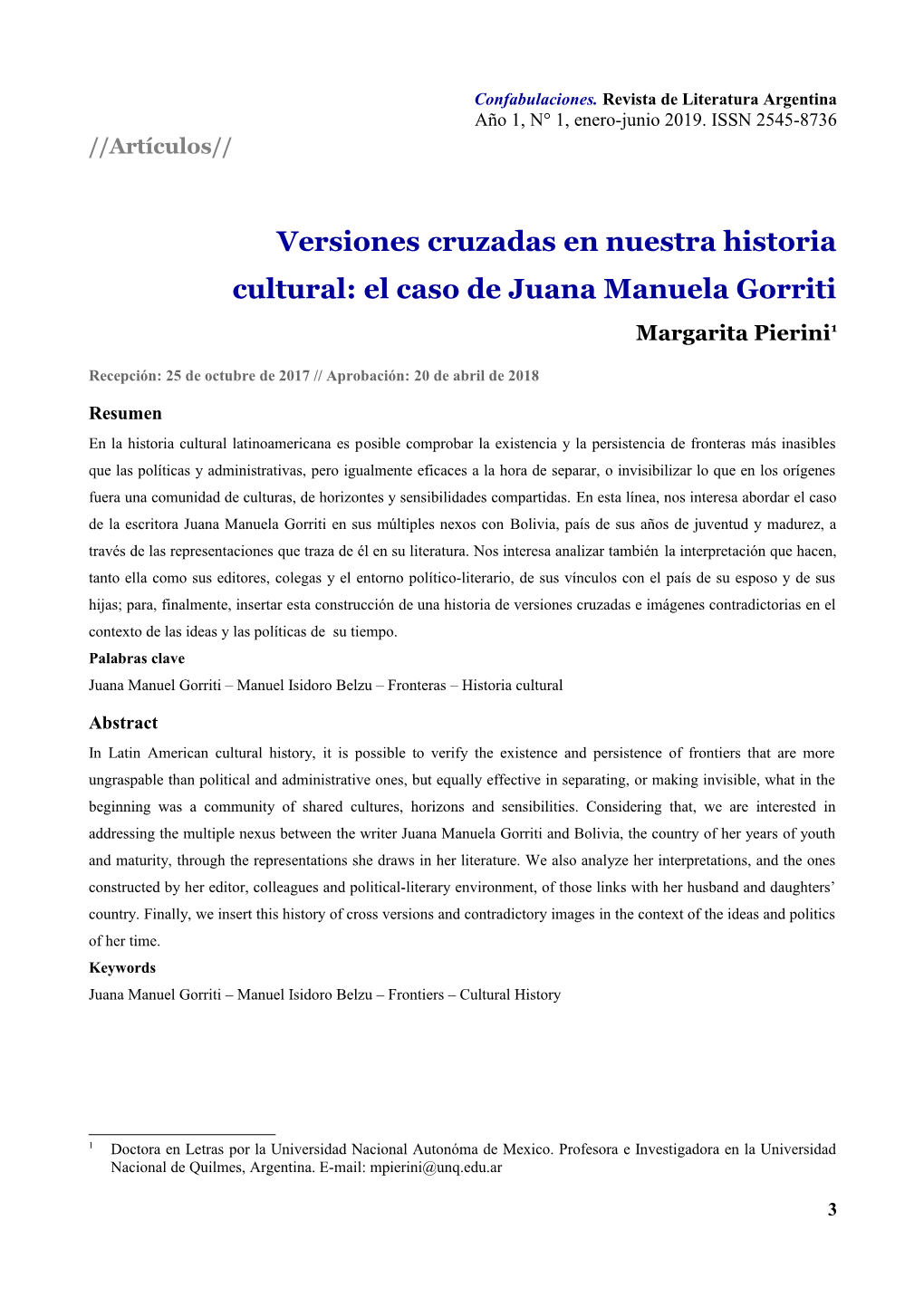
Load more
Recommended publications
-

Conscript Nation: Negotiating Authority and Belonging in the Bolivian Barracks, 1900-1950 by Elizabeth Shesko Department of Hist
Conscript Nation: Negotiating Authority and Belonging in the Bolivian Barracks, 1900-1950 by Elizabeth Shesko Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ John D. French, Supervisor ___________________________ Jocelyn H. Olcott ___________________________ Peter Sigal ___________________________ Orin Starn ___________________________ Dirk Bönker Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2012 ABSTRACT Conscript Nation: Negotiating Authority and Belonging in the Bolivian Barracks, 1900-1950 by Elizabeth Shesko Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ John D. French, Supervisor ___________________________ Jocelyn H. Olcott ___________________________ Peter Sigal ___________________________ Orin Starn ___________________________ Dirk Bönker An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2012 Copyright by Elizabeth Shesko 2012 Abstract This dissertation examines the trajectory of military conscription in Bolivia from Liberals’ imposition of this obligation after coming to power in 1899 to the eve of revolution in 1952. Conscription is an ideal fulcrum for understanding the changing balance between state and society because it was central to their relationship during this period. The lens of military service thus alters our understandings of methods of rule, practices of authority, and ideas about citizenship in and belonging to the Bolivian nation. In eliminating the possibility of purchasing replacements and exemptions for tribute-paying Indians, Liberals brought into the barracks both literate men who were formal citizens and the non-citizens who made up the vast majority of the population. -

El “Belcismo” Como Forma De Participación Política De Las Masas Plebeyas En Bolivia T'inkazos
T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales ISSN: 1990-7451 [email protected] Programa de Investigación Estratégica en Bolivia Bolivia Schelchkov, Andrey A. El “belcismo” como forma de participación política de las masas plebeyas en Bolivia T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, núm. 31, 2012 Programa de Investigación Estratégica en Bolivia La Paz, Bolivia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426141574006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto El “belcismo” como forma de participación política de las masas plebeyas en Bolivia “Belcismo” as a form of political participation for the plebeian masses in Bolivia Andrey A. Schelchkov1 T’inkazos, número 31, 2012, pp. 101-119, ISSN 1990-7451 Fecha de recepción: abril de 2012 Fecha de aprobación: mayo de 2012 Versión final: junio de 2012 El gobierno de Manuel Isidoro Belzu representa una etapa especial en la historia de Bolivia del siglo XIX. Se caracteriza por conjugar las ideas igualitarias, el conservadurismo religioso y las prácticas de acción plebeya directa en la política, ampliando las bases sociales de la formación de la nación política boliviana. Durante este período las capas medias y bajas de la ciudad entran en acción, reclamando por la participación popular, siendo Belzu su caudillo y artífice. Palabras clave: gobierno – Manuel Isidoro Belzu / participación política / clases sociales / estructura social / poder político / élite criolla / caudillismo The Manuel Isidoro Belzu government represents a special phase in Bolivia‟s 19th-century history. -

Diciembre 2010 Primera Edición 1º Enero De 2011 FUNDAPPAC Dirección: Av
Diciembre 2010 Primera edición 1º Enero de 2011 FUNDAPPAC Dirección: Av. Ecuador Nº 2523 entre Belisario Salinas y Pedro Salazar Edificio Dallas, Piso 2 Telfs.: (591)(2) 2421655 - 2418674 Fax: (591)(2) 2418648 Email: [email protected] Web: www.fundappac.org La Paz - Bolivia ISBN: 978-99905-2-510-0 Depósito Legal: xxxxxxxxxxxxxxxx Mi agradecimiento imperecedero a los dilectos amigos Luis Ossio Sanjinés y Armando de La Parra Soria, Presidente y Director de FUNDAPPAC. Para mi esposa Alcira Leigue Paz, cuya inmensa virtud el cielo adorna en sus desvelos y su generosidad con nuestros hijos y tres nietas bellas: un poema viviente que Dios nos dio. BLANCO PRESENTACIÓN La adhesión de FUNDAPPAC a la conmemoración de los doscientos años transcurridos desde los críticos 1809 y 1810, en los que se proclamó la autodeterminación y la libertad del Alto Perú, hoy Bolivia, está inscrita en el ejercicio de las libertades ciudadanas, el acceso a conocer la verdad, fomentar el perfeccionamiento de la democracia, el Estado de Derecho, la inclusión y el respeto a la dignidad humana. Todo lo dicho tiene una historia, un suceder que construye, o también destruye, el desarrollo humano. Como lo óptimo es construir el desarrollo humano, es bueno conocer, reflexivamente y desde distintos puntos de vista, aquella historia o suceder en sus múltiples expresiones, proyecciones y contenidos. Así, la historia -o suceder humano de determinados períodos- es investigada y expuesta por historiadores, que nos dan sus propias versiones, mediante la palabra escrita o -antes- trasmitida oralmente. Corresponde al sujeto de la historia, que es la persona humana y su colectividad, enterarse de sí mismo, hallándose por el fruto de las investigaciones históricas, sociológicas y económicas, plasmadas en instrumentos de comunicación, a los que se debe acceder con un espíritu crítico- constructivo. -

420.Pdf (1.048Mb)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA MENCIÓN: GERENCIA EN LA GESTIÓN POLÍTICA PROYECTO DE GRADO LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POSTULANTE: FLORENCIO TOLIN TORDOYA TUTOR: Lic. JULIO BALLIVIAN RIOS La Paz - Bolivia 2011 1 AGRADECIMIENTOS Al Lic. Julio Ballivian, por su oportuno y veraz apoyo que permitieron culminar exitosamente la presente investigación. A la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por ser Alma Mater. De mi formación profesional. A todos los que de alguna manera colaboraron para la culminación del presente proyecto. ii DEDICATORIA A mi madre Juana, y mi padre Ricardo (+) quienes con su ejemplo y tenacidad inculcaron en mi el logro de mis objetivos A mi Esposa, Maruja; Williams, Alejandro, Stefany mis hijos a los que quité tiempo para la culminación del presente trabajo. iii Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi iv ÍNDICE GENERAL Pg. Agradecimientos .......................................................................................................... ii Pensamientos .............................................................................................................. iii Pensamiento ............................................................................................................... iv INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 CAPÍTULO I LA VICEPRESIDENCIA DE LA -

Mariano Melgarejo Y Su Tiempo”, En Relaciones Históricas De Bolivia
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 42, primer semestre 2015, pp. 60-91 “A resistir la conquista”1. Ciudadanos armados en la disputa partidaria por la revolución en Bolivia, 1839- 18422 Marta Irurozqui3 Artículo recibido: 12 de abril de 2013 Aprobación final: 19 de diciembre de 2014 Aunque la fundación de la República de Bolivia con una demarcación geográfica correspondiente a la Real Audiencia de Charcas data de 18254, su afirmación territorial con una estructura estatal centralizada5 se sitúa historiográficamente el 18 de noviembre de 1841. Esa fecha corresponde a la batalla de Ingavi, que supuso la derrota del ejército invasor peruano del general Agustín Gamarra, y alude a una segunda y definitiva independencia o triunfo del proyecto soberanista boliviano en la medida en que a partir de ese momento quedaron desestimadas otras soluciones nacionales6. Durante ese periodo de 1825-1842 se sucedieron once presidencias, tres de ellas interinas, dos de 1 Frase atribuida a José Ballivián. 2 Artículo inscrito en el Proyecto I+D HAR2010-17580. Una primera aproximación al tema en Marta Irurozqui, “De Yungay a Ingavi. El derecho a la revolución y la ciudadanía armada en Bolivia, 1839- 1842”. Revista de Investigaciones Bolivianas/Bolivian Research Review, 10/1, La Paz, 2013, pp. 17-46. 3 GEA-IH-CSIC 4 Decreto de Antonio José de Sucre de 9 de febrero de 1825 y Acta de Independencia del 6 de agosto de 1825 firmada por los diputados de la Asamblea Constituyente de 1825 (Ciro Félix Trigo, Las constituciones de Bolivia. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958, pp. -

Belzu, Más Allá De La Caricatura
INESTABILIDAD Y CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN Belzu, más allá de la caricatura Por Frédéric Richard Artículo publicado en la revista Tinkazos, numero 5, enero 2000, p. 19-32. Cuando se piensa en Belzu, vienen a la mente las imágenes dejadas por la historiografía tradicional. Pensamos en un caudillo inculto, que lanza monedas por la calle, en pionera actitud clientelar, e impulsa desde el Palacio una política proteccionista. Se trata de medias verdades. Este acercamiento a los hechos nos dibuja sus perfiles ignorados. MEDIADOS DEL SIGLO XIX1 Entre 1847 y 1849, Bolivia conoció un período de crisis e inestabilidad política de extrema gravedad. A nuestro parecer, en ese tiempo hubo una ruptura fundamental en el desenlace de las prácticas y representaciones políticas de la Bolivia del siglo XIX. Las terribles convulsiones que caracterizaron este país a mediados del siglo pasado pusieron en evidencia el fracaso del proyecto modernizador de los diferentes regímenes instaurados desde 1825. Los gobiernos de Sucre (1825-1828), Santa Cruz (1829-1839) y Ballivián (1841-1847) trataron de crear una sociedad y un Estado modernos que rompieran con las estructuras coloniales del antiguo régimen. Se trataba de destruir la organización corporativa y estamental para reemplazarla por un Estado-Nación compuesto por individuos libres e iguales. Como François-Xavier Guerra2 lo hace notar, los cambios generados por la modernidad son generalmente los siguientes: Los cuerpos y los estamentos deben ser reemplazados por los individuos El principio de igualdad debe substituirse al de jerarquía no igualitaria El principio de soberanía popular debe reemplazar al que se legitima en la tradición y la religión Una nueva sociabilidad democrática substituye los lazos jerárquicos y no igualitarios del antiguo régimen A través de la centralización administrativa y política, el Estado y sus representantes, es decir, los prefectos3, en este caso, eran los agentes esenciales de esta política modernizadora y uniformizadora. -
Wnwm.Wt Wklm
RuffL WNwm.Wt WKlM \ i • < a z x en UJ > cc c/5 < - 32d CONGRESS,) SENATE. (EXECUTIVE, 2d Session.non. S \ No. 36. EXPLORATION VALLEY OF THE AMAZON MADE UNDER DIRECTION OF THE NAVY DEPARTMENT, WM. LEWIS HERNDON AND LABDNEB GIBBON, LIEUTENANTS TOUTED STATES NAVY. PART II. BY LT. LARDNEE GIBBON. WASHINGTON: A. O. P. NICHOLSON, PUBLIC PRINTER. 1854. MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, TRANSMITTING THE SECOND PART OF LIEUTENANT HEEINDON'S REPORT OF THE EXPLORA TION OF THE VALLEY OF THE AMAZON. MARCH 3,1853.—Ordered that 10,000 additional copies be printed for the use of the Senate. To the Senate and House of Reptesentatives : I herewith transmit a communication from the Secretary of the Navy, accompanied by the second part of Lieut. Herndon's Report of the Exploration of the Valley of the Amazon and its tributaries, made by him, in connexion with Lieut. Lardner Gibbon, under instructions from the Navy Department. FRANKLIN .PIERCE. WASHINGTON, February 10, 1854. NAVY DEPARTMENT, February 10, 1854. To the PRESIDENT. SIR : In compliance with the notice heretofore given and communi cated to Congress at its last session, I have the honor herewith to trans mit the second, part of the Report of the " Exploration of the Valley of the Amazon, made under the direction of the Navy Department, by William Lewis Herndon and Lardner Gibbon, lieutenants of the United States navy." The first part of the exploration referred to was transmitted to Con gress by the Executive on the 9th of February, 1853, and has been printed. .(See " Senate Executive No. -

T-3219.Pdf (3.686Mb)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA HISTORIA Tesis de grado Mujeres, madres, esposas y profesoras. Rol de las mujeres según las políticas educativas del periodo liberal en Bolivia (1899-1920) Lupe Jimena Mamani Mamani Tutora: Esther Aillón Soria La Paz – Bolivia 2014 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ÁNDRES FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE HISTORIA Tesis de grado: “Mujeres, madres, esposas y profesoras. Rol de las mujeres según las políticas educativas del periodo liberal en Bolivia (1899-1920)” Presentado por Univ.: Lupe Jimena Mamani Mamani Para obtener el grado académico de licenciatura en Historia Nota Numeral:……………………………………………………………………………….. Nota literal:…………………………………………………………………………………… Ha sido:……………………………………………………………………………………….. Directora de la Carrera de Historia Lic. Ana María Suaznabar de Paravicini:……………………………………………………………………………………. Tutor: Dra. Esther Aillón Soria.…………………………………………………………….. Tribunal: Dra. Ximena Medinaceli. ………………………………………………………… Tribunal: Dra. María Luisa Soux. ………………………………………………………… 2 Agradecimiento Los resultados de esta tesis, no hubieran sido posible gracias a muchas personas que me rodean y fueron parte de esta aventura. En primer lugar dar gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado la vida para lograr mis sueños. A los pilares fundamentales de mi vida: a mi mamá Tomasa y mi papá Pascual que me enseñaron a nunca rendirle en esta vida y a luchar por lo que uno quiere; a mis hermanos Richard, Betty, Mónica y Samuel (cuñado); sobrinos Damarie, Jhamil y Alejandro que me ayudaron de una otro forma para realizar esta tesis y especialmente a mi hermana Norah, por todo el apoyo incondicional que me dio a lo largo de esta tesis y de mi carrera, a todos ellos gracias por siempre estar a mi lado, brindándome todo su amor y quienes han sido una pieza clave. -

Aniversario Ministerio Defensa
ÍNDICE Presentación Ministro de Defensa 3 Orígenes del Ministerio de Guerra 5 El Ministerio de Guerra a fines del siglo XIX y la Guerra del Acre 7 Primer Ministro de Guerra de Bolivia 8 La Sede del Ministerio de Guerra o Defensa 9 Creación del Ministerio de Defensa Nacional 10 Relación Cronológica de Ministros de Guerra desde 1825 a 1933 11 Relación Cronológica de Ministros de Defensa Nacional desde 1933 al 2012 12 Perfil Profesional del Ministro de Defensa Rubén Aldo Saavedra Soto 13 Atribuciones de la Cartera de Defensa 14 Modernización de las Fuerzas Armadas 15 Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral 16 Viceministerio de Defensa Civil 16 Nuevo equipamiento de trabajo para funcionarios públicos 17 Feria de Compras Recurrentes del Ministerio de Defensa 18 Desarrollo en las fronteras 19 Programa para vivir bien en los cuarteles 20 Nueva modalidad en el Servicio Militar Obligatorio 22 Reestructuración del Servicio Premilitar 23 Proyectos de Ley 24 Atención de emergencias 25 Organigrama del Ministerio de Defensa 26 Presentación 3 Al conmemorarse el 186 aniversario de creación del Ministerio de Defensa, es oportuno destacar el aporte que desarrolla esta Cartera de Estado en la formulación e implementación de políticas de Seguridad y Defensa con el objetivo de gestionar y administrar los recursos económicos de las Fuerzas Armadas que desarrollan sus actividades orientadas hacia la base de una Bolivia digna, soberana, con capacidad y seguridad de defender su territorio, su población y sus recursos naturales. A través de la presente publicación, pretendemos recuperar la memoria histórica del Ministerio de Defensa, ya que en su interior encontrarán información valiosa e inédita sobre su origen, que se remonta al gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, quien propició la creación del entonces Ministerio de Guerra. -

El Gobierno Popular De Belzu
Guillermo Lora Historia del Movimiento Obrero Boliviano CAPÍTULO III EL GOBIERNO POPULAR DE BELZU 1 LAS MASAS SE INCORPORAN A LA POLÍTICA ue necesaria la presencia del zahorí Alberto Gutiérrez (21) en el campo de la crítica histórica, para Fdejar sentado que el advenimiento de Manuel Isidoro Belzu al poder importó nada menos que la iniciación de una nueva era en la vida nacional. “Sin embargo -dice-, este acto de guerra (la batalla de Yamparaez, el 6 de diciembre de 1848) puso término a una era histórica para abrir otra nueva en la existencia nacional”. Esa actitud constituye una verdadera contribución al conocimiento de las luchas sociales en Bolivia, porque para muchos ciegos y entre ellos debe incluirse a Alcibiades Guzmán (22), se trataba de un otro cuartelazo más: “siendo así y como hemos visto que no es más que una repetición de otros actos semejantes”, cuyo resultado fue quitar a un presidente para poner a otro en su lugar, utilizando como método las defecciones militares, los tumultos de pueblos, “con su aditamento de actas, encuentros parciales o decisivos... “ Esta nueva era de la política boliviana está marcada por la autoritaria y violenta irrupción de las masas (formadas por artesanos y campesinos) en el escenario político, de manera que imprime algunas de sus características al gobierno popular. La actitud plebeya tuvo, como consecuencia inmediata, la virtud de concentrar en un solo polo a los elementos aristocratizantes. Con el advenimiento de Belzu a la Presidencia -dice Gutiérrez-, y con el concurso que éste solicitó a las masas populares para convertirlas en factor político, que consolidara los elementos militares que tenía a su servicio, hubo de producirse la reorganización de un partido opuesto. -

Tavera 04-Bolivia-Nuevo-Mac-Timesnr.Indd
Documentos Tavera 4 Imprime Stock Cero, S. A. Emilio Muñoz, 15 - 28037 Madrid Depósito Legal: M-43431-1996 ÍNDICE • INTRODUCCIÓN 7 • BIBLIOGRAFÍA 17 • ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES Y PERSONAS CITADAS 83 • ÍNDICE GEOGRÁFICO 89 • ÍNDICE CRONOLÓGICO 91 • ÍNDICE TEMÁTICO 95 INTRODUCCIÓN* 1.- Características de la recopilación Se ha procurado reunir en esta bibliografía la copiosa e importante folletería, libros y demás impresos de carácter político que se publicaron en Bolivia entre 1825 y 1930. El creciente interés social y académico por lo político ha conducido a una revaloración de la historiografía de esa naturaleza. Sin embargo, no todos los problemas han recibido la misma atención ya que el interés de los estudiosos se ha centrado en los procesos relacionados con las formas de organización de la vida política, en concreto, en los orígenes de la democracia y en las transiciones a la misma desde regímenes autoritarios. Sin negar la importancia y necesidad de esos tra- bajos, consideramos que lo político posee un contenido más amplio y dinámico que está relacionado con una progresiva transformación de las esferas privada y pública en procesos de socialización complejos y difíciles de etiquetar. Por ello, esta recopilación bibliográfica aspira a proporcionar a los investigadores interesados en el estudio de la época del caudillismo militar y de la primera generación de partidos políticos en Bolivia una fuente primaria, amplia y dúctil que permita recrear y repensar fenómenos históricos. Los más de mil registros biblio gráficos que aquí se proporcionan son títulos básicos, y aunque quizás no agoten la enorme producción política que en los primeros cien años de vida republicana tuvieron tanto las imprentas bolivianas como las extranjeras, sí representan un conjunto de referencias serio, completo, contrastado e insoslayable. -

Historia-De-Bolivia-Cs.Pol.Pdf
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA CURSO PREFACULTATIVO GESTIÓN 2011 HISTORIA DE BOLIVIA Texto compilado y elaborado por: Lic. Diego Murillo Bernardis Dr. Emerson Calderón Guzmán DIRECTOR CURSO PREFACULTATIVO DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA La Paz – Bolivia 2011 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA – PREFACULTATIVO 2011 PRESENTACIÓN La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) tiene el agrado de presentar los textos oficiales de enseñanza-aprendizaje para la Prueba de Admisión del Curso Prefacultativo de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Gestión 2011. La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA fue creada el año 1983 y durante estos 28 años de actividad académica y formación profesional, se ha convertido en el centro de generación de conocimiento y reflexión política del país, cumpliendo a la vez con la sagrada misión de acreditar profesionales politólogos con un alto espíritu de servicio a la comunidad. La gestión académica de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública se cimienta en el CO-GOBIERNO, entendido como un sistema de equilibrio democrático que consiste en la conformación de órganos de decisión y gobierno entre docentes y estudiantes, y en la LIBERTAD DE CATEDRA, que tiene su fundamento en la libertad de pensamiento de docentes y estudiantes en un proceso constante de debate de posiciones y posturas ideológicas en un marco de democracia y respeto. Estudiar en la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública es una oportunidad para que los postulantes que pretenden formar parte de la comunidad universitaria y posteriormente del foro intelectual de la ciencia política, comprendan los procesos políticos que acontecen en el país y puedan así aportar en el análisis y gestión de los mismos.