El Caso De Santiagomendi (Astigarraga)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tres Nuevos Poblados De La Edad Del Hierro En La
MUNIBE (Antropologia - Arkeologia) 43 175-180 SAN SEBASTIAN 1991 ISSN 0027 - 3414 Aceptado: 15-11-90 Tres nuevos poblados de la Edad del Hierro en la Protohistoria de Gipuzkoa (1) Trois nouveaux villages de L'Age du Fer dans la Protohistoire de Gipuzkoa (Pays Basque) PALABRAS CLAVE: Edad del Hierro, Gipuzkoa, Poblados, Prospección. MOTS-CLÉS: Age du Fer, Pays Basque, Villages Protohistoriques. Carlos OLAETXEA* RESUMEN Presentamos en este artículo el descubrimiento de tres nuevos poblados de la Edad del Hierro para la provincia de Gipuzkoa. Su importancia estriba en que hasta el presente sólamente se conocía uno, el de Intxur (Tolosa-Albiztu;) y en que han sido descubiertos dentro de un plan sistemático de prospeccciones. LABURPENA Gipuzkoan kokatzen diren Burdin Aroko hiru hiriska berri aurkezten ditugu lan honetan. Garrantzi handia dute, orain arte bat bakarrik ezagutzen zelako, Intxur deiturikoa (Tolosa Albiztur). Miaketa tan sistematiko baten barne aurkituak izan dira. RESUME On presente ici trois nouveaux villages de l'Age du Fer pour la province de Gipuzkoa (Pays Basque). Jusqu'à present on ne connai- ssait que un seulement; celà rend plus importante sa decouverte au parcours d'un plan systematique de prospections. AGRADECIMIENTOS Por lo que se refiere a Gipuzkoa y Bizkaia, la es- Este trabajo no se hubiera podido llevar a cabo casez de yacimientos conocidos hasta el momento, sin las ayudas económicas de Eusko Ikaskuntza, a excepción de los cromlechs pirenáicos, hacen que Eusko Jaurlaritza-Kultur Saila y Gipuzkoako Foru esta área aparezca en algunos aspectos como un va- Diputazioa-Kultur saila. cío en los mapas de distribución de yacimientos co- rrespondientes a la Edad del Hierro. -

Acerca De La Costa Cantábrica, El Bajo Urumea En Época Antigua Y El Morogi Pliniano
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Directory of Open Access Journals MUNIBE (Antropologia-Arkeologia) 57 Homenaje a Jesús Altuna 389-404 SAN SEBASTIAN 2005 ISSN 1132-2217 Acerca de la costa cantábrica, el bajo Urumea en época antigua y el Morogi pliniano About the Cantabrian coast, the lower Urumea river in ancient times and plinian Morogi PALABRAS CLAVE: Poblamiento antiguo, vía marítima, época romana, Donostia/San Sebastián, Bajo Urumea, Morogi. KEY WORDS: Ancient settlement, Sea route, Roman period, Donostia/San Sebastián, Low Urumea, Morogi. Milagros ESTEBAN DELGADO* Mª Teresa IZQUIERDO MARCULETA** RESUMEN El objetivo de este artículo es proponer un ensayo de reconstrucción histórica que nos permita explicar las evidencias arqueológicas que en los últimos años van aflorando y dando testimonio de una ocupación del Bajo Urumea en época antigua. Para ello, partimos del análisis de ese espacio y tratamos de correlacionar sus resultados con la información proporcionada por las fuen- tes escritas y las arqueológicas. Finalmente, ofrecemos algunas reflexiones a modo de hipótesis acerca de la posible localización del asenta- miento denominado Morogi del que Plinio el Viejo hace mención en su Historia Natural. ABSTRACT In this paper, we intend to carry out an exercise of historical reconstruction that might allow us to explain archaelogical evidence lately discovered in the area of Low Urumea, thus proving the occupation of this site in the Roman Period. In order to do this, we depart from a close analysis of this area and we try to establish connections with already existent sources, both written and archaelogical. -

Arkeoikuska1992.Pdf
Edita: Argitaratzailea: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia. Arkeoikuska es una publicación del Departamento de Cul- Arkeoikuska Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Argital- tura del Gobierno Vasco. pena da. Recoge las actividades arqueológicas autorizadas por las Lurraldean lurraldeko Foru Aldundiak baimena eman on- correspondientes Diputaciones y llevadas a cabo en la Co- doren Euskal Autonomía Elkartean burututako iharduera munidad Autónoma del País Vasco. arkeologikoak biltzen ditu. Coordinación: M.a José Arostegi. Koordinatzailea: M.a Jose Arostegi. Portada: Sormen Creativos, S.A. Azala: Sormen Creativos, S.A. Traducción: LUMA, C.B. Itzulpena: LUMA, O.E. © Fotografía pág. 139: Luis Valdés © 139. orrialdeko argazkia: Luis Valdes Textos, Fotografías Ilustraciones: directores de las exca- Textuak, Argazkiak eta Irudiak: Aipatutako lanen eta aztar- vaciones y de los trabajos referidos. nategien zuzendariak. Solicitudes, Intercambio e Información: Eskaerak, Trukaketak eta Argipideak: Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. Eusko Jaurlaritza. Kultur Saila. Dirección del Patrimonio Histórico-Artístico. Ondare Historiko-Artistiko Zuzendaritza. Lakua. 01011-VITORIA-GASTEIZ. Lakua. 01011-VITORIA-GASTEIZ. ARKEOIKUSKA 92 AURKEZPENA 15 0. SARRERA 19 0.1. 1992ko uztailaren 14eko Ordena 24 0.2. Elorrioko Historia-hirigintza azterketa 31 A. IKERKETA PROGRAMAK. LANDA LANAK 41 3 A.1. ARABA 43 A.1.1. INDUSKETAK 43 A. 1.1.1. Arrillorko Lezea 43 A.1.1.2. Lastrako Kastroak 50 A.1.1.3. Aldaietako nekropoli antzinberantiarra 57 A.1.2. ZUNDAKETAK 66 A.1.2.1. Kanpanoste Goikoa 66 A.1.2.2. Ameztutxo 71 A.1.2.3. Karastako Herrigunea 83 A.1.2.4. Portillako Gaztelua 97 A.1.3. -

Basque Literary History
Center for Basque Studies Occasional Papers Series, No. 21 Basque Literary History Edited and with a preface by Mari Jose Olaziregi Introduction by Jesús María Lasagabaster Translated by Amaia Gabantxo Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support from the Basque government. Center for Basque Studies Occasional Papers Series, No. 21 Series Editor: Joseba Zulaika and Cameron J. Watson Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2012 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America. Cover and Series design © 2012 Jose Luis Agote. Cover Illustration: Juan Azpeitia Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Basque literary history / edited by Mari Jose Olaziregi ; translated by Amaia Gabantxo. p. cm. -- (Occasional papers series ; no. 21) Includes bibliographical references and index. Summary: “This book presents the history of Basque literature from its oral origins to present-day fiction, poetry, essay, and children’s literature”--Provided by publisher. ISBN 978-1-935709-19-0 (pbk.) 1. Basque literature--History and criticism. I. Olaziregi, Mari Jose. II. Gabantxo, Amaia. PH5281.B37 2012 899’.9209--dc23 2012030338 Contents Preface . 7 MARI JOSE OLAZIREGI Introduction: Basque Literary History . 13 JESÚS MARÍA LASAGABASTER Part 1 Oral Basque Literature 1. Basque Oral Literature . 25 IGONE ETXEBARRIA 2. The History of Bertsolaritza . 43 JOXERRA GARZIA Part 2 Classic Basque Literature of the Sixteenth to Nineteenth Centuries 3. The Sixteenth Century: The First Fruits of Basque Literature . -

Voie Verte Du Greenway Leitzaran Aralar
A-1 DONOSTIA USURBIL-ORIO N-634 S.S. Hernani Lasarte-Oria Zikuñaga Andatza 9 GI-3832 GI-3410 562 VOIE VERTE DU Epela A-15 Urumea Urnieta Ereñotzu A-1 Buruntza 443 Lategi GI-3410 GI-3721 GI-3721 Oindi 548 GREENWAY Goiburu GI-4721 Andoain Besadegi Donostia San Sebastián Biarritz Belkoain Aballarri LASARTE-ORIA URNIETA 491 642 Bilbo ANDOAIN GIPUZKOA LEITZA 8 Adarra LEKUNBERRI PR GI-161 LATASA SL GI-30 Aduna Adarra Zizurkil Usabelartza 813 Iruñea-Pamplona Vitoria-Gasteiz GI-3282 Otita A-1 7 NAFARROA Asteasu PR GI-120 Oindo 783 GI-3630 11 PR GI-162 A-15 Onddolar GI-3841 Villabona Larraul GI-3630 Azketa BTT 6 834 Oria Alkiza Inturia Ollokiegi Goizueta Irura 6 NA-4150 Nafarroa BTT 5 Gipuzkoa Anoeta Belabieta 686 Urdelar 853 Leitzaran Hernialde Uzturre 730 GI-2130 Ameraun Izaskun Berrobi PR NA-196 Tolosa Elduain Belauntza Urepel Ibarra Mustar 1.026 Zubieta GI-3714 13 Leitzaran Usabal GI-3212 Berastegi A-15 3 10 SL NA-285 GI-3881 Gaztelu Leaburu SL NA-284 A-1 12 Plazaola BTT 7 Bizkotx GI-2130 GI-3620 Altzo Lizartza NA-4150 GI-3601 Alegia Tunnel in Telleria Port of Urto Tunnel de Telleria Orexa Col d’Urto NA-170 Saldias Otsabio 801 Tunnel in Leitza Eratsun GI-2133 Areso Leitza Tunnel de Leitza 5 PR NA-121 Malerreka GI-3711 NA-1700 GI-3670 Araxes Gorriti Abaltzisketa San Martin NA-1300 Bedaio Uitziko Gaina Alto de Uitzi Araitz Tunnel in Uitzi Amezketa Tunnel d’Uitzi Atallu NA-4011 Gipuzkoa Nafarroa Uitzi Arrarats Balerdi Arribe Igoa Larraitz 1.195 Azkarate PR NA-88 Lezaeta Azpirotz Ola Betelu Beruete Artubiko Gaina Larraun 1.265 Tunnel in Bartolo -

El Karst Del Monte Aitzbeltz (Andoain, Gipuzkoa): Nuevas Cavidades Y Notas Hidrogeológicas
EL KARST DEL MONTE AITZBELTZ (ANDOAIN, GIPUZKOA): NUEVAS CAVIDADES Y NOTAS HIDROGEOLÓGICAS. The karst of the Aitzbeltz Mountain (Andoain, Gipuzkoa): new caves and hydrogeological notes. Carlos GALÁN; José M. Rivas; Marian NIETO & Iñigo Herraiz. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Junio 2014. EL KARST DEL MONTE AITZBELTZ (ANDOAIN, GIPUZKOA): NUEVAS CAVIDADES Y NOTAS HIDROGEOLÓGICAS. The karst of the Aitzbeltz Mountain (Andoain, Gipuzkoa): new caves and hydrogeological notes. Carlos GALÁN; José M. Rivas; Marian NIETO & Iñigo Herraiz. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Alto de Zorroaga. E-20014 San Sebastián - Spain. E-mail: [email protected] Junio 2014. RESUMEN El monte Aitzbeltz constituye un pequeño macizo kárstico independiente, localizado frente al monte Buruntza, en la margen izquierda del río Oria (Gipuzkoa, País Vasco). Existían referencias históricas sobre un conjunto de simas pero la actividad extractiva de una cantera de roca caliza destruyó la mayor parte de las mismas, quedando este macizo relegado al olvido. En años recientes, tras el cese de la actividad de la cantera, emprendimos la prospección detallada del monte, localizando nuevas cavidades. Los resultados obtenidos aportan datos sobre la exploración y topografía de ocho cavidades, referencias sobre las cavidades destruidas, e información sobre el funcionamiento hidrogeológico del conjunto del karst. El trabajo pone de relieve que el desarrollo de obras de infraestructura a menudo ha entrañado la destrucción del karst y de cavidades de alto interés potencial, contribuyendo a la degradación que hoy presenta el medio ambiente de Gipuzkoa, con la consiguiente pérdida de valores geológicos y biológicos. Se discute brevemente estos impactos. Palabras clave: Karst, Espeleología, Biología subterránea, Hidrogeología, cuevas, canteras, conservación del medio ambiente. -

Anoeta, Gipuzkoa): Hipótesis Y Reconstrucción Virtual 169
LA MURALLA DEL POBLADO DE BASAGAIN (ANOETA, GIPUZKOA): HIPÓTESIS Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL 169 KOBIE SERIE PALEOANTROPOLOGÍA, nº 35: 169-182 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia Bilbao - 2016-2017 ISSN 0214-7971 Web http://www.bizkaia.eus/kobie LA MURALLA DEL POBLADO DE BASAGAIN (ANOETA, GIPUZKOA): HIPÓTESIS Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL The wall of basagain village (Anoeta, Gipuzkoa): hypothesis and virtual reconstruction Xabier Peñalver Iribarren1 Gonzalo García Vegas2 Recibido: 30-IX-2017 Aceptado: 30-X-2017 Palabras clave: Basagain. Edad del Hierro. Estructuras defensivas. Reconstrucción 3D. Key words: Basagain. Iron Age. Defensive structures. 3-D Reconstruction. Gako-hitzak: Basagain. Burdin-Aroa. Babes-egiturak. 3D-tan berreraikitzea. RESUMEN En el presente artículo se pretende aportar nueva información sobre el sistema defensivo que delimita el poblado fortificado de Basagain (Anoeta, Gipuzkoa) correspondiente a la Segunda Edad del Hierro y primeros momentos de nuestra era. La interpretación del área interve- nida se visualiza gracias a la elaboración de infografías realizadas mediante técnicas que abordan, no solo el ámbito divulgativo de la arqueología, sino también la investigación y documentación de dicho patrimonio. SUMMARY This article intends to provide new information on the defensive system which surrounds the fortified village of Basagain (Anoeta, Gipuzkoa) of the second Iron Age and the first moments of our current Age. The interpretation of the concerned area is visualized thanks to infographics made by using techniques which cover, not only the divulgated aspect of Archaeology, but also the research and documentation of the aforesaid heritage. 1 Xabier Peñalver Iribarren. Departamento de Arqueología Prehistórica. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina z.g. -

Aralar VÍA VERDE DEL BIDE BERDEA Leitzaran
A-1 BILBO DONOSTIA Hernani BILBAO S.S. Lasarte-Oria Andatza 9 562 VÍA VERDE DEL Urumea A-15 Urnieta A-1 Buruntza 443 Lategi GI-3271 BIDE BERDEA Goiburu GI-3271 Andoain Besadegi Donostia San Sebastián Biarritz Aballarri LASARTE-ORIA URNIETA 813 Bilbo ANDOAIN GIPUZKOA LEITZA 8 Adarra LEKUNBERRI Aduna PR GI-161 LATASA Zizurkil SL GI-30 Adarra Usabelartza 813 Iruñea-Pamplona GI-3282 Otita Vitoria-Gasteiz A-1 7 NAFARROA PR GI-120 Oindo GI-3630 783 11 PR GI-162 Villabona A-15 Onddolar Azketa BTT 6 834 Oria Inturia Ollokiegi Goizueta Irura 6 NA-4150 Nafarroa Anoeta BTT 5 Gipuzkoa Belabieta 686 Urdelar 853 Leitzaran Hernialde Uzturre 730 GI-2130 Ameraun Izaskun Berrobi PR NA-196 Tolosa Elduain Belauntza Urepel 1.026 Ibarra 13 Mustar Zubieta Leitzaran Usabal GI-3212 Berastegi A-15 3 10 SL NA-285 GI-3881 Gaztelu Leaburu SL NA-284 A-1 12 Plazaola BTT 7 Bizkotx GI-2130 GI-3620 Altzo Lizartza NA-4150 GI-3601 Telleriako tunela Urtoko Gaina Túnel de Tellería Orexa Puerto de Urto NA-170 Saldias Otsabio 801 Leitzako tunela Eratsun GI-2133 Areso Leitza Túnel de Leitza PR NA-121 Malerreka NA-1700 GI-3711 Araxes NA-1300 Gorriti Amezketa Uitziko Gaina Alto de Uitzi Araitz Uitziko tunela Túnel de Uitzi Atallu NA-4011 Gipuzkoa Nafarroa Uitzi Arrarats Balerdi Arribe Igoa 1.195 Azkarate PR NA-88 Lezaeta Azpirotz Ola Betelu Beruete Artubiko Gaina Larraun 1.265 Bartoloren tunela Txindoki Túnel de Bartolo 1.341 Aldaon Uztegi NA-1300 1.390 Azpirotzko Gaina Puerto de Azpiroz Etxarri Orokieta Intza Aldatz Basaburua Aizarotz Gaintza Albiasu PR NA-86 NA-4063 NA-4018 -
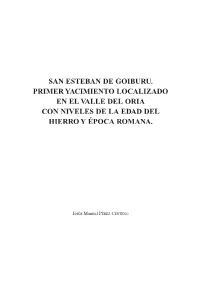
02 GOIBURU.Indd
SAN ESTEBAN DE GOIBURU. PRIMER YACIMIENTO LOCALIZADO EN EL VALLE DEL ORIA CON NIVELES DE LA EDAD DEL HIERRO Y ÉPOCA ROMANA. Jesús Manuel PÉREZ CENTENO LABURPENA Goiburuko San Esteban aztarnategi arkeologikoa, 2000. urtean aurkitu zen “Gipuzkoar kostaldeko populatzea Aintzinate eta Erdi Aroan” izeneko ikerkuntza programaren barruan. Bi erabilpen une desberdin dokumentatu dira aztarnategian, Burdin Arokoa bat eta Behe Erromatar Imperiokoa bestea. Biak ere ziurrenik jarduera metalurgiko eta nekazaritza-abeltzaintzarekin lotuak. Gipuzkoa, Andoain, Arkeologi bilaketa, Arkeologi aztarnategia, Burdin Aroa, Erromatar Garaia. RESUMEN El yacimiento arqueológico de San Esteban de Goiburu fue localizado en el año 2000 mediante el Programa de Investigación “El Poblamiento Antiguo y Medieval de la franja litoral de Gipuzkoa”. Es un yacimiento con dos momentos de ocupación documentados, la Edad del Hierro y el Bajo Imperio Romano, probablemente relacio- nados con actividades agropecuarias y metalúrgicas. Gipuzkoa, Andoain, Prospección arqueológica, Yacimiento arqueológico, Edad del Hierro, Época romana. RÉSUMÉ Le site archéologique de San Esteban de Goiburu fut localisé en l’an 2000, grâce au Programme de Recherche « Le Peuplement Ancien et Médiéval sur la côte du Gipuzkoa ». Deux phases d’occupation y ont été recensées, l’une datant de l’Age du Fer, l’autre du Bas Empire romain, qui seraient vouées à l’agriculture, l’élevage et les activités métallurgiques. Gipuzkoa, Andoain, Prospection archéologique, Site archéologique, Age du Fer, Epoque romaine. ESQUEMA 1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS. 2. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “VALLES DEL URUMEA-ORIA”. 3. ANTECEDENTES E INTERÉS ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA. 4. EL YACIMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GOIBURU. 4.1. Localización. 4.2. Estratigrafía. -

Acerca De La Costa Cantábrica, El Bajo Urumea En Época Antigua Y El Morogi Pliniano
MUNIBE (Antropologia-Arkeologia) 57 Homenaje a Jesús Altuna 389-404 SAN SEBASTIAN 2005 ISSN 1132-2217 Acerca de la costa cantábrica, el bajo Urumea en época antigua y el Morogi pliniano About the Cantabrian coast, the lower Urumea river in ancient times and plinian Morogi PALABRAS CLAVE: Poblamiento antiguo, vía marítima, época romana, Donostia/San Sebastián, Bajo Urumea, Morogi. KEY WORDS: Ancient settlement, Sea route, Roman period, Donostia/San Sebastián, Low Urumea, Morogi. Milagros ESTEBAN DELGADO* Mª Teresa IZQUIERDO MARCULETA** RESUMEN El objetivo de este artículo es proponer un ensayo de reconstrucción histórica que nos permita explicar las evidencias arqueológicas que en los últimos años van aflorando y dando testimonio de una ocupación del Bajo Urumea en época antigua. Para ello, partimos del análisis de ese espacio y tratamos de correlacionar sus resultados con la información proporcionada por las fuen- tes escritas y las arqueológicas. Finalmente, ofrecemos algunas reflexiones a modo de hipótesis acerca de la posible localización del asenta- miento denominado Morogi del que Plinio el Viejo hace mención en su Historia Natural. ABSTRACT In this paper, we intend to carry out an exercise of historical reconstruction that might allow us to explain archaelogical evidence lately discovered in the area of Low Urumea, thus proving the occupation of this site in the Roman Period. In order to do this, we depart from a close analysis of this area and we try to establish connections with already existent sources, both written and archaelogical. Besides, we also intend to launch some tentative hypothesis about the likely identification of a settlement, Morogi, that is mentioned by Pliny the Elder in his Naturalis Historia. -

Plan Territorial Parcial De Donostialdea-Bajo Bidasoa Es La Consideración De La Información Sobre El Medio Natural Bajo Dos Puntos De Vista
PLAN TERRITORIAL PARCIAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA - DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHEA) AVANCE 1.- INFORMACIÓN 1.1.- EL TERRITORIO El Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa presenta una extensión de 376 Km2. Sobre este territorio se asienta una población de 386.000 habitantes. Se trata, por tanto, de un territorio densamente poblado (1.000 Habs/Km2) que presenta unas excepcionales condiciones para el asentamiento humano, con un clima benigno, un paisaje bellísimo y una situación geográfica estratégica como punto de paso obligado de las comunicaciones europeas. Esta excepcionalidad geográfica se corrobora con la simple constatación de que en el reducido marco territorial de un rectángulo de 30 x 15 kilómetros coexistan 3 bahías (Txingudi, Pasaia y La Concha) y 4 ríos ( Bidasoa, Oiartzun, Urumea y Oria) dentro de un paisaje montañoso que se eleva rápidamente desde el mar hasta alcanzar cotas de 500 a 800 metros en el interior. Los principales elementos geográficos que configuran éste escenario topográfico son una pequeña cadena montañosa en el frente litoral (Montes Jaizkibel, Ulía y Mendizorrotz) y una secuencia de valles interiores que facilitan su interconexión merced a las suaves condiciones topográficas de los collados que los separan. Con el fin de evidenciar las peculiaridades morfológicas del territorio se han diferenciado gráficamente sobre las bases cartográficas las cotas representativas +50, +100 y +150 metros de altitud como hitos representativos de los límites de la expansión de los asentamientos urbanos y las infraestructuras de comunicaciones. La estructura básica del territorio está constituida por los valles de los ríos Bidasoa, Oiartzun, Urumea y Oria y las pequeñas expansiones en torno a las bahías. -

Donostiako (Donostialdea–Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa, Paisaiaren Zehaztapenei Dagokionez
DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA–BIDASOA BEHEREA) EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE PLAN PARTZIALAREN ALDAKETA, PAISAIAREN ZEHAZTAPENEI DAGOKIONEZ MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA- BAJO BIDASOA), EN LO RELATIVO A LAS DETERMINACIONES DEL PAISAJE URTARRILA 2019 ENERO ÍNDICE 1. MEMORIA ............................................................................................................... 5 2. NORMAS DE ORDENACIÓN ................................................................................. 7 Artículo 1. Objeto de las determinaciones del paisaje ......................................... 7 Artículo 2. Unidades del Paisaje .......................................................................... 7 Artículo 3. Áreas de Especial Interés Paisajístico ................................................ 8 Artículo 4. Objetivos de Calidad Paisajística (OCP) .......................................... 10 Artículo 5. Determinaciones de carácter general para el conjunto del Área Funcional (G). ................................................................................... 12 Artículo 6. Determinaciones relativas a los asentamientos urbanos (U). ........... 20 Artículo 7. Determinaciones relativas a las Infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. ......................................................... 28 Artículo 8. Determinaciones relativas a las actividades extractivas, vertederos y plantas de tratamiento de residuos. ............................. 33 Artículo