Mater Clementissima Revista De Ciencias Eclesiásticas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

March 8, 2020 the Second Sunday of Lent Parroquia De San Justino Mártir Y Misión Del Sagrado Corazón
March 8, 2020 The Second Sunday of Lent Parroquia de San Justino Mártir y Misión del Sagrado Corazón What’s inside… Full-time Maintenance position availa- ble: Pg. 3 Du una nube salió Introduction to the una voz que decía: “Este es mi Hijo Bible class: Pg. 4 muy amado, en quien tengo puestas Lent Schedule: Pg. mis complacencias; 5 escüchenlo”. Clergy/Clero Masses Parroquia de San Justino Mártir Rev. Joseph Robillard, Saturday Vigil: y Misión del Sagrado Corazón Pastor/Párroco 5:30 p.m. (English), 7 p.m. (Spanish) En la Iglesia de San Justino Rev. Manuel Lopez-Gonzalez, Sunday: 6:45, 8, & 11 a.m., Parochial Vicar/Vícario Parroquial Misas en Español 12:30 5:30 p.m. (English) Sábado: 7 p.m. (Vigilia del Domingo) Rev. Nicolas Nguyen, 9:30 a.m., 2 p.m., & 7 p.m. (Spanish) Domingo: 9:30 a.m., 2 p.m., 7 p.m. Parochial Vicar/Vícario Parroquial Monday-Friday: 6:30 & 8:30 a.m. (English) Hora Santa: Jueves, 7:30 p.m. Rev. Msgr. Kerry Beaulieu, In residence/En residencia Confesiones: Sábado: 3:30-5 p.m. Saturday: 8:30 a.m. (English) Rev. John Monestero, In residence/En residencia First Wednesday of the month: En la Misión 6:30 p.m. (English) del Sagrado Corazón Confessions: 10852 Harcourt Ave., Anaheim CA 92804 Deacon José Ferreras Saturdays, 3:30-5 p.m. (English/Spanish) Misas: 7 p.m. Lunes, Martes, Deacon Kalini Folau or by appointment Miércoles, y Viernes Diácono Ramón León Deacon Alejandro Nicolat Confesiones: Miércoles, 6-6:45 p.m. -

Mater Clementissima Revista De Ciencias Eclesiásticas
Mater Clementissima Revista de Ciencias eclesiásticas Nueva época Número 4 - 2019 PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL DE SAN JOSÉ Mater Clementissima Revista de Ciencias eclesiásticas Nueva época Año 4 - 2019 ROMA DIRECTOR / EDITOR José San José Prisco CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD Argimiro Martín Benito Javier Malo Pérez Lope Rubio Parrado CONSULTORES CIENTÍFICOS / SCIENTIFIC ADVISORS Aurelio García Macías, Pontificio Ateneo de San Anselmo (Roma) Dario Vitali, Universidad Pontificia Gregoriana (Roma) Jacinto Núñez Regodón, Universidad Pontificia de Salamanca José Luis Barriocanal Gómez, Facultad de Teología del Norte de España (Burgos) Juan Manuel Cabiedas Tejero, Universidad Pontificia de México Luis A. García Matamoro, Universidad Pontificia de Salamanca Salvador Pié i Ninot, Facultad de Teología de Cataluña, Ateneo San Pacià Santiago Guijarro Oporto, Universidad Pontificia de Salamanca Teodoro León Muñoz, Vicario general de Sevilla Vicente Cárcel Ortí, Pontificio Colegio Español de San José (Roma) Víctor Suárez Gondar, ITC y Universidad Pontificia de Salamanca DIRECCIÓN-REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN-SUSCRIPCIONES / EDITORSHIP AND EDITORIAL STAFF, ADMINISTRATION AND SUSCRIPTIONS e-mail: [email protected] Dirección: Via di Torre Rossa 2 - 00165 ROMA (Italia) Teléfono: +39 06665971 - Fax: +39 0666597724 El Pontificio Colegio Español de San José en Roma es el editor de Mater Clementissima. Revista de Ciencias eclesiásticas ISSN 2039-1498 El Editor a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra, o partes de ella, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. -

Las Minorías Religiosas En España: Un Campo De Investigación Emergente Francisco Díez De Velasco
La historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas Feliciano Montero Julio de la Cueva Joseba Louzao (Eds.) SERVICIO DE PUBLICACIONES Este libro se publica con fondos del proyecto de investigación «¿Hacia una superación del conflicto catolicismo- laicismo? España 1960-1975» (HAR2014-55393-C2-1-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. El contenido de este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados. © Universidad de Alcalá , 2017 Servicio de Publicaciones Plaza de San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares www.uah.es I.S.B.N.:978-84-16978-47-2 Depósito legal: M-33011-2017 Composición: Solana e Hijos, A. G., S.A.U. Impresión y encuadernación: Solana e Hijos, A.G., S.A.U. Impreso en España ÍNDICE PRESENTACIÓN . 11 PARTE 1 EL CONFLICTO POLÍTICO-RELIGIOSO (1808-2015) CAPÍTULO 1 El conflicto político religioso (1808-1833). Iglesia y confesionalidad católica de la monarquía española Emilio La Parra . 15 CAPÍTULO 2 Romerías a la «Corte de los Milagros». Estudios recientes sobre la Iglesia y catolicismo durante el reinado de Isabel II Gregorio Alonso . 33 CAPÍTULO 3 La historiografía sobre el conflicto político-religioso en la Restauración (1875-1930): de la movilización colectiva a la construcción de identida- des y culturas políticas Mª Pilar Salomón Chéliz . 47 CAPÍTULO 4 El conflicto político-religioso en la Segunda República y la Guerra Civil: una aproximación a la historiografía reciente Julio de la Cueva Merino . 67 CAPÍTULO 5 Iglesia y franquismo: tensiones dentro de una estrecha colaboración Enrique Berzal de la Rosa . -

The Holy See
The Holy See MESSAGE OF JOHN PAUL II TO THE GENERAL DIRECTOR OF THE FRATERNITY OF DIOCESAN WORKER PRIESTS OF THE SACRED HEART OF JESUS I am pleased to address you on the occasion of the celebration in Rome of your 20th General Assembly at the Pontifical Spanish College of San José. Through you, I would also like to greet all the members of the Fraternity and to express my gratitude for your important ecclesial service, especially in the context of the pastoral care of vocations. I do so at the same time with the principal aim of encouraging you to take a daring and realistic look at the future to discern the new signs of the Kingdom, to give new life to your charism - one of those charisms which constitute the very marrow of the Church - and to respond to peoples' true aspirations and needs in giving their lives an orientation. Therefore, taking into account your own specific features and fully complying with my frequent appeal to redouble the pastoral care of vocations to the priesthood and the consecrated life, you described the main focus of your work in these days as: "The pastoral care of vocations, a challenge to our identity today". As Diocesan Worker Priests, you have always done your utmost in the pastoral care of priestly, religious and apostolic vocations, aware that they are the most universal and effective means of promoting all the other pastoral areas. This Assembly, therefore, must be an event of grace in which, by reaffirming your authentic institutional foundations, you can formulate the vitality, fruitfulness and radicalism that is still inherent in the charism you have inherited, to bring new and unheard of approaches to the sensitive work of vocations ministry. -

Diócesis De Madrid,
BOLETÍN OFICIAL DE LAS DIÓCESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID Índice 2014 - Tomo CXXVIII Provincia Eclesiástica de Madrid · Clausura Misión Madrid, .............................................................. 295 · El derecho al trabajo. Un bien imprescindible para el digno desarro- · Nombramientos, .......................................................................... 675 llo de la persona y de la sociedad, ................................................ 298 · Beatificación del Venerable Álvaro del Portillo, ............................. 302 SR. CARDENAL-ARZOBISPO · Solemnidad de San Isidro Labrador. Patrono de la Archidiócesis de Madrid, ....................................................................................... 306 · Salir al encuentro, vivir la fraternidad. Jornada Mundial del Emigrante · Comunión misionera, gozo del Evangelio. Plan Pastoral de la y del Refugiado, .......................................................................... 3 Archidiócesis de Madrid 2014, .................................................... 407 · Carta a los niños con motivo de la Jornada de la Infancia Misio- · El derecho a la vida. Un derecho fundamental cuestionado, ........... 427 nera, .......................................................................................... 8 · Carta con motivo de la Jornada diocesana de misioneros, ............. 445 · Carta con motivo de la LV Campaña contra el hambre de Manos · La verdad de Dios. ¡Cómo urge conocerla y reconocerla!, ........... 448 Unidas. ....................................................................................... -

Boa Septiembre 2003.P65
Septiembre 2003 8 BOLETÍN OFICIAL de las DIÓCESIS de la PROVINCIA ECLESIÁSTICA de MADRID Provincia Eclesiástica de Madrid z Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid ante las próximas elecciones autonómicas del 26 de Octubre de 2003 ................................................................................... 887 Diócesis de Madrid SR. CARDENAL-ARZOBISPO z Transmitir la fe en Europa en el corazón de las culturas .......................................................... 891 z Signos de Esperanza ................................................................................................................. 902 z Homilía en el Congreso Nacional de Misiones ......................................................................... 905 z Por un empeño en vencer todo racismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado ....................... 910 CANCILLERÍA-SECRETARÍA z Nombramientos ........................................................................................................................ 914 z Sagradas Órdenes ...................................................................................................................... 918 z Defunciones .............................................................................................................................. 919 z Actividades del Sr. Cardenal. Septiembre 2003 ........................................................................ 920 Diócesis de Alcalá de Henares SR. OBISPO z 150 aniversario de Fundación de la "Hermandad del Santísimo Cristo del Sudor" -

Global Directory of Catholic Seminaries Part V: South America
Center for Applied Research in the Apostolate Georgetown University Washington, D.C. Global Directory of Catholic Seminaries Part V: South America January 2017 Michal J. Kramarek, Ph.D. Fr. Thomas P. Gaunt, S.J., Ph.D. Santiago Sordo-Palacios Part V: South America Number of Seminary Records for South America in the Directory of Seminaries by Country This part of the Directory of Catholic Seminaries describes seminaries in South America. The map above illustrates the number of seminary records in the Directory by country. Overall, the Directory includes 764 seminary records for South America. Among countries in this world region, the Directory includes the highest number of seminary records for Brazil (303 seminaries), Colombia (152 seminaries), and Peru (107 seminaries). 2 Comparison between the Number of Seminaries in the Annuarium Statisticum Ecclesiae (ASE) and Its Equivalent in the Directory of Catholic Seminaries (DCS) in South America by Country1 Number of seminaries in ASE Number of seminaries in DCS Secondary Philosophy and Not ASE Secondary Philosophy and Not DCS schools theology classified total schools theology classified total Argentina 35 89 - 124 1 28 30 59 Bolivia 28 25 - 53 3 19 1 23 Brazil 460 550 - 1,010 14 154 135 303 Chile 11 59 - 70 0 25 6 31 Colombia 100 177 - 277 3 103 46 152 Ecuador 30 43 - 73 0 34 16 50 Falkland 0 0 - 0 0 0 0 0 Islands French Guiana 0 0 - 0 0 0 0 0 Guyana 0 0 - 0 0 0 0 0 Paraguay 26 23 - 49 1 5 1 7 Peru 62 90 - 152 7 80 20 107 Suriname 0 2 - 2 0 0 0 0 Uruguay 4 3 - 7 0 3 0 3 Venezuela 29 64 - 93 2 17 2 21 South America 785 1,125 0 1,910 31 468 257 756 The table above attempts to estimate how complete the Directory is by comparing the number of seminaries listed in the Segreteria di Stato Vaticano's (2013) Annuarium Statisticum Ecclesiae with the number of open seminaries included in this Directory. -

315 Walnut Avenue, SSF, CA 94080 Telephone 650-871-8944 FB: @Allsoulsparishssf SIXTH SUNDAY in ORDINARY TIME FEBRUARY 17, 2019 PAGE 2
315 Walnut Avenue, SSF, CA 94080 Telephone 650-871-8944 www.allsoulsparishssf.org FB: @allsoulsparishssf SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME FEBRUARY 17, 2019 PAGE 2 PARISH STAFF EQUIPO PASTORAL TELEPHONE TELEFONO Rev. Kazimierz Abrahamczyk, SVD, Pastor Email: [email protected] Parish Office/Oficina Parroquial: 650-871-8944 Rev. Mario Olea, SVD, Parochial Vicar Religious Education /Catecismo: 650-873-5356 Email: [email protected] A.S. School/Escuela Parroquial: 650-583-3562 Ms. Valeria Guardado, Parish Secretary All Souls’ Pre School 650-871-1751 Email: [email protected] All Souls’ Parish Office Fax: 650-871-5806 Ms. Connie Martínez, Parish Secretary Email: [email protected] BAPTISM BAUTISMO Ms.. Lourdes Yñiguez, Religious Education Director We urge that the arrangements be made at least Email: [email protected] three months in advance. Call parish office from Mr. Vincent Riener, Principal, All Souls School 9am to 4:30pm. Ms. Carla Marie Malouf, Director, All Souls Preschool MASSES MISAS: Taller de Lectura Bíblica Saturday/Sábado: 8:00 am, Vigil 5:15 pm, Esta abierta la inscripción para el 6:30 pm en Español Taller de Lectura Bíblica con el P. Sunday/Domingo: 7:30 am, 9 am, 10:30 am Mario Olea, que se dará los días 12:00 Noon en Español and Miércoles a las 7 pm en el salón pa- 5:15 pm rroquial a partir de fines del mes de Febrero. Monday: 8 am & 6:30 pm in English Por favor regístrense en la secre- Tue,& Thurs: 8 am & 6 pm in English taria parroquial con su nombre, nu- Wed & Fri: 8 am in English & 6 pm in Spanish mero de celular y dirección de co- rreo electrónico. -
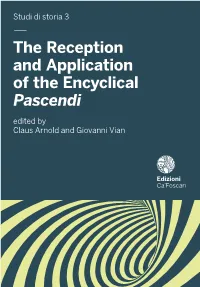
— the Reception and Application of the Encyclical Pascendi Edited by Claus Arnold and Giovanni Vian
Studi di storia 3 — The Reception and Application of the Encyclical Pascendi edited by Claus Arnold and Giovanni Vian Edizioni Ca’Foscari The Reception and Application of the Encyclical Pascendi Studi di storia Collana coordinata da Laura Cerasi Mario Infelise Anna Rapetti 3 Studi di storia Coordinatori Laura Cerasi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Anna Rapetti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Claus Arnold (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland) Marina Caffiero (Università di Roma «La Sapienza», Italia) Giovanni Filoramo (Università degli Studi, Torino, Italia) Marco Fincardi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vincenzo Lavenia (Università degli Studi, Macerata, Italia) Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alberto Masoero (Università degli Studi di Genova, Italia) Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvio Pons (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Italia) Antonella Salomoni (Università della Calabria, Cosenza, Italia) Enzo Traverso (Cornell University, Ithaca, New York, United States) Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Chris Wickham (All Souls College, University of Oxford, United Kingdom) Direzione e redazione Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici Palazzo Malcanton -

Cómo Viven Los Fieles Las Nuevas Restricciones? Nagorno Karabaj
Margarita del Val SEMANARIO «Hay que evaluar CATÓLICO la gestión de la DE INFORMACIÓN pandemia con Del 8 al 14 de un enfoque octubre de 2020 constructivo» Nº 1.183 Pág. 28 Edición Nacional www.alfayomega.es La papeleta católica MUNDO El 3 de noviembre Estados Unidos elegirá si renovar discernir el sentido de un voto que apueste por la dignidad el mandato de uno de los presidentes que más pasos ha dado de la vida humana en todas sus fases, desde la concepción EE. UU. encara el en la defensa del no nacido. También de un presidente que ha hasta la muerte natural. La Iglesia no les da recetas, sino que final de la carrera revertido una tendencia nacional de distanciamiento de la los invita a formar su conciencia como ciudadanos fieles y, pena de muerte, ha puesto en peligro la vida de cientos de mi- trascendiendo las campañas electorales, implicarse desde los presidencial en un les de inmigrantes y apoya que se deje sin cobertura sanitaria ámbitos donde se mueven y desde la sociedad civil para lograr clima de creciente a 20 millones de ciudadanos. En un contexto de creciente y los cambios deseados. Tarea tanto o más importante que un preocupante polarización, no es tarea fácil para los católicos voto cada cuatro años. Editorial y págs. 8-9 polarización REUTERS / JONATHAN ERNST 0 Donald Trump y Joe Biden durante el primer debate de la campaña presidencial, en Cleveland (Estados Unidos) el 29 de septiembre CNS Fratelli tutti o la ¿Cómo viven los Nagorno Karabaj: la búsqueda de un fieles las nuevas guerra que ignoramos EFE/ EPA/ BAGHDASARYAN horizonte común restricciones? MUNDO Azerbaiyán y Arme- MUNDO «El mundo global ha ESPAÑA El párroco de Santa Inés, en nia han reabierto el enfrenta- unificado la economía», pero Villaverde Alto de Madrid, subraya que miento por Nagorno Karabaj. -

Pascal Ante El Misterio De La Gracia / 9 - 29
ISSN 0036-9764 2010 VOLUMEN 42 NÚMERO 1 REVISTA CUATRIMESTRAL FUNDADA EN 1969 EDITA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA REVISTA DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA PAMPLONA / ESPAÑA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA / PAMPLONA / ESPAÑA ISSN: 0036-9764 ESTUDIOS Carmen MONASTERIO Pascal ante el misterio de la gracia / 9 - 29 Piotr ROSZAK «Christus transformat se in Ecclesiam» (In Ps. 21, n. 1) Eclesiología de Santo Tomás de Aquino en la perspectiva del Mysterium / 31 - 55 NOTAS Gabriel RICHI A propósito de la «hermenéutica de la continuidad» / 59 - 77 José Ramón VILLAR Ordo presbyterorum y presbyterium / 79 - 95 Juan Luis LORDA Claves teológicas para una lectura de Caritas in veritate / 101 - 120 Miguel Alfonso MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Don y desarrollo, bases de la economía / 121 - 138 Sergio SÁNCHEZ-MIGALLÓN El logos del amor en Caritas in veritate: un acercamiento filosófico a su comprensión / 139 - 158 BOLETINES VOLUMEN 42 NÚMERO 1 Rodrigo MUÑOZ y Gregorio GUITIÁN Manuales de moral social (2000-2008) / 161 - 182 2010 9 770020 354154 Lucas Francisco MATEO-SECO y Pablo MARTI Boletín de espiritualidad sacerdotal (2000-2010) / 183 - 204 Primeras 18/3/10 17:22 Página 1 REVISTA CUATRIMESTRAL DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PAMPLONA. ESPAÑA / FUNDADA EN 1969 / ISSN: 0036-9764 2010 / VOLUMEN 42 DIRECTOR / EDITOR CONSEJO ASESOR / ADVISORY BOARD César Izquierdo Pio Alves Philippe Molac, PSS UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNIVERSIDADE CATOLICA INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE [email protected] PORTUGUESA, BRAGA (PORTUGAL) (FRANCE) -

La OCSHA (Obra De Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) Y La Argentina
La OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) y la Argentina Los problemas de una identidad en desarrollo. Casapiccola, Dario Carlos Rodríguez Otero, Mariano Eloy 2006 Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Historia. LDo ___TR N o S A IDE Agr. La OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) y la Argentina: los problemas de una identidad en desarrollo Ç< PR(OCR ) CASP)CCO TEs !-2 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Historia La OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) y la Argentina: los problemas de una identidad en desarrollo tesis de Licenciatura presentada por Dario Carlos Casapiccola Realizada bajo la dirección del Dr. Mariano Eloy Rodríguez Otero Buenos Aires, noviembre de 2006 Índice Introducción . 4 Precisionesmetodológicas .................................................... ................................................ 5 La OCSHA y su posición frente a la actual historiografia de la Iglesia ................................8 El problema de las fuentes .....................................................................................................9 Otras fuentes: las hemerotecas.............................................................................................11 El estado de la cuestión........................................................................................................13 1