Site SAE - 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Novelli Working Paper Final
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Novelli, José Marcos Nayme Working Paper Progress and setbacks in the neo-developmentalist agenda of public policy in Brazil Bath Papers in International Development and Wellbeing, No. 47 Provided in Cooperation with: Centre for Development Studies (CDS), University of Bath Suggested Citation: Novelli, José Marcos Nayme (2016) : Progress and setbacks in the neo- developmentalist agenda of public policy in Brazil, Bath Papers in International Development and Wellbeing, No. 47, University of Bath, Centre for Development Studies (CDS), Bath This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/179374 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu Bath Papers in International Development and Wellbeing No: 47/2016 PROGRESS AND SETBACKS IN THE NEO-DEVELOPMENTALIST AGENDA OF PUBLIC POLICY IN BRAZIL José Marcos N. -
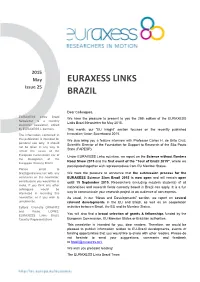
Brazil Links Newsletter
2015 May EURAXESS LINKS Issue 25 BRAZIL Dear Colleagues, EURAXESS Links Brazil We have the pleasure to present to you the 25th edition of the EURAXESS Newsletter is a monthly Links Brazil Newsletter for May 2015. electronic newsletter, edited by EURAXESS L partners. This month, our “EU Insight” section focuses on the recently published The information contained in Innovation Union Scoreboard 2015. this publication is intended for We also bring you a feature interview with Professor Carlos H. de Brito Cruz, personal use only. It should Scientific Director of the Foundation for Support to Research of the São Paulo not be taken in any way to State (FAPESP). reflect the views of the European Commission nor of Under EURAXESS Links activities, we report on the Science without Borders the Delegation of the Road Show 2015 and the first event of the “Tour of Brazil 2015”, where we European Union to Brazil. participated together with representatives from EU Member States. Please email to [email protected] with any We have the pleasure to announce that the submission process for the comments on this newsletter, EURAXESS Science Slam Brazil 2015 is now open and will remain open contributions you would like to until 15 September 2015. Researchers (including masters students) of all make, if you think any other nationalities and research fields currently based in Brazil can apply. It is a fun colleagues would be interested in receiving this way to communicate your research project to an audience of non-experts. newsletter, or if you wish to As usual, in our “News and Developments” section, we report on several unsubscribe. -

Resenha De 22 NOV 2014
Continuação da Resenha Diária 22/11/14 2 MINISTÉRIO DA DEFESA 22 NOV 14 EXÉRCITO BRASILEIRO Resenha GABINETE DO COMANDANTE Diária Sábado CCOMSEX Elaborado pelo Centro de Comunicação Social do Exército DESTAQUES O GLOBO - A ‘ruivinha’ que deu prejuízo FOLHA DE S. PAULO - Governo agora prevê superavit primário de R$ 10 bi neste ano - Dilma acena ao mercado e deve anunciar Joaquim Levy para comandar O ESTADO DE S. PAULO Fazenda - Ministro diz que corrupção é ‘cultural’ no Brasil CORREIO BRAZILIENSE - Supersalários de volta à Câmara Continuação da Resenha Diária 22/11/14 3 A ‘ruivinha’ que deu prejuízo Pasadena ganhou apelido após estatal constatar, antes da compra, que ela estava toda enferrujada Eduardo Bresciani BRASÍLIA- A polêmica refinaria de Pasadena já era malvista pela área técnica da Petrobras desde o início do processo de avaliação para a aquisição. O desconforto era tal que a refinaria americana tinha um curioso apelido dados por funcionários antes da realização da compra. O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, que no cargo desde 2003, contou em depoimento à Comissão Interna de Apuração que a refinaria era chamada de “ruivinha”, e explicou o motivo mostrando o desconforto com o negócio: Pasadena estava toda enferrujada. “Pessoas desta sede viajaram para avaliação in loco, e houve reação negativa dessas pessoas, que não gostaram do que viram e apelidaram a refinaria de ruivinha, porque estava tudo enferrujado. Havia sentimento muito negativo, mas também desejo muito forte da área Internacional de que o negócio ocorresse”, disse Barbassa em 13 de maio deste ano. Apontado no relatório da comissão como principal articulador do negócio e responsável em dez das 11 irregularidades levantadas pela investigação interna, o ex-diretor da área Internacional Nestor Cerveró atribuiu o mau estado de conservação à falta de preocupação dos americanos com “aparência”. -

Eleições 2016 E Novos Rumos Políticos
Arthur Grünewald Zarantoneli Bastos ELEIÇÕES 2016 E NOVOS RUMOS POLÍTICOS 2016 ELECTIONS AND NEW POLITICAL ROUTES Arthur Grünewald Zarantoneli Bastos1 RESUMO O presente artigo se propõe a explicar a derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) nas últimas eleições municipais no ano de 2016, e a consequente vitoria dos partidos opositores. Como poderíamos rever uma mudança de comportamento dos eleitores na urna eletrônica em comparação com as eleições municipais de 2012, quando o mesmo partido ganhou em importantes cidades do Brasil, por exemplo: São Paulo e em seu tradicional “berço político” o ABC paulista Formado pelas cidades Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano.) e nas eleições seguintes perdeu para partidos opositores, como na cidade de São Paulo capital em primeiro turno para o rival PSDB. A derrota petista ainda pode ser explicada, por conta de uma série de escândalos envolvendo os mais altos líderes da classe política, aonde o Partido dos Trabalhadores foi um dos alvos da maior operação anti-corrupção realizada pela polícia federal chamada de operação “Lava Jato” e também o Impeachment da ex- presidente da república Dilma Vana Rousseff e causando um abalo político na imagem do partido. Ainda tentarei explicar os novos rumos políticos que o Brasil e o mundo podem adotar a partir das próximas eleições. Neste artigo explicarei os temas através de artigos acadêmicos e livros, tentando ser o mais imparcial possível. Palavras-chave: Eleições. Partido do Trabalhadores. Comparação 2012x2016. ABSTRACT This article proposes to explain the defeat of the Workers Party (PT) in the last municipal elections in 2016, and the consequent victory of the opposition parties. -

00 Preliminares 12 TBE 2015.Indd
BRAZIL NEWS BRIEFS POLITICS Vetoes on spending bills upheld Brazil’s Congress has upheld President Dilma Rousseff’s vetoes of two bills to raise public spending, a victory for the embattled leader as she tries to close a gaping fiscal deficit and regain investors’ confidence. Opposition lawmakers failed Photo:Wilson Dias/Agencia Brasil. to reach the absolute majority needed to override the president’s vetoes of one bill to raise benefit payments to retirees Brasil. Pozzebom/Agencia Rodrigues Fabio Photo: and another that would have granted steep wage hikes for court employees. The two bills would have cost 47 billion reais (US$12.43 billion) in extra spending Speaker of the House Eduardo Cunha President Dilma Rousseff over four years, the Finance Ministry estimated. (November 19) Congress moves to impeach Workers Party, which Rousseff represents, President Rousseff decided to support proceedings in Eduardo Cunha, speaker of the the House Ethics Council to remove lower house of Brazil’s Congress, has speaker Cunha, who has been accused announced plans to open impeachment of accepting bribes in the Petrobras corruption scandal. Cunha denied the proceedings against President Dilma Photo: José Cruz./Agência Brasil. Rousseff, in response to charges allegations but it has been confirmed that in 2014 she violated the law by that the speaker and family members manipulating government finances to had bank accounts in Switzerland with benefit her re-election campaign. If the deposit dates and amounts that closely committee hearing the charges, -

José Roberto Mendonça De Barros, Partner in MB Associates Consulting Group
Interview: José Roberto Mendonça de Barros, Partner in MB Associates Consulting Group --“The tax code has become as much an obstacle to growth as inflation was in the 1980s.”— Brazil’s government has worked hard since the 2008 global financial crisis to support the country’s often hard-pressed manufacturing sector, with a plethora of incentives, policy initiatives and programs, but the time has come, according to a leading expert in industry and foreign trade, to admit the effort has largely failed. At a recent meeting of investors and reporters in São Paulo, José Roberto Mendonça de Barros, a former Brazilian Foreign Trade Secretary, addressed the issues behind Brazil’s industrial malaise. Excerpts follow: • On efforts to revive Brazilian manufacturing: “Today in Brazil, instead of having an industrial strategy, we have an array of disparate industrial policies, including all kinds of aid and incentive programs, and more trade protectionism than at any time in the last 30 years. We have subsidized credit. We have national-content and government procurement rules. But it’s not working and Brazil’s government doesn’t seem to know why and it doesn’t seem to know what to do to get us out of the hole we’re in.” • On approaches to a new industrial policy: “The first problem is macroeconomic policy. There is no piecemeal approach to industrial policy that will work if macroeconomic policies are out of kilter. Today, they are out of kilter in virtually every area—monetary, fiscal and regulatory. The first order of priority is to fix the economic policy mix.” • On the broader array of problems facing industry: “There is no amount of subsidized BNDES credit that is going to compensate for the problems arising from an overvalued currency. -

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT of NEW YORK in RE BANCO BRADESCO S.A. SECURITIES LITIGATION Civil Case No. 1:16
Case 1:16-cv-04155-GHW Document 45 Filed 10/21/16 Page 1 of 92 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK IN RE BANCO BRADESCO S.A. Civil Case No. 1:16-cv-04155 (GHW) SECURITIES LITIGATION AMENDED CLASS ACTION COMPLAINT JURY TRIAL DEMANDED Case 1:16-cv-04155-GHW Document 45 Filed 10/21/16 Page 2 of 92 TABLE OF CONTENTS Page I. INTRODUCTION ...............................................................................................................2 II. JURISDICTION AND VENUE ..........................................................................................9 III. PARTIES ...........................................................................................................................10 A. Lead Plaintiff .........................................................................................................10 B. Defendants .............................................................................................................10 1. Banco Bradesco S.A. ................................................................................ 10 2. The Individual Defendants ........................................................................ 12 C. Relevant Non-Parties .............................................................................................13 IV. BACKGROUND ...............................................................................................................16 A. Bradesco Accesses the U.S. Capital Markets ........................................................16 B. Operation -

January 01 - 09, 2015
São Paulo – Brazil January 01 - 09, 2015 Fiscal Composure 01/01/2015 After a series of accounting maneuvers and last-minute legal fixes, the true scale of the damage to Brazil's National Treasury this year is unlikely to be known until the end of January. Even without taking into account the duty on public debt, the government accumulated a deficit of US $6.9 billion from January to November, a shocking deterioration since 2011, when the government achieved a surplus of US $35.2 billion. Given the lack of transparency with which the public finances have been dealt with, it is still uncertain what approach the outgoing economic team will take. In the best hypothesis, all spending that has been planned will be completed, including those that have been postponed for months or even years. However, there remains the fear that in order to present favorable accounts, the government will repeat the trick of transferring for the following year an increasing slice of its expenses, creating another obstacle on top of the adjustment planned for President Dilma Rousseff's second term. The incoming finance minister, Joaquim Levy, will have to take the fiscal promises made by the government with a generous pinch of salt. While the announcement of surplus targets equivalent to 1.2% of GDP in 2015 and 2% in 2015 and 2017 has been well received, it is not enough to restore the confidence of business leaders and investors. Doubts also hang over the government's ability to increase tax revenues, and especially over the level of freedom the new economic team will be granted by the Rousseff administration. -

Finance Minister Joaquim Levy
Interview: Finance Minister Joaquim Levy --“We can’t afford to take any chances when it comes to fiscal policy.”— Finance Minister Joaquim Levy made his most detailed, and vehement, appeal to date for a broad fiscal adjustment at a meeting last week of São Paulo business leaders and reporters. In frank comments, he said success in re-organizing the nation’s finances was crucial to maintaining Brazil’s investment grade credit rating. He cited the need for tax reform, improved labor productivity and resistance against pressure for more protectionism. He described relations with other Cabinet members and with President Dilma Rousseff as cordial. “We’re all playing on the same team,” he said. “And the President is the leader.” Excerpts follow: • On the proposed fiscal adjustment: “We can’t afford to take any chances when it comes to fiscal policy. Our aim is to bring government spending back to the 2013 level. That is going to upset a lot of people, but we’re pressing forward. Everyone must do his part. If we can move forward on both the spending front and the taxation front, then investors will know better where to put their money, and when.” • On tax reform: “We need agreement with Congress on reforming PIS Cofins (welfare taxes) and ICMS (state sales taxes) and that means support from the states, especially through the Senate phase. Such an agreement would bring an immediate surge in investments.” • On fiscal responsibility and Brazil’s sovereign credit rating: “We are going to continue pressing forward with the fiscal adjustment. The decision (by Standard and Poor’s) to maintain Brazil’s investment grade rating was a vote of confidence in the capacity of the government and of Congress to make the necessary adjustments, which are absolutely imperative. -

Programa Lacea-Lames
INDEX Welcome to Rio......................................................................................................................3 Synthetic Program ..................................................................................................................5 Sponsors - LACEA.................................................................................................................6 Sponsors - LAMES.................................................................................................................7 Chairs......................................................................................................................................8 LACEA Program Committee .................................................................................................9 LAMES Scientific Committee..............................................................................................11 Local Committee ..................................................................................................................12 General Information .............................................................................................................13 COMPLETE PROGRAM ....................................................................................................16 THURSDAY 20 November 2008…………………………………………………….. 16 FRIDAY 21 November 2008 ………………………………………………………… 43 SATURDAY 22 November 2008 ……………………………………………………. 65 SUNDAY 23 November 2008……………………………………………………....... 93 Index of Presenters .............................................................................................................106 -

2016-01-19 Brazil Braces for a Rough Ride, but Its Strengths Remain
19 JANUARY 2016 Brazil braces for a rough ride, but its strengths remain The drama of Brazil’s immense political and economic crisis has reached a sort of “ground zero” point, from which it can develop in any direction, leading to a positive or very negative outcome for the country. Carlos Eduardo Lins da Silva In early December 2015, Brazil’s Congress unexpectedly and abruptly moved to impeach President Dilma Rousseff. After her allies appealed to the Supreme Court, the process was put on hold until mid-February, as the legislative and judiciary branches went into their usual, year-end recess. Retaliation in kind The impeachment appeared to have been an act of revenge by Ms. Rousseff’s nemesis, House Speaker Eduardo Cunha. The two have a long history of backstabbing each other. Last year they appeared to have Brasilia, Dec. 15, 2015: Brazilian President Dilma Rousseff expresses indignation at Congressional proceedings to impeach her (source: dpa) reached a sort of a political truce, but it ended when Ms. Rousseff learned that Mr. Cunha had been secretly negotiating her downfall in Congress. shortfalls, a practice known in Brazilian politics as “pedaling” (pedalada in Portuguese) and often used by her The speaker himself is in danger of losing his own predecessors. She now counters the charges by saying mandate, as he apparently lied under oath, claiming to that she repaid all such withdrawals on the last day of have no secret bank accounts in Switzerland. Such 2015, which indeed she did. However, the practice further accounts have since surfaced in the course of undermined the country’s financial position; the primary investigations by Brazilian and Swiss authorities. -

The Prolifico Report
The Prolifico Report Mar & Apr 2015 May 14 th 2015 EMPOWERED ALLIES Photo: Michel Temer (vice-president of Brazil, PMDB), Eduardo Cunha and Renan Calheiros (presidents of lower and upper houses, PMDB) SUMMARY “It is in our view a good time to buy.” – Ric Clark, Chief Executive of Brookfield’s real estate business (Wall St Journal, May 5 th 2015) “Brazil’s economy will come back, there’s no question about that.” – Brian Porter, CEO of the Bank of Nova Scotia, Canada (Bloomberg, April 9 th 2015) “It does feel like now is an interesting moment…..we’re starting to see some opportunities that we weren’t seeing six months ago…..and once the all clear sounds, it sometimes feels like it’s a bit late.” – Kenneth Caplan, Global CIO of the Blackstone’s Real Estate Group (Wall St Journal, May 5 th 2015) The last 2 months have seen Dilma Rousseff make some bold political moves, such as appointing the president of the coalition party, Michel Temer, as the government’s “political coordinator” , to ease some of the resistance that she has been experiencing with Congress. The bet on Temer has already paid off, since last week, after intense negotiations, Congress approved some of the measures included in the much needed fiscal adjustment elaborated by the new finance minister, Joaquim Levy. Petrobras has finally released its financial statements and now has access to the capital markets again. As for the real estate market, large real estate investors such as Blackstone and Brookfiel d are taking advantage of the political upheaval and economic slowdown in Brazil by bargain hunting in the country.