A Sociolinguistic Profile of the Deaf People of Chile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sign Language Typology Series
SIGN LANGUAGE TYPOLOGY SERIES The Sign Language Typology Series is dedicated to the comparative study of sign languages around the world. Individual or collective works that systematically explore typological variation across sign languages are the focus of this series, with particular emphasis on undocumented, underdescribed and endangered sign languages. The scope of the series primarily includes cross-linguistic studies of grammatical domains across a larger or smaller sample of sign languages, but also encompasses the study of individual sign languages from a typological perspective and comparison between signed and spoken languages in terms of language modality, as well as theoretical and methodological contributions to sign language typology. Interrogative and Negative Constructions in Sign Languages Edited by Ulrike Zeshan Sign Language Typology Series No. 1 / Interrogative and negative constructions in sign languages / Ulrike Zeshan (ed.) / Nijmegen: Ishara Press 2006. ISBN-10: 90-8656-001-6 ISBN-13: 978-90-8656-001-1 © Ishara Press Stichting DEF Wundtlaan 1 6525XD Nijmegen The Netherlands Fax: +31-24-3521213 email: [email protected] http://ishara.def-intl.org Cover design: Sibaji Panda Printed in the Netherlands First published 2006 Catalogue copy of this book available at Depot van Nederlandse Publicaties, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (www.kb.nl/depot) To the deaf pioneers in developing countries who have inspired all my work Contents Preface........................................................................................................10 -

Deaf and in Need : Finding Culturally Sensitive Human Services
California State University, Monterey Bay Digital Commons @ CSUMB Capstone Projects and Master's Theses 2007 Deaf and in need : finding culturally sensitive human services Colleen M. Moore California State University, Monterey Bay Follow this and additional works at: https://digitalcommons.csumb.edu/caps_thes Recommended Citation Moore, Colleen M., "Deaf and in need : finding culturally sensitive human services" (2007). Capstone Projects and Master's Theses. 350. https://digitalcommons.csumb.edu/caps_thes/350 This Capstone Project is brought to you for free and open access by Digital Commons @ CSUMB. It has been accepted for inclusion in Capstone Projects and Master's Theses by an authorized administrator of Digital Commons @ CSUMB. Unless otherwise indicated, this project was conducted as practicum not subject to IRB review but conducted in keeping with applicable regulatory guidance for training purposes. For more information, please contact [email protected]. Deaf and in Need: Finding Culturally Sensitive Human Services © 2007 Colleen M Moore. All Rights Reserved. 1 INTRODUCTION Imagine that you are unable to provide food for your family or must obtain housing, health care, psychiatric services, child care, family planning services or any other human service; you are unable to gain access to these things due to any number of difficult life circumstances. You must go to the local Department of Social and Employment Services (California), apply for aid, surrender private information and face the potential emotional backlash or shame that, for some, accompanies the decision to ask for help. Now imagine that you are a member of a cultural group that uses a language, customs and social mores unknown to most people. -

WASLI 2011 Conference Proceedings
WORLD ASSOCIATION OF SIGN LANGUAGE INTERPRETERS 2011 Conference Proceedings Proceedings of the 4th Conference of the World Association of Sign Language Interpreters Durban, South Africa, July 14-16, 2011 Edited by Brendan Costello, Mary Thumann, and Risa Shaw WASLI 2011 Conference Proceedings ISBN 978-0-646-91543-2 WASLI 2011 Conference Proceedings World Association of Sign Language Interpreters Introduction .......................................................................................................... 1! Reflections on Adventures with WASLI .............................................................. 5! Nicole Montagna! Working together to support the Solomon Islands: An emerging Deaf and interpreting community ..................................................................................... 12! Angela Murray! Joneti Rokotuibau! A Glimpse at the development of Sign Language Interpretation in Uganda . 24! Awoii Patrick Micheal! Developing Deaf Interpreting Training and Assessment Frameworks .......... 36! Paul Bartlett! Stuart Anderson! Collaboration Among Interpreters: A Worldwide Communication Network .. 47! Jordi Ferré! Meliton Bustinza! Response from WASLI President ...................................................................... 52! Deb Russell! The “teacher-interpreter paradox”: exploring the roles of post-secondary educational South African Sign Language interpreters .................................. 54! Odette Swift Legal Interpreting: A North American Survey ................................................ -

Use of Lexical Verb Forms in Personal Experience
Abstract: Verb signs are considered as key resources for USE OF LEXICAL VERB FORMS articulating any kind of discourse in all languages, either IN PERSONAL EXPERIENCE signed or spoken. Accordingly, this study aims to describe Lexical Verb Forms (LVF) in narrative discourse produced NARRATIVES IN CHILEAN SIGN by Deaf students, users of Chilean Sign Language (LSCh). Our corpus, formed by 42 narratives, was annotated and LANGUAGE analyzed by a team of Deaf and hearing researchers. Three types of LVF were found, which are also described in other sign languages: plain, directional and spatial verbs. We observed that the theme of the narrative USO DE FORMAS VERBAIS LEXICAIS was more influential in the type of verbs used than the narrative section and its discursive function. These EM NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS findings contribute to the linguistic description of LSCh and its social value, as well as to inform education PESSOAIS EM LÍNGUA DE SINAIS professionals’ formation, both teachers of LSCh as L1 CHILENA and teachers of written Spanish as L2. Keywords: Chilean sign language. verbs; narrative structure. corpus. lexical verb forms. Fabiola Otárola Cornejo 1 Resumo: Em todas as línguas sejam de sinais, sejam Martín Álvarez-Cruz 2 orais, reconhece-se que os signos linguísticos verbais Dominique Manghi 3 são recursos fundamentais para a construção de qualquer tipo de discurso. Baseado nisto, esta pesquisa Paula Ortúzar-Prado 4 busca descrever as formas verbais lexicais (doravante Juan Luis Marín 5 FVL) presentes nos discursos narrativos produzidos por estudantes surdos usuários de Língua de Sinais Chilena (doravante, LSCh). O corpus é composto de 42 narrativas e foi anotado e analisado por uma equipe de pesquisadores surdos e ouvintes. -
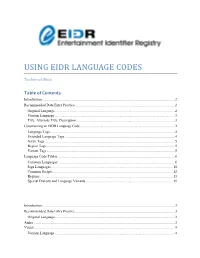
Using Eidr Language Codes
USING EIDR LANGUAGE CODES Technical Note Table of Contents Introduction ................................................................................................................................................... 2 Recommended Data Entry Practice .............................................................................................................. 2 Original Language..................................................................................................................................... 2 Version Language ..................................................................................................................................... 3 Title, Alternate Title, Description ............................................................................................................. 3 Constructing an EIDR Language Code ......................................................................................................... 3 Language Tags .......................................................................................................................................... 4 Extended Language Tags .......................................................................................................................... 4 Script Tags ................................................................................................................................................ 5 Region Tags ............................................................................................................................................. -

Nobody's Perfect
KENNEDY CENTER THEATER FOR YOUNG AUDIENCES ON TOUR Applause Series CURRICULUM GUIDE CIVIC CENTER OF GREATER DES MOINES MARCH 30, 2010 GUIDE CONTENTS About the Authors Page 3 Dear Teachers, Thank you for joining us for the Applause Series About the Creators of the Musical presentation of Nobody’s Perfect. We are very Page 4 pleased that you have chosen to share this special About the Performance experience with your students and hope that this study Page 5 guide helps you connect the performance to your in-classroom curriculum in ways that you find valuable. Deafness and the Deaf Community Pages 6-8 In the following pages, you will find contextual infor- Pre-Show Activities mation about the performance and related subjects, as and Discussion well as a wide variety of discussion questions and Page 9 activities that tie into several curriculum areas. Some pages are appropriate to reproduce for your students; Vocabulary others are designed more specifically with you, their Page 10 teacher, in mind. As such, we hope that you are able Post-Show Activities to “pick and choose” material and ideas from the study and Discussion guide to meet your class’s unique needs. As a final Page 11 note, we have used Character Counts! as the framework for the included character development Curriculum Connections Pages 12-15 activities, but the activities can easily be adapted to fit whatever program is in place in your school. About the Civic Center Page 16 See you at the theater, Civic Center Education Team Going to the Theater Page 17 Civic Center Field Trip -

Language Policy in the Context of Sign Languages and Deaf Community Activism
Language Policy in the Context of Sign Languages and Deaf Community Activism Tawny Holmes Hlibok Gallaudet University, National Association of the Deaf [email protected] Recepció: 26/10/2018, acceptació: 8/02/2019 Abstract: This article offers an in-depth overview of the current status of the movement for sign language recognition all over the world with an explanation of language policy and its relevance to Deaf community activism. Different levels of recognition are explored, along with the benefits and limitations for each one. Various strategies undertaken by Deaf communities and the results of the same strategies are also covered, along with thoughts on the future of sign language recognition. Key words: language rights, sign languages, language policy, Deaf communities, Deaf activism Política lingüística en el context de les llengües de signes i de l’activisme de la comunitat sorda Resum: Aquest article presenta una explicació del moviment que hi ha sobre el reconeixement de les llengües de signes a tot el món. S'explica la rellevància de la política lingüística per a l'activisme de les comunitats sordes i s'exploren diferents nivells de reconeixement de les llengües de signes, juntament amb els avantatges i les limitacions que suposen aquests nivells de reconeixement. També es tracten diverses estratègies adoptades per les comunitats Sordes i els resultats que se'n deriven. Clou l'article una reflexió sobre el futur del reconeixement de les llengües de signes. Paraules clau: drets lingüístics, llengües de signes, política lingüística, comunitats sordes, activisme sord Política lingüística en el contexto de las lenguas de signos y del activismo de la comunidad sorda Resumen: Este trabajo presenta una descripción en profundidad del estado actual del movimiento para el reconocimiento de las lenguas de signos en todo el mundo con una explicación de la política lingüística y su relevancia para el activismo de la comunidad sorda. -

Chile Study-Abroad Experiences of Deaf Students" (2014)
St. John Fisher College Fisher Digital Publications Education Doctoral Ralph C. Wilson, Jr. School of Education 12-2014 Seeing the World Through Deaf Eyes: Chile Study- Abroad Experiences of Deaf Students Joan Marie Naturale St. John Fisher College, [email protected] How has open access to Fisher Digital Publications benefited you? Follow this and additional works at: http://fisherpub.sjfc.edu/education_etd Part of the Education Commons Recommended Citation Naturale, Joan Marie, "Seeing the World Through Deaf Eyes: Chile Study-Abroad Experiences of Deaf Students" (2014). Education Doctoral. Paper 213. Please note that the Recommended Citation provides general citation information and may not be appropriate for your discipline. To receive help in creating a citation based on your discipline, please visit http://libguides.sjfc.edu/citations. This document is posted at http://fisherpub.sjfc.edu/education_etd/213 and is brought to you for free and open access by Fisher Digital Publications at St. John Fisher College. For more information, please contact [email protected]. Seeing the World Through Deaf Eyes: Chile Study-Abroad Experiences of Deaf Students Abstract Research has indicated that a global education, including study-abroad programs, is increasingly crucial in today’s world and offers intercultural, personal, academic, and career-related benefits ot participants. However, there has been a paucity of academic research on best-class and study-abroad program designs for the deaf and hard-of-hearing students. The er search to date has not included the experiences and perceptions of deaf students who participated in study-abroad programs. The purpose of this study was to examine the perceived supports and barriers to study-abroad experiences of deaf students. -

Prayer Cards (216)
Pray for the Nations Pray for the Nations Deaf in Afghanistan Deaf in Albania Population: 398,000 Population: 14,000 World Popl: 48,206,860 World Popl: 48,206,860 Total Countries: 216 Total Countries: 216 People Cluster: Deaf People Cluster: Deaf Main Language: Afghan Sign Language Main Language: Albanian Sign Language Main Religion: Islam Main Religion: Islam Status: Unreached Status: Minimally Reached Evangelicals: Unknown % Evangelicals: Unknown % Chr Adherents: 0.05% Chr Adherents: 30.47% Scripture: Translation Needed Scripture: Translation Needed www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Deaf in Algeria Deaf in American Samoa Population: 223,000 Population: 300 World Popl: 48,206,860 World Popl: 48,206,860 Total Countries: 216 Total Countries: 216 People Cluster: Deaf People Cluster: Deaf Main Language: Algerian Sign Language Main Language: Language unknown Main Religion: Islam Main Religion: Christianity Status: Unreached Status: Superficially reached Evangelicals: Unknown % Evangelicals: Unknown % Chr Adherents: 0.28% Chr Adherents: 95.1% Scripture: Translation Needed Scripture: Unspecified www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Deaf in Andorra Deaf in Angola Population: 200 Population: 339,000 World Popl: 48,206,860 World Popl: 48,206,860 Total -

La Enseñanda De Inglés Como Lengua Extranjera a Niños Sordos E
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TESIS DE DOCTORADO LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA A NIÑOS SORDOS E HIPOACÚSICOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN COMÚN EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, ARGENTINA DoctorAdo en CienciAs de lA EducAción (ModAlidAd PersonAlizAdA) Nombre del TesistA: PAtriciA AlejAndrA Muñoz Nombre del Director: GiselA Elina Müller Nombre del Codirector: MónicA ElisAbeth CastillA MendozA 2015 A mi mamá, y a Daniela y Leandro, por regalarme sus tiempos, y su eterna paciencia. 2 PRÓLOGO Esta tesis doctoral fue motivada por dos áreas de trabajo de esta investigadora, que, combinadas dieron origen a una creciente preocupación en el área de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Por un lado, mi rol de Profesora de las asignaturas “Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas”, “Aprendizaje y Adquisición de Lenguas” y “Práctica Profesional” en el Profesorado de Inglés de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, comencé a afrontar, junto a mi equipo de cátedra, situaciones cada vez más difíciles de atender para nuestros practicantes, muchas de ellas relacionadas con alumnos con discapacidades o, con las llamadas ‘necesidades educativas especiales’ en sus clases, a los que las mismas instituciones tampoco eran capaces de dar respuestas. Comenzamos, desde el profesorado, a indagar en las maneras de asistir a estos futuros profesores desde la teoría y la práctica. Por otro lado, como Coordinadora del Área inglés en una escuela primaria y secundaria, comencé a advertir el paulatino incremento de alumnos con diferentes discapacidades en las aulas, debido a una legislación que alienta a tener una escuela cada vez más inclusiva, pero a la vez, con instituciones que carecen de las herramientas para cumplir con los lineamientos de estas leyes. -

Chilean Health Professionals' Attitudes Towards Deafness
Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada 2020; 20:e0020 https://doi.org/10.1590/pboci.2020.087 ISSN 1519-0501 / eISSN 1983-4632 ORIGINAL ARTICLE Chilean Health Professionals’ Attitudes Towards Deafness: A Cross-Sectional Study Valeria Campos1 , Ricardo Cartes-Velásquez2,3 , Luis Luengo4 1Faculty of Health Sciences, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile. 2School of Dentistry, Universidad Andrés Bello, Talcahuano, Chile. 3Fundación Kimntrum, Concepción, Chile. 4Department of Public Health and Preventive Dentistry, School of Dentistry, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. Author to whom correspondence should be addressed: Valeria Campos, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile, Av. Alemania #1090, Temuco, Chile. Phone: +56 412204195. E-mail: [email protected]. Academic Editors: Alessandro Leite Cavalcanti and Wilton Wilney Nascimento Padilha Received: 12 February 2020 / Accepted: 26 April 2020 / Published: 23 May 2020 How to cite this article: Campos V, Cartes-Velásquez R, Luengo L. Chilean health professionals’ attitudes towards Deafness: a cross-sectional study. Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr. 2020; 20:e0020. https://doi.org/10.1590/pboci.2020.087 Abstract Objective: To assess the attitudes of health professionals towards Deafness and its association with sociodemographic and Deaf contact experience. Material and Methods: A cross-sectional study was carried out in Concepcion, Chile. The sample size was estimated in 171 health professionals. The following variables were considered: sociodemographics, Deaf contact experience, and attitudes to deafness scale (ADS scale). To evaluate the association between the variables, t-test and Spearman correlation test were used (p<0.05). Results: People who had taken a LSCh course had significant more positive attitudes towards item 1 “Deaf people should learn to lipread”, with a 2 points difference and in persons who do not know a Deaf person, with 1-point difference. -

A Grammatical Sketch of Sivia Sign Language
**pre-defense draft** A GRAMMATICAL SKETCH OF SIVIA SIGN LANGUAGE A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAIʻI AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LINGUISTICS DECEMBER 2017 By Brenda Rae Clark Dissertation Committee: James Woodward, Chairperson William O'Grady, Chairperson Lyle Campbell Gary Holton Amy Hubbard Keywords: sign language, Peru, sketch grammar, language documentation, South America ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my gratitude to the Bilinski Educational Foundation for providing the funding to carry out fieldwork and to complete this dissertation. I truly would not be here without your generosity. I also want to thank James Woodward for always supporting and encouraging me, for many rounds of feedback on drafts and ideas, and for introducing me to sign linguistics in the first place. William O'Grady has also helped to ensure that this text is as clear and scientific as possible. Support from other faculty, friends, and family has been of monumental importance as well. This applies doubly to my mother, who is also the artist responsible for some of my elicitation materials. A mis participantes en Sivia, no puedo expresar cuanto me han ayudado. Gracias por aceptarme en su vida y por compartir tanto conmigo. Espero que esta descripción revele el respeto enorme que siento por su comunidad y su lenguaje. También hay que agradecer a la Asociación de sordos del Perú y la Asociación de sordos de Ayacucho por guiarme a la región de VRAE, y a la Municipalidad de Sivia por informarme sobre la región y la historia.