Pedro Romero De Solís*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introduction
Jean-Baptiste Maudet Terres de taureaux Les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique Casa de Velázquez Introduction Éditeur : Casa de Velázquez Lieu d'édition : Casa de Velázquez Année d'édition : 2010 Date de mise en ligne : 8 juillet 2019 Collection : Bibliothèque de la Casa de Velázquez ISBN électronique : 9788490962459 http://books.openedition.org Référence électronique MAUDET, Jean-Baptiste. Introduction In : Terres de taureaux : Les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique [en ligne]. Madrid : Casa de Velázquez, 2010 (généré le 02 février 2021). Disponible sur Internet : <http:// books.openedition.org/cvz/7704>. ISBN : 9788490962459. introduction I. — UNE AIRE CULTURELLE DE LA TAUROMACHIE La singulière diversité des jeux taurins La diversité des jeux taurins est méconnue du grand public. La raison tient à l’emploi même du terme tauromachie. En effet, ce terme fonctionne le plus souvent comme une représentation culturelle et subjective du fait taurin, et non comme un terme permettant d’identifier des pratiques de même nature. Dans sa version la plus caricaturale, la tauromachie est synonyme de corrida, relé- guant en arrière-plan la grande diversité des affrontements entre les hommes et les bovins qui sont pourtant tributaires d’une même analyse. Si l’on accepte de considérer que le taureau du mot tauromachie est un animal générique (les bovins auxquels les hommes se mesurent), alors la famille des pratiques tauromachiques s’agrandit considérablement. Comment justifier un tel regrou- pement ? La réponse est le fruit d’une observation factuelle : il n’existe guère d’autres espèces avec lesquelles les hommes se mesurent en des corps à corps violents au cours de spectacles publics d’une telle ampleur. -

Ver Catalogo
La relación del toro con los hombres siempre inspiró a los artistas a lo largo de la historia, desde las pinturas rupestres más antiguas hasta la obra de pintores y escultores del siglo XXI. Con diferentes contextos, estilos, intenciones o significados, los tres protagonistas de esta muestra, han representado plásticamente la pasión y dramática intensidad de las corridas taurinas mediante sus diversas miradas. Francisco de Goya, considerado como un precursor de la Modernidad, realizó su serie de grabados mostrando una visión histórica de la tauro- maquia en España; Pablo Picasso, creador del cubismo, fue aficionado a los toros desde su infancia y transformó esas escenas en temas centrales de su obra; Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del Surrealismo, sintió fascinación por el mundo del toreo y elaboró sus imágenes en clave surrealista. Cultura, ritual y tradición. Más allá del debate, la pasión o la controversia, la muestra brinda la oportunidad de acercarse a las múltiples lecturas que ofrece el tema, apreciando de manera conjunta la obra de tres exponentes fundamentales del arte universal. B C D GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta Ministro de Cultura Enrique Avogadro Subsecretaria de Gestión Cultural Vivi Cantoni Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico Juan Vacas Gerente Operativa de Museos Valeria Keller Directora Museo de Arte Español Enrique Larreta Delfina Helguera Museo de Arte Español Enrique Larreta Del 19 de octubre de 2018 al 6 de enero de 2019 3 Buenos Aires. Argentina Tengo la satisfacción de presentar Goya, Picasso, Dalí. Arte y tauromaquia: una Goya, Picasso, Dalí. -

387686 Thesis Estefania Final
HERITAGE OR CRUELTY? THE CONFLICT OF VALUES AMONG SUPPORTERS AND PROTESTERS OF BULLFIGHTING TRADITIONS Estefanía Duque Cardona Supervisors: Anastasia Gotovou & Carsten Jacob Humlebæk MSc in Social Science in Service Management Minor in European Business Studies Pages: 78 Number or characters (including spaces): 158.854 Copenhagen Business School September 2017 ABSTRACT Bullfighting has always been a controversial topic in Spain. Spaniards either support it or repulse it, not many seem indifferent when being asked about their opinion about bullfighting traditions. However, little is known about the reasoning behind the attitudes towards bullfighting. This thesis aims to review some of the results of previous bullfighting studies and try to find out the underlying values in the Spaniards that support bullfighting or protest against it. For this purpose, I used a survey as a quantitative method, which included open questions that served as qualitative data. It was elaborated after the literature review of different social psychology theories with particular emphasis on Schwartz´s Theory of Cultural Value Orientations, and it was distributed through social networks. 1640 Spaniards participated in the survey during the 35 days it was available online. By checking the survey distribution and analysing the data obtained with SPSS, I found out that: I) Spaniards with profiles in social networks against bullfighting were very active in sharing the survey and had a keen interest to prove that most Spanish people are against bullfighting. II) Women are more likely to be against bullfighting than men. III) Most Spaniards agree with the membership of Spain in the European Union, and some would be supportive of a European regulation of bullfighting events. -

Vibeke Final Version
The Changing Place of Animals in Post-Franco Spain with particular reference to Bullfighting, Popular Festivities, and Pet-keeping. Vibeke Hansen A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Sociology University of Essex October 2015 Abstract This is a thesis about the changing place of animals in post-Franco Spain, with particular reference to bullfighting, popular festivities, and pet-keeping. The thesis argues that since the ‘transition’ to democracy (1975-1982), which made Spain one of the most liberal social-democratic states in Europe, there have been several notable developments in human-animal relations. In some important respects, Spain has begun to shed its unenviable reputation for cruelty towards animals. Three important changes have occurred. First, bullfighting (corridas) has been banned in the Canary Islands (1991) and in Catalonia (2010). In addition, numerous municipalities have declared themselves against it. Second, although animals are still widely ‘abused’ and killed (often illegally) in local festivities, many have gradually ceased to use live animals, substituting either dead ones or effigies, and those that continue to use animals are subject to increasing legal restrictions. Third, one of the most conspicuous changes has been the growth in popularity of urban pet-keeping, together with the huge expansion of the market for foods, accessories and services - from healthy diets to cemeteries. The thesis shows that the character of these changing human-animal relations, and the resistance -
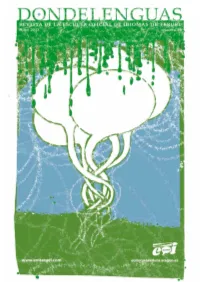
Dondelenguas N10.Pdf
2 DONDELENGUAS SUMARIO SALUDA EN COMÚN Saluda ................................................................... 02 asada ya la celebración del XXV aniversario de la escuela, hemos afrontado un curso más Información institucional ................................ 03 Pque ya acaba, y es el momento de publicar el número 10 de nuestra revista Dondelenguas, Biblioteca ........................................................... 04 aunque en esta ocasión más reducido que otros años. La fiesta de Navidad, ........................................ 04 Como en ediciones anteriores, ofrecemos una recopilación de las actividades realizadas a lo largo FRANÇAIS del curso, así como artículos y colaboraciones del alumnado y de otros miembros de nuestra comu- Le pire jour de ma vie (Ext. Calamocha) .... 06 nidad educativa, tanto de Teruel como de nuestras extensiones en Calamocha, Monreal y Utrillas. Des petites devinettes people Destacamos especialmente la portada, una visión del estado actual de la educación y la enseñan- de nos élèves de 1ere Année ........................ 06 za de idiomas, de la alumna Amparo Primo. Mon Séjour au Sénégal ..................................... 07 Los reportajes de los viajes realizados atraen siempre la atención de los alumnos y reflejan el éxito Venez à Teruel! .................................................. 07 Un Niçois à Teruel ........................................... 07 que estos tienen. Le coin du cinéphile (Intouchables) ............. 08 También mostramos las actividades que organizamos de manera ya habitual, como el ciclo de cine en versión original en colaboración con la Obra Social de la CAI, los talleres y encuentros con ITALIANO nativos, las conferencias o la fiesta de navidad en colaboración con el Conservatorio de Música. Bacheca cinema: Intentamos ir renovando nuestro programa de actividades, pero cada año resulta más difícil de- La prima cosa bella... sei tu ......................... 09 bido a la limitación horaria del profesorado fuera del aula. -

Redalyc.Los Problemas Del Patrimonio Inmaterial: Uso Y Abuso
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana ISSN: 1695-9752 [email protected] Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red Organismo Internacional Gómez Pellón, Eloy Los problemas del patrimonio inmaterial: uso y abuso de los animales en España AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 12, núm. 2, mayo-agosto, 2017, pp. 147-168 Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red Madrid, Organismo Internacional Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62352859004 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto AIBR Los problemas del patrimonio inmaterial: uso y abuso Revista de Antropología Iberoamericana de los animales en España www.aibr.org Volumen 12 Número 2 Mayo - Agosto 2017 Eloy Gómez Pellón Pp. 147 - 168 Universidad de Cantabria Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. Recibido: 20.03.2017 ISSN: 1695-9752 Aceptado: 13.05.2017 E-ISSN: 1578-9705 DOI: 10.11156/aibr.120204 148 LOS PROBLEMAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL RESUMEN Considerando que las sociedades que experimentan procesos de modernización y de pos- modernización lo hacen adoptando un acusado cambio de valores, este texto parte de la hipótesis de que los valores de tradición asociados al patrimonio cultural inmaterial pueden resultar contradictorios y conflictivos en las sociedades posindustriales. Para poner a prueba la hipótesis, mediante metodología comparativa, se han explorado distintos casos, caracte- rizados por la presencia de animales, que se continúan desarrollado con arreglo a una inve- terada tradición, en los cuales los animales son vejados, humillados y sometidos a un sufri- miento innecesario. -

Tesis Doctoral
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA TESIS DOCTORAL: “LA IMAGEN TAURINA DE ESPAÑA EN LOS LIBROS DE VIAJES INGLESES Y NORTEAMERICANOS DE LOS SIGLOS XVII AL XIX” Presentada por VICTORIA BARRIOS BARRIOS para optar al grado de Doctora por la Universidad de Valladolid Dirigida por: Dr. José Manuel Barrio Marco La imagen taurina de España en los libros de viajes ingleses y norteamericanos de los siglos XVII al XIX Abreviaturas utilizadas EB Encyclopaedia Britannica (1911) https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica (26-7- 2015) ACAB Appleton’s Cyclopedia of American Biography (1900) https://en.wikisource.org/wiki/Appletons%27_Cyclop%C3%A6dia_of_American _Biography (26-7-2015) DNB Dictionary of National Biography (1885-1900) https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900 (26-7-2015) DRAE Diccionario de la Real Academia Española de la lengua http://lema.rae.es/drae/?val= (26-7-2015) 3 La imagen taurina de España en los libros de viajes ingleses y norteamericanos de los siglos XVII al XIX Agradecimientos En primer lugar, quiero agradecer al Dr. José Manuel Barrio Marco su dedicación, paciencia y atención a lo largo de todo el proceso de elaboración de esta tesis doctoral, por la que tan entusiasmado se mostró desde el principio. Gracias a Antonio Sánchez Mera por hacer una excepción conmigo poniendo a mi disposición su extensa biblioteca de temática taurina y por sus constantes palabras de ánimo. Y por último, aunque no menos importante, agradezco a mis padres su incansable apoyo y confianza en mí, sin los cuales esta tesis no hubiera salido adelante. -
Viajeros Británicos Por La España Democrática (1978-2012) Los Españoles En Los Libros De Viaje
Universidad Cardenal Herrera-CEU Departamento de Humanidades Viajeros británicos por la España democrática (1978-2012) Los españoles en los libros de viaje TESIS DOCTORAL Presentada por: Sara María Matoses Jaén Dirigida por: Dr. D. Miguel Herráez Serra Dr. D. Elías Durán de Porras VALENCIA 2015 Agradecimientos: A mis padres, pues sin su continuo ejemplo de perseverancia, trabajo y esfuerzo, esta tesis no habría sido posible. A mis directores de tesis por haber creído en mí y haber sabido orientarme en todo momento. Su gran labor queda reflejada en este trabajo. A todos aquellos que se han interesado por este proyecto y me han animado a culminarlo. ABSTRACT: Spain has been a popular destination among Britons for some centuries. There is written evidence of their journeys to our country since the 18th century when our country was said to be old-fashioned, stuck in time and remote from European reality. This, together with our History, facts such as the Spanish Civil War and the Franco dictatorship, form the image of Spain. Through this study, we will conclude whether they have acquired an acuurate imatge or a distorted one, and how much the idea of “Spain is diferent” has iinfluenced their perception of us; our traditions, society, politics and history. Making a comparison with the first travel writings, we will see if we are that that different or, in reality, we are just the same as we used to be portrayed in the first travel writings. KEY WORDS: Travel books, Travel writing, British travellers, , travels, Spanish transition, British travellers accounts on Spain, stereotypes, Black Legend RESUMEN España ha sido un destino común entre los británicos desde hace siglos. -

On Bullfighting Free
FREE ON BULLFIGHTING PDF A. L. Kennedy | 192 pages | 06 Jul 2000 | Vintage Publishing | 9780224060998 | English | London, United Kingdom Bullfighting - Wikipedia Welcome to Debatepedia! Article Discussion Edit History. From Debatepedia. On Bullfighting to: navigationsearch. This page was last modified21 June This page On Bullfighting been accessedtimes. Privacy policy About Disclaimers. Views Article Discussion Edit History. Debate: Bullfighting From Debatepedia Jump to: navigationsearch [ ] [ ] [ ] [ ] [ Edit ] Is bullfighting acceptable in modernity, or On Bullfighting it be banned? It On Bullfighting often called a blood sport by its detractors but followers of the spectacle regard it as a fine art and not a sport as there are no elements of competition in the proceedings. Bullfighting is banned in most countries, and has been banned more recently in some countries and regions with long histories and traditions with the event. Most notably, bullfighting was banned in in the Spanish region of Catalonia and its largest city Barcelona, where it has a centuries long history and attracted international fame. At the same time, places like Madrid have responded to On Bullfighting actions by officially preserving bullfighting as an On Bullfighting form. This means that anti-bullfighting activists can be charged with a crime and a substantial fine for disrupting the patrimony of bullfighting and Spanish culture. These historic actions have re-enlivened the debate about bullfighting in Spain and around the world. The pro and con arguments and select quotations from editorials, op-eds, and books are outlined below. Robert Elms. July 31st, : "Those who see bullfighting as cruel are, On Bullfighting course, right. It is cruel that man should breed and kill animals for On Bullfighting enjoyment whether as a dinner or a dance. -

BOU EN CORDA ONTINYENT Benestar Animal
BOU EN CORDA ONTINYENT Benestar animal Mª José Fuentes Gil NIU: 1182743 DNI: 48600065-F Assignatura: Deontología i Legislació Veterinaria Universitat Autònoma de Barcelona Curs 2008/2009 AGRAÏMENTS: A Jose Carlos Eulalia Cerdà, membre de la Associació “Bou i corda” d’Ontinyent per haver cedit a l’entrevista i guiar en la cerca d’informació per aquest treball. A Ferran Mas Domènech, Enginyer Informàtic per haver fet possible la realització de la enquesta via web. A totes les persones que de forma anònima han col·laborat emplenant l’enquesta. INDEX RESUM .............................................................................................................. 4 INTRODUCCIÓ .................................................................................................. 5 LEGISLACIÓ ...................................................................................................... 6 ARTICLES ........................................................................................................ 10 ENTREVISTA ................................................................................................... 12 ENQUESTA ...................................................................................................... 15 DISCUSSIÓ ...................................................................................................... 17 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 19 ANNEXOS……………………………………………………………………………En carpeta adjunta RESUM Aquest treball està dedicat -

Saint Cruelty (*)
2015.07.06 Saint Cruelty (*) Keywords: shows with animals; bull runs; animality; religious rites The beginning of summer sets in motion the calendar of patron saint celebrations in Spain. There are festivities all year round, but during summer they seem to peak as the good weather encourages people to take part in outdoor shows, and they are always more frequent at the far reaches of our country. With a few exceptions, the festivities in the towns coincide with the religious calendar. Through religious dedication the Patron Saints are celebrated. City councils implement the Annual Programme to amuse fellow citizens, which has little variety. It is called traditional, due to it being repeated, and it always includes, as well as other activities that I will not detail as they are already known (gastronomic, sporting, cultural, open-air), shows with animals.[1] I am of course referring to the bullfights that, aside from in two autonomies,[2] continue to be celebrated, despite the fact they increasingly disgust the public and that there are municipalities, such as in Mallorca,[3] that declare themselves against to the organisation of bull shows. The mayor of Pinto has for some years announced that they will not grant subsidies for the celebration of bullfights,[4] and both A Coruña[5] and Gandía[6] have made similar declarations. However, I don’t want to limit this reference only to bullfighting. Right now it is not about adding fuel to the fire, as it is already well fuelled! [7] Instead my view is broader. I want to refer to all the shows authorised by their respective municipal corporations, established by general legislation [8] and in the respective Autonomous Communities, [9] in which, almost always in relation to a religious festivity, shows are organised with animals that endure mistreatment for the amusement of citizens and of visitors that come to the locality to cure their summer boredom. -

BOLETIM PELOS ANIMAIS Julho/Agosto 2010 [email protected]
BOLETIM PELOS ANIMAIS Julho/Agosto 2010 www.iwab.org [email protected] SUMÁRIO: 1. Argentina - Matança de Pumas em Rio Negro 2. Equador - Entradas gratuitas, a medida desesperada dos taurófilos em Quito 3. Espanha - Campanha contra o Toro de la Vega - Tordesilhas 4. Índia - Directora de cinema gravará filme com touradas e encerros 5. Israel - Dinamarca involvida no conflito do comércio de peles 6. Seychelles - Ajudem a proteger os animais errantes 7. Suécia - Acção contra as quintas de peles Pelos Animais Maria Lopes Coordenadora do Movimento Internacional Anti-Touradas ARGENTINA Matança de Pumas em Rio Negro Fonte: Animanaturalis O Ministério da Produção de Rio Negro prometeu pagar 500 pesos ($127) por cada exemplar de puma morto na província uma vez que o felino provoca danos em ovinos e Bovinos. Em declarações á Rádio Nativa de Viedma, o directo geral de ganadeiros Martín Oscos afirmou que as pumas ameaçam toda a província. A proliferação do felino deve-se á despovoação de alguns campos devido á seca que afectou a região no ano transacto. Por favor enviem cartas para: Ministerio de Producción de Rio Negro [email protected] Secretaría de Producción de Rio Negro [email protected] Secretaría de GoBierno Rio Negro [email protected] Turismo Río Negro [email protected] ;[email protected] ro.gov.ar [email protected];[email protected] ov.ar ; [email protected];[email protected] ; [email protected] Me comunico con ud. a raíz de la matanza de pumas que se realiza en su provincia.