University Microfilms International 300 N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guía De Trabajo De Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 6° Básico
Unidad de aprendizaje: La construcción de la República en Chile. Guía de Trabajo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico HABILIDADES A TRABAJAR Pensamiento temporal y espacial Análisis y trabajo con fuentes. Pensamiento crítico Comunicación. Nombre alumn@: INSTRUCCIONES: *Esta guía será tratada por semanas, en la carga académica se te avisará con qué páginas trabajarás. *En cada uno de las actividades se te escribirá las indicaciones a seguir. *Fundamente bien tus respuestas, sean lo más completas posibles. Estas no deben ser una copia textual de los textos que utilices. *Trabaja con el texto escolar, y tu cuaderno si es necesario. 1 OBJETIVOS A *No extravíes tu guía, ya que al regreso a clases deberás presentarla. TRATAR Objetivos a tratar: Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer que la independencia de Chile se enmarca en un proceso continental Contextualizan la Independencia de Chile en el marco continental, reconociendo elementos en común. Identifican algunos factores que tuvieron incidencia en el proceso de Independencia de las colonias americanas, como el malestar criollo, la difusión de ideas ilustradas europeas, la invasión de Napoleón a la península Ibérica y la Independencia de Estados Unidos, entre otros. SILOXX COLONOS REPÚBLICA Y CONQUISTA Y CIVILIZACIONES CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS DESCUBRIMIENTO INDEPENDENCIA AQUÍ VAMOS!! UNOS VIDEITOS PARA ENTENDER “La Independencia de Chile” La guerra de independencia se desarrolló en el contexto de las independencias en América, proceso iniciado con la instalación de juntas de gobierno en las colonias hispanoamericanas, en respuesta a la captura del Rey Fernando VII por parte de las fuerzas napoleónicas en 1808. -

Songs in Spanish Esto Es Sólo Una Muestra , Tenemos Más De Lo Que Se Indica
Songs in Spanish Esto es sólo una muestra , tenemos más de lo que se indica . Artist Title A. Aguirre Tema De Pokemon A.B. Quintanilla Amor Prohibido A.B. Quintanilla Como La Flor Abaroa, Alejandro AVenturas En El Tiempo Abaroa, Alejandro Rayito De Luz Aceves Mejia, Miguel La Malaguena Aceves-Mejia, Miguel Hay Unos Ojos Aguilar, Alfredo Ojos Tristes Aguilar, Antonio Carabina 30-30 Aguilar, Antonio Tristes Recuerdos Aguilar, Homero El Botones Aguilar, Homero El Nido Aguilar, Pepe Directo Al Corazon Aguilar, Pepe Perdoname Aguilar, Pepe Por Mujeres Como Tu Aguilar, Pepe Por Una Mujer Bonita Aguile, Luis Morenita Aguilera, Christina Pero Me Acuerdo De Ti Aguilera, Christina Ven Conmigo (Solamente Tu) Agustin Lara AVenturera Agustin Lara Noche De Ronda Agustin Lara Palabras De Mujer Agustin Lara Piensa En Mi Agustin Lara Rival Agustin Lara Solamente Una Vez Alaska Y Dinarama A Quien Le Importa Alaska Y Dinarama Como Pudiste Hacerme Esto A Mí Alaska Y Dinarama Ni Tu Ni Nadie Albertelli, L. Yo No Te Pido La Luna Alcaraz, Luis Bonita Alejandro Mentiras Alejandro Sanz La Fuerza Del Corazon Alejandro, Manuel En Carne Viva Alejandro, Manuel Frente A Frente Alejandro, Manuel Insoportablemente Bella Alejandro, Manuel Lo Siento Mi Amor Alejandro, Manuel Pobre Diablo Alejandro, Manuel Procuro Olvidarte Alejandro, Manuel Te Propongo Separamos Alejandro, Manuel Un Toque De Locura Alejandro, Manuel Ana Magdalena Este Terco Corazòn Alejandro, Manuel Ana Magdalena Tengo Mucho Que Aprender De Ti Alejandro, Manuel & Ana Magdalena Sgae Ese Hombre Alfaro, Omar A Puro Dolor Alfonso, Emilio Para Olvidarte A Ti Alfonso, Emilio Rayito De Sol Algara, Alejandro Adios Mi Chaparrita Algara, Alejandro Donde Estas Corazon Alguero La Chica Ye Ye Alissa & Max Di Carlo Ya Lo Ves Alix Nos Podemos Escapar Alonso, Manuel Pajaro Azul Amado, Ruben Linda America Gil Carita De Angel Amparo Rubin No El No Es Un Rocky Anka, Paul Asi Que Adios 1 of 23 Antonio, Juan Flor Arevalo, Pepe Falsaria Oye Salome Aristizabal, J. -

La Representación De La Mujer En Martín Rivas (1862) Su Educación Y Su Espacio En Un Siglo De Conflictos Y De Formación Cívica
La representación de la mujer en Martín Rivas (1862) Su educación y su espacio en un siglo de conflictos y de formación cívica Tesis de Maestría de Español y Estudios Latinoamericanos Universidad de Bergen, Noruega Julieta Cecilia Castillo Rivera Candidata número 204673 Bergen, 15 de mayo de 2018 2 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 9 II. ALBERTO BLEST GANA 12 2.1 ALBERTO BLEST GANA: EL PADRE DE LA NOVELA CHILENA 12 III. CONTEXTO HISTÓRICO 17 3.1 CONTEXTO HISTÓRICO: UNA NACIÓN EN FORMACIÓN 17 3.2 LA EDUCACIÓN EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 20 3.2.1 ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN EN CHILE ANTES DE LA INDEPENDENCIA. 21 3.2.2 EDUCACIÓN MASCULINA EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 23 3.2.3 LA MUJER Y LA EDUCACIÓN CHILENA DECIMONÓNICA 29 IV. MARCO TEÓRICO 35 4.1 EL REALISMO 35 V. MARTÍN RIVAS ANTE LA CRÍTICA 39 5.1 "EL CENTENARIO DE MARTÍN RIVAS", POR RAÚL SILVA CASTRO. 39 5.2 "EL AMOR Y LA REVOLUCIÓN EN MARTÍN RIVAS", POR GUILLERMO ARAYA. 41 5.3 "SIGNIFICACIÓN CONTEXTUAL DE MARTÍN RIVAS, DE ALBERTO BLEST GANA", POR JUAN DURÁN LUZIO. 44 5.4 OTROS ESTUDIOS 48 5.5 INTERPRETACIONES DE TELEVISIÓN DE LA OBRA MARTÍN RIVAS 49 VI. ANÁLISIS DE MARTÍN RIVAS – LA MUJER EN LA NOVELA 53 6.1 BREVE RESUMEN DE LA NOVELA 53 6.2 LAS MUJERES DE LA NOVELA 56 6.2.1 MUJERES DE LAS FAMILIAS ACOMODADAS EN MARTÍN RIVAS 57 6.2.2 MUJERES DE LAS FAMILIAS DE MEDIO PELO 59 6.2.3 OTROS PERSONAJES FEMENINOS 60 6.2.4 LA EDUCACIÓN DE LA MUJER Y SU ESPACIO EN LA NOVELA. -

La Usura En La Homilía Xivb De Basilio De Cesarea Lectura Socio-Antropológica
LA USURA EN LA HOMILÍA XIVB DE BASILIO DE CESAREA LECTURA SOCIO-ANTROPOLÓGICA FERNANDO RIVAS REBAQUE Universidad Pontificia Comillas, Madrid Después de haber analizado los "hijos de Mercurio" en el mundo griego y latino, ahora veremos la perspectiva cristiana sobre dicha temática, centrándonos en un autor del Bajo Imperio (siglo IV d.C.) considerado como uno de los santos Padres más influyentes en cues tiones de moral social, Basilio de Cesarea. Este trabajo estará dedica 1 do, por tanto, a la usura en la homilía XIVB de Basilio de Cesarea , 2 contemplada desde una clave socio-antropológica , y va a constar de cinco apartados: el primero dedicado a explicar el método que voy a utilizar, en el segundo llevaremos a cabo un sumario análisis retórico- El texto griego se encuentra en BASILIO DE CESAREA) Homilia in psalmum 14 B (PG 29,264-280, denominada a partir de ahora como hom. XIVB). Hay una tra ducción al castellano en F. RIVAS REBAQUE, Los pobres en las homilías VI, VII, VIII y XIVB. Análisis socio~antropológico. Anexo: texto griego y traducción castella~ na, tesis doctoral defendida en la Upiversidad Pontificia Comillas, Madrid 2003, publicada por la editorial BAC en 2005, con el título Defensor pauperum. Los pobres en las homilías VI, VII, Vllf y XIVB de Basilio de Cesarea. 2 Para otras visiones, cf. S. G!ET, 1941 y 1944; R. TEJA, 1971; M. FoRLIN PATRUCCO, 1973(2); M. ÜIACCHERO, 1977 y R. P. MALONEY, 1973, especialmente las páginas 247-249. A. PÉREZ JIMÉNEZ & G CRUZ ANDREOTI'I, eds., Hijos de Mercurio. -

Chayraqmi Apachimushayki INKAKUNAMANTAKAMA, Dibujunkunatawanmi Apachimunay Karan, Hinaspa Tardayukun Apachimunaypaq Yaqasuna P
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador Maestría en Ciencias Sociales con mención en estudios Étnicos, Convocatoria 2002 – 2004 JUEGO DE IDENTIDADES E IMAGINARIOS EN LOS ÁMBITOS DE LO PÚBLICO, DE LO DOMÉSTICO Y DE COMUNIDAD (Caso de las jóvenes empleadas domésticas de Atapulo) Eugenia Carlos Ríos Quito, 29 Abril de 2005 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador Maestría en Ciencias Sociales con mención en estudios Étnicos, Convocatoria 2002 – 2004 JUEGO DE IDENTIDADES E IMAGINARIOS EN LOS ÁMBITOS DE LO PÚBLICO, DE LO DOMÉSTICO Y DE COMUNIDAD (Caso de las jóvenes empleadas domésticas de Atapulo) Eugenia Carlos Ríos Asesor: Dr. Eduardo Kingman Garcés Lectores: Andrés Guerrero Dra. Gioconda Herrera Dra. Mercedes Prieto Quito, 29 Abril de 2005 2 YUSPALAY YUPAYCHAYUKUNIN Tukuy sunquywanmi, sunquy k’uchuchamanta, yupaychayukuni hamayt’anchis Eduardo Kingmanta. Pirsunanmi kay sunquypi imaymanakunalla rikusqaytapas pinsasqaytapas ripararukurqan. “Maria Eugenia será una linda tesis” nispan tanqayhatawan kay qhilqay rimayman. Hinallataqmi ishkay kinsataraq k’umuyukuni ñañachaykunapaq, Olgachay Rosaschay Ninasuntapaq. Paykunan wawa sunqunkuwan waharikuwaranku “hamuy phukllasunchis chay Elijidupi” nispa. Yuspalay urpichaykuna sunquchaykuna kay kawsay ñanninchispi tinkuyusqanchismanta. Sunbriruchayta ch’utikuspan yupaychayukullanitaq primachaykunapaq, Rosa Chuluquinga, Transito Guachamin, Carmen Guachamin y Zoila Chuluquinga. Sunqu ruruchaypipunin hap’ishaykis ñañachaykuna. Hinallatataqma kay sunqu ruruchaypi hap’ishallanitaq -

Gambling in the Mid-Nineteenth-Century Latin American Social Imaginary
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository GAMBLING IN THE MID-NINETEENTH-CENTURY LATIN AMERICAN SOCIAL IMAGINARY Emily Joy Clark A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies (Spanish). Chapel Hill 2016 Approved by: Rosa Perelmuter Juan Carlos González Espitia Emilio del Valle Escalante Irene Gómez Castellano John Charles Chasteen © 2016 Emily Joy Clark ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Emily Joy Clark: Gambling in the Mid-Nineteenth-Century Latin American Social Imaginary (Under the direction of Rosa Perelmuter) Economic themes appear in many nineteenth-century Latin American narratives, but the representation of gambling and other forms of speculative capitalist commerce, such as investment, trade, and mining, is a largely unexplored area of critical literary analysis. This dissertation examines the depiction of gambling and other games of chance, as well as financially-speculative endeavors, in eight texts from the mid-nineteenth century throughout Hispanic America, including José Joaquín Fernández de Lizardi’s El Periquillo Sarniento (1816), Eduardo Gutiérrez’s Juan Moreira (1879), Rosario Orrego’s Alberto el jugador (1860), Teresa González de Fanning’s Regina (1886), Gertrudis Gómez de Avellaneda’s Sab (1841), Alberto Blest Gana’s Martín Rivas (1862), José Ramón de Betancourt’s Una feria de la caridad en 183… (1841, 1858), and José Milla’s Los Nazarenos (1867). In the four chapters of the dissertation, I analyze four different perspectives on gambling and its repercussions in society as it applies to gender (Chapters 1 and 2), social class (Chapter 3), and the role of the citizen in post-independence Latin American nation states (Chapter 4). -

Letras Ecuador
www.flacsoandes.edu.ec DELLETRAS ECUADOR CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN e JULIO 2005 . Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo" EN ESTE NlJMERO etras 188 recoge la producción artística e intelectual de autores de diferentes ciuda des del país. Si el lugar de origen es importante, más lo es la idea integradora .d!•"""cta de la literatura y del pensamiento, porque esta función oft:ece a propios y extraños la profunda red interior, las revelaciones de la conciencia y los modos de sentir el mundo de la colectividad ecuatoriana. El núcleo temático de este número es un conjunto de ensayos que tratan del amor y la muerte. En el teatro, en la novela, <~n la lengua, estas realidades humanas se matizan con ideas y emociones propias de los escritores ecuatorianos y de los sujetos wlectivos de las provin cias de Bolívar y de Esmeraldas. Los autores de los ensayos son Laura Hidalgo Alzamora, Bruno Sáenz, Orlando Pérez y Gcrardo López. Las diversas secciones de Letras del Ecuador 188 ofrecen al lector interesantes facetas de personajes de nuestro arte y de la actividad intelectual. Son los casos del bailarín y coreógrafo Wilson Pico, iniciador de la danza moderna en el Ecuador, entrevistado por Ernesto Ortiz; del afamado compositor Luis Humberto Salgado, cuya obra es analizada por Diego Grijalva y Oiga Dobrovolskaya; y de Darío Guevara, intelectual de amplia e influyente trayectoria en el país. La académica Susana Cord<Oru d~ Espinosa oü·ece una síntesis históriea de la lexicografía en el Ecuador. A propósito de la última hioerafía del político e intclcctunl José María Vclasco Ibarra escribe la joven historiadora Sofia Luzuriaga Jarmnillo. -

Cuaderno De Historia Militar
CUADERNO DE HISTORIA MILITAR Nº15 DEPARTAMENTO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE EXTENSIÓN DEL EJÉRCITO. NOVIEMBRE 2019 CUADERNO DE HISTORIA MILITAR N°15 DEPARTAMENTO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE EXTENSIÓN DEL EJÉRCITO JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO GDD SCHAFIK NAZAL LÁZARO COMITÉ EDITORIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE EXTENSIÓN DEL EJÉRCITO CRL EDUARDO VILLALÓN ROJAS EDITOR Y JEFE DE LA SECCIÓN PATRIMONIO Y ASUNTOS HISTÓRICOS TCL PEDRO EDO. HORMAZÁBAL ESPINOSA EDICIÓN Y REVISIÓN MARÍA PAZ LÓPEZ PARRA CAMILA PESSE DELPIANO DERECHOS RESERVADOS ISSN 0719-2908 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL N° 151816 DISEÑO E IMPRESIÓN: SALESIANOS IMPRESORES S.A. IMPRESO EN CHILE 1° EDICIÓN, SANTIAGO, NOVIEMBRE 2019 Las colaboraciones y opiniones vertidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento ni la doctrina institucional. JORNADA DE HISTORIA MILITAR XI Y REGIONES 2016 – 2017 PREFACIO XI JORNADA DE HISTORIA MILITAR “En la senda de la Independencia” Santiago, octubre de 2016 Rumbo a Chile: La participación de la Provincia de Mendoza en la campaña sanmartiniana y en la formación del Ejército de los Andes Teresa Alicia Giamportone . 9 La formación del Ejército de los Andes Cristián Guerrero Lira . 41 La Batalla de Chacabuco y el rol de Bernardo O’Higgins Roberto Arancibia Clavel . 77 Las tropas afroamericanas y mulatas durante la guerra de Independencia de Chile. Casta, se- gregación y pretensiones sociales, 1810-1820 Hugo Contreras Cruces . 89 La creación de la Academia Militar: Un hito para la educación chilena del siglo XIX TCL Mauricio Ibarra Zöellner . 105 JORNADA DE HISTORIA MILITAR “En la senda de la Independencia” Coyhaique y Punta Arenas, octubre de 2016. -

El Costumbrismo Como Fundamento De La Escritura Galdosiana: Del Tipo Costumbrista Al Personaje Nove- Lesco Francisco Torquemada1
EL COSTUMBRISMO COMO FUNDAMENTO DE LA ESCRITURA GALDOSIANA: DEL TIPO COSTUMBRISTA AL PERSONAJE NOVE- LESCO FRANCISCO TORQUEMADA1 LOCAL CUSTOMS AS A FUNDAMENT OF GALDÓS’S WRITING: FROM THE LOCAL CUSTOM CHARACTER TO THE NOVEL CHARACTER FRANCISCO TORQUEMADA Mª. de los Ángeles Ayala RESUMEN ABSTRACT En el presente trabajo nos proponemos estudiar la In this paper we propose to study the figure of the figura del usurero Francisco Torquemada a partir de usurer Francisco Torquemada from ‘costumbristas’ los artículos de costumbres en los que el tipo queda articles in which the type is perfectly drawn –“El perfectamente trazado —“El usurero” de Eduardo de usurero” by Eduardo de Inza (1873), “El prestamista” Inza (1873), “El prestamista” de Francisco Cortina by Francisco Cortina, “El usurero” by Ramiro Mariano (1873) o “El usurero” de Mariano de Ramiro (1882), (1882), and many others—. Galdós, based on these entre otros muchos—. Analizaremos cómo Galdós, works, gives humanity to Torquemada; the figure is partiendo de la técnica costumbrista, va revistiendo a becoming in character, with a personal story full of Torquemada de humanidad, va convirtiendo al tipo en dreams and frustrations. personaje, con una historia personal llena de ilusiones y frustraciones. PALABRAS CLAVE: siglo XIX, novela, artículo de cos- KEYWORDS: 19th. Century, custom romance, article, tumbres, usurero, Pérez Galdós, Eduardo de Inza, usurer, Pérez Galdós, Eduardo de Inza, Mariano de Mariano de Ramiro, Francisco Cortina. Ramiro, Francisco Cortina. Galdós, como los escritores costumbristas, analiza uno de los fenómenos más característicos de la sociedad del último tercio del siglo XIX, la usura. Actividad que forma parte de la fuerte corriente ma- terialista que favoreció el encumbramiento de unos individuos que habían alcanzado una preponderan- cia social basada en la adquisición de riqueza por medios poco éticos. -

TORQUEMADA EN LA HOGUERA B.P.G. MADRID, Junio De 1889
Benito Pérez Galdós Torquemada en la hoguera NOTA: Reproduzco en este tomo, a continuación de la novela TORQUEMADA EN LA HOGUERA, recientemente escrita, varias composiciones hace tiempo publicadas, y que no me atrevo a clasificar ahora, pues, no pudiendo en rigor de verdad llamarlas novelas, no sé qué nombre darles. Algunas podrían nombrarse cuentos, más que por su brevedad, por el sello de infancia que sus páginas llevan; otras son como ensayos narrativos o descriptivos, con un desarrollo artificioso que oculta la escasez de asunto real; en otras resulta una tendencia crítica, que hoy parece falsa, pero que sin duda respondía, aunque vagamente, a ideas o preocupaciones del tiempo en que fueron escritas, y en todas ellas el estudio de la realidad apenas se manifiesta en contados pasajes, como tentativa realizada con desconfianza y timidez. Fue mi propósito durante mucho tiempo no sacar nuevamente a luz estas primicias, anticuadas ya y fastidiosas; pero he tenido que hacerlo al fin cediendo al ruego de cariñosos amigos míos. Al incluirlas en el presente tomo, declaro que no está mi conciencia tranquila, y que me acuso de no haber tenido suficiente energía de carácter para seguir rechazando las sugestiones de indulgencia, en favor de estas obrillas. Temo mucho que el juicio del público concuerde con el que yo tenía formado, y que mis lectores las sentencien a volver a la región del olvido, de donde imprudentemente las saco, y que las manden allá otra vez, por tránsitos de la guardia critica. Si así resultase, a mi y a mis amigos nos estará la lección bien merecida. -

RGR • RIO GRANDE REVIEW a Bilingual Journal of Contemporary Literature & Arts Spring 2020 • Issue 55
RGR • RIO GRANDE REVIEW A Bilingual Journal of Contemporary Literature & Arts Spring 2020 • Issue 55 1 Rio Grande Review is a bilingual Nota editorial journal of literature and contemporary art, published twice unque el concepto fue desarrollado con anterioridad, RIO GRANDE REVIEW a year by the Creative Writing la entrega número cincuenta y cinco de la revista Rio A Bilingual Journal of Department of the University Grande Review empalma desafortunadamente con la Contemporary Literature & Art of Texas at El Paso (UTEP), A coyuntura internacional. El presente volumen explora los de- Spring 2020 • Issue 55 º and edited by students in the talles del rostro más próximos del temor: la enfermedad. Este Bilingual MFA in Creative Writing. Senior Editor acercamiento se propone desde tres perspectivas: lo físico, lo The RGR has been publishing David Cruz sicológico y lo social. creative work from El Paso, the Cansancio, la primera sección, navega a través de las Mexico-U.S. border region and the Editors aguas turbias de la mente y la fatiga, único reflejo posible en Americas for over thirty years. Daniel de los Ríos esta humedad umbrosa, en búsqueda de explicaciones para lo Alaíde Ventura Medina irracional en apariencia. Así, al escrutinio de la emotividad Rio Grande Review es una como residuo del amor o de las relaciones familiares se unen publicación bilingüe de arte y Faculty Advisor las cavilaciones sobre experiencias místicas y filosóficas, que literatura contemporánea sin Andrea Cote Botero no se oponen por necesidad. Esto ofrece un escenario tene- fines de lucro. Es publicada brosamente abstracto donde la reflexión, la duda, la sospecha semestralmente bajo la supervisión Editorial Design se manifiestan como los móviles más íntimos del miedo. -
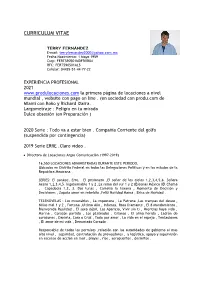
Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE TERRY FERNÁNDEZ E-mail: [email protected] Fecha Nacimiento: 1 Mayo 1959 Curp: FERT590501MDFRVR04 RFC: FERT590501AL5 Celular: 04455-51-44-77-22 EXPERIENCIA PROFESIONAL 2021 www.produlocaciones.com la primera página de locaciones a nivel mundial , website con pago on line . (en sociedad con produ.com de Miami con Roko y Richard Izarra. Largometraje : Peligro en tu mirada Dulce obsesión (en Preparación ) 2020 Serie : Todo va a estar bien . Compañía Corriente del golfo (suspendida por contingencia) 2019 Serie ERRE .Claro video . Directora de Locaciones Argos Comunicación (1997-2019) 16,550 LOCACIONES ADMINISTRADAS DURANTE ESTE PERIODO, Ubicadas en Distrito Federal en todas las Delegaciones Políticas y en los estados de la Republica Mexicana . SERIES: El yankee, Erre, El prisionero ,El señor de los cielos 1,2,3,4,5,6. Señora Acero 1,2,3,4,5. Ingobernable 1 y 2 ,La reina del sur 1 y 2 (Escenas México )El Chema , Capadocia 1,2, 3. Dos lunas , Camelia la texana , Momento de Decisión y Decisiones , Zapata amor en rebeldía ,Feliz Navidad Mamá , Brisa de Navidad . TELENOVELAS : Los miserables , La impostora , La Patrona ,Las trampas del deseo , Niñas mal 1 y 2 , Fortuna ,Ultimo Año , Infames, Rosa Diamante , El 8 Mandamiento , Bienvenida Realidad , El sexo débil, Las Aparicio, Vivir sin ti , Mientras haya vida , Marina , Corazón partido , Los pLateados , Gitanas , El alma herida , Ladrón de corazones , Daniela, Cara o Cruz , Todo por amor , La vida en el espejo , Tentaciones , El amor de mi vida , Demasiado Corazón . Responsable de todos los permisos ,relación con las autoridades de gobierno al mas alto nivel , seguridad, contratación de proveedores , y logística, apoyo y supervisión en escenas de acción en mar , playas , ríos , aeropuertos , desiertos .