Gonzalo Rojas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
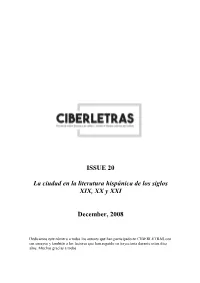
ISSUE 20 La Ciudad En La Literatura Hispánica De Los Siglos XIX, XX Y XXI (December 2008) ISSN: 1523-1720
ISSUE 20 La ciudad en la literatura hispánica de los siglos XIX, XX y XXI December, 2008 Dedicamos este número a todos los autores que han participado en CIBERLETRAS con sus ensayos y también a los lectores que han seguido su trayectoria durante estos diez años. Muchas gracias a todos. ISSUE 20 La ciudad en la literatura hispánica de los siglos XIX, XX y XXI (December 2008) ISSN: 1523-1720 Sección especial: la ciudad en la literatura hispánica de los siglos XIX, XX y XXI • Pilar Bellver Saez Tijuana en los cuentos de Luis Humberto Crosthwaite: el reto a la utopía de las culturas híbridas en la frontera • Enric Bou Construcción literaria: el caso de Eduardo Mendoza • Luis Hernán Castañeda Simulacro y Mimesis en La ciudad ausente de Ricardo Piglia • Bridget V. Franco La ciudad caótica de Carlos Monsiváis • Cécile François Méndez de Francisco González Ledesma o la escritura de una Barcelona en trance de desaparición • Oscar Montero La prosa neoyorquina de Julia de Burgos: "la cosa latina" en "mi segunda casa" • María Gabriela Muniz Villas de emergencia: lugares generadores de utopías urbanas • Vilma Navarro-Daniels Los misterios de Madrid de Antonio Muñoz Molina: retrato callejero y urbano de la capital española a finales de la transición a la democracia • Rebbecca M. Pittenger Mapping the Non-places of Memory: A Reading of Space in Alberto Fuguet's Las películas de mi vida • Damaris Puñales-Alpízar La Habana (im) posible de Ponte o las ruinas de una ciudad atravesada por una guerra que nunca tuvo lugar • Belkis Suárez La ciudad y la violencia en dos obras de Fernando Vallejo 2 ISSUE 20 La ciudad en la literatura hispánica de los siglos XIX, XX y XXI (December 2008) ISSN: 1523-1720 Ensayos/Essays • Valeria Añón "El polvo del deseo": sujeto imaginario y experiencia sensible en la poesía de Gonzalo Rojas • Rubén Fernández Asensio "No somos antillanos": La identidad puertorriqueña en Insularismo • Roberto González Echevarría Lezama's Fiestas • Pablo Hernández Hernández La fotografía de Luis González Palma. -
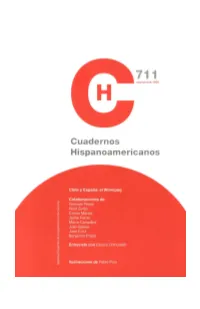
Neruda: El Poema De Lo Real Carlos Marzal
711 septiembre 2009 Cuadernos Hispanoamericanos Edita Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Agencia Española de Cooperación Internacional para ei Desarrollo Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Secretaria General de la Agencia Española de Cooperación Internacional Elena Madrazo Hegewisch Director de Relaciones Culturales y Científicas Antonio Nicolau Martí Jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural Exterior Mercedes de Castro Jefe del Servicio Publicaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional Antonio Papell Esta Resista fue fundada en el año 1948 y ha sido dirigida sucesivamente por Pedro Lain Entralgo. Luis Rosales. José Antonio Maravall. Félix Grande y Blas Matamoro. Director: Benjamín Prado Redactor Jefe: Juan Malpartida Cuadernos Hispanoamericanos: Avda. Reyes Católicos, 4. 28040, Madrid. Tlfno 91 583 83 99. Fax: 91 583 83 10/11/13. Subscripciones: 91 582 79 45 e- mail: [email protected] Secretaria de Redacción: Ma Antonia Jiménez Suscripciones: María del Carmen Fernández Poyato e-mail: [email protected] Imprime: Gráficas Varona, S.A. c/ Newton, Parcela 55. Polígono «El Montalvo». 37008 Salamanca Diseño: Cristina Vengara Depósito Legal: M. 3875/1958 - ISSN: 0011-250 X - ÑIPO: 502-09-002-7 Catálogo General de Publicaciones Oficiales http://publicaciones.administracion.es Los índices de la revista pueden consultarse en el HAPI (Hispanic American Periodical -

Entrevista-A-Gonzalo-Rojas.Pdf
168 TODOS CONFESOS / MARCELO MENDOZA GONZALO ROJAS 169 7/ GONZALO ROJAS POETA, 93 AÑOS “Soy totalmente joven” “LA VIDA ETERNA ES LA MUJER” —¿Qué tanto ha amado usted? —El amor en mí se da desde la mujer, pero eso no me exime de otra versión. Junto con lo fémino, es amor a lo sacro. Por ahí tengo algo de religioso. Religioso en un sentido que me mantiene, porque no tiene que ver ni con la fe ni con la ortodoxia: es una cuestión romántica… Los 28 días que dan opción de vida ¿quién lo da sino la mujer? Cada 28 días está sangrando en ella. Yo no entiendo el mundo sin mujeres. Yo no creo en la vida eterna: para mí la vida eterna es la mujer. Siempre estoy peleando porque haya una mujer al lado mío, no importa que perturbe. “¿Qué se ama cuando se ama?” se llama uno de los poemas más memorables del poeta Gonzalo Rojas Pizarro. Un libro de la magnífica trilogía que publicó la Dirección de Bibliotecas, Archi• vos y Museos también recoge ese nombre. La seguidilla de publi• caciones que periódicamente aparecen, en Chile y el extranjero, le 170 TODOS CONFESOS / MARCELO MENDOZA GONZALO ROJAS 171 fue un regalo tardío, pues hasta los 70 años este hombre bajito y Hasta ese día, la obra de Rojas, además de lo nombrado, se re• que habla como susurrando —zumbando, diría él— con palabras ducía al Cuaderno secreto (escrito en 1936, pero inédito), Uno escribe y entonaciones que seducen y envuelven era casi un ser desco• en el viento (1962, que casi no circuló), Críptico y otros poemas (1980, nocido por el vulgo. -

CLARK-DISSERTATION.Pdf (1.724Mb)
Copyright by Meredith Gardner Clark 2012 The Dissertation Committee for Meredith Gardner Clark Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Warping the Word and Weaving the Visual: Textile Aesthetics in the Poetry and the Artwork of Jorge Eduardo Eielson and Cecilia Vicuña Committee: Luis Cárcamo Huechante, Co-Supervisor Enrique Fierro, Co-Supervisor Jossiana Arroyo Jill Robbins Charles Hale Regina Root Warping the Word and Weaving the Visual: Textile Aesthetics in the Poetry and the Artwork of Jorge Eduardo Eielson and Cecilia Vicuña by Meredith Gardner Clark, B.A.; M. A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2012 Dedication I dedicate this thesis to my family and my friends. Acknowledgements I would like to acknowledge all of the professors on my committee who have guided me through this research project from its germination to its completion. I thank Enrique Fierro for his unwavering support, countless hours of conversation and for being my poetry professor. My tremendous gratitude also goes to Luis Cárcamo Huechante for his scholarly expertise, his time and his attention to detail. To Jossiana Arroyo and Jill Robbins, I offer my appreciation for their support from day one, and I would also like to thank Regina Root for providing me with valuable resources regarding Andean textiles and Charles Hale for taking a chance on an unknown graduate student. My gratitude is also in store for Cecilia Vicuña for her support and for her artistic vision. -

La Poesía De Gonzalo Rojas
Inti: Revista de literatura hispánica Number 18 Catorce poetas hispanoamericanos de hoy Article 5 1983 La poesía de Gonzalo Rojas Marcelo Coddou Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas Coddou, Marcelo (Otoño-Primavera 1983) "La poesía de Gonzalo Rojas," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 18, Article 5. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss18/5 This Estudios y Selecciones is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. GONZALO ROJAS Chile, 1917 LA POESÍA DE GONZALO ROJAS Marcelo Coddou Drew University «Prisioneros de sus sentimientos, cantaron un solo canto durante toda su vida», ha escrito Karl Vossler a propósito de Holderlin y Leopardi. Afirmación es ésta que puede extenderse plenamente a lo que, hasta ahora, ha escrito Gonzalo Rojas: la estructura fundamental de su obra parece fundarse en una oposición clave, VIDA / MUERTE, en la que cada término - y la oposición misma - conllevan múltiples valencias, pero cuyos sentimientos e intuición poética básicos no varían sino que van afirmándose - haciéndose, así, cabalmente precisos -, en tanto para su expresión el poeta encuentra la palabra más justa. El objeto del pensamiento poético de Gonzalo Rojas - su «clave visionaria», de abolengo pascaliano -, es el hombre y su destino, el hombre y su miseria. Claves temáticas e impulsos del quehacer de su poesía los constituyen: una preocupación agónica por la existencia humana en todas sus direcciones; la angustia, en cifra quevediana, del tiempo; un sentimiento, religioso, del Ser vivido en su aspiración de trascendencia; el ámbito histórico concreto del desenvolvimiento del hombre. -

Residencia En La Poesía: Poetas Latinoamericanos Del Siglo Xx
Carmen Alemany Bay RESIDENCIA EN LA POESÍA: POETAS LATINOAMERICANOS DEL SIGLO XX CUADERNOS DE AMÉRICA SIN NOMBRE Residencia en la poesía: poetas latinoamericanos del siglo XX Carmen Alemany Bay Residencia en la poesía: poetas latinoamericanos del siglo XX Prólogo de José Carlos Rovira Cuadernos de América sin nombre Cuadernos de América sin nombre dirigidos por José Carlos Rovira N°13 COMITÉ CIENTÍFICO: Sonia Mattalia Carmen Alemany Bay Ramiro Muñoz Haedo Miguel Ángel Auladell Pérez María Águeda Méndez Beatriz Aracil Varón Pedro Mendiola Oñate Eduardo Becerra Grande Francisco Javier Mora Contreras Teodosio Fernández Rodríguez Nelson Osorio Tejeda Virginia Gil Amate Ángel Luis Prieto de Paula Aurelio González Pérez José Rovira Collado Rosa Ma Grillo Enrique Rubio Cremades Ramón Lloréns García Francisco Tovar Blanco Francisco José López Alfonso Eva Ma Valero Juan Remedios Mataíx Azuar Abel Villaverde Pérez El trabajo está integrado en las actividades de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano» y en los proyectos MCYT BFF 2002-01058, GV GRUPOS05/023 y MEC HUM2005-04177/FILO. Los cuadernos de América sin nombre están asociados al Centro de Estudios Ibero americanos Mario Benedetti. Imagen: Diego Rivera, Vendedora de flores. © Carmen Alemany Bay I.S.B.N.: 84-7908-853-2 Depósito Legal: MU-44-2006 Fotocomposición e impresión: Compobell, S.L. Murcia A Ángel, por tanto índice Prólogo de José Carlos Rovira 11 Nota preliminar 17 1. Intuiciones sobre el proceso de creación de los Versos libres de José Martí 19 2. El cuestionamiento del Modernismo en la poesía coloquial 33 3. -

Palabras En El Acto Del Doctorado Honoris Causa
1 PALABRAS EN EL ACTO DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, SEDE VALDIVIA 3 de noviembre de 2016 Dr. Fernando Galván Sr. Rector, Sres. Vicerrectores, Sr. Secretario General, Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Restantes autoridades académicas, Miembros de la Junta Directiva, Miembros del Claustro Universitario, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, Señoras y señores: Estar hoy con ustedes aquí, volver a esta antigua ciudad de Valdivia, este año Capital Americana de la Cultura, provoca numerosas emociones placenteras en mi espíritu, hoy tan conmovido y agradecido ante la extrema generosidad que tiene conmigo la Universidad de San Sebastián, y tras escuchar especialmente las palabras tan amables y cariñosas del Prof. Dr. Rafael Rosell, Decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad. 2 La naturaleza feraz de esta tierra hermosa, cuya frondosa vegetación y paisajes llevo impresos en la memoria desde hace años me conmueve y admira, como lo hacen las aguas del río Calle-Calle, del Cau-cau, del Valdivia y del Cruces, en cuyo entorno se ha levantado esta ciudad, que ha tenido la desgracia de caer, pero también la fortaleza de volver a levantarse, con nuevos bríos, en más de una ocasión. Todo ello no puede por menos que traer a mi memoria aquellos versos con los que Neruda inicia su poema dedicado a Ercilla (XXII) en su Canto General, en los que narra el encuentro de aquel español de mitad del siglo XVI con la fuerza portentosa de la naturaleza: Piedras de Arauco y desatadas rosas fluviales, territorios de raíces, se encuentran con el hombre que ha llegado de España. -

Una Plaga De Romances
América sin nombre, no 16 (2011) 63-74 ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831 Matías Barchino Pérez y Niall Binns Matías Barchino Pérez es profesor titular de literatura hispanoameri- cana y decano de la Facultad de Letras en la Universidad Castilla- La Mancha. Niall Binns es profesor titular de literatura hispanoamerica- na en la Universidad Complutense de Madrid. Ambos forman parte UNA PLAGA DE ROMANCES. del proyecto de investigación «El impacto de la guerra civil española en la vida intelectual de Hispa- EL IMPACTO DE LA MUERTE DE noamérica» y participan en la pági- na virtual http://impactoguerracivil. FEDERICO GARCÍA LORCA blogspot.com. EN LA POESÍA CHILENA1 MATÍAS BARCHINO PÉREZ Y NIALL BINNS 1 Universidad de Castilla-La Mancha / Universidad Complutense de Madrid, España Este trabajo forma parte del [email protected] / [email protected] proyecto de investigación «El impacto de la guerra civil es- pañola en la vida intelectual de Hispanoamérica», financiado RESUMEN en 2007 por el Ministerio de Educación y Ciencia de Espa- ña (HUM2007-64910/FILO) y El artículo examina el impacto que tuvo la muerte de Federico García Lorca en los campos en 2011 por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2011- literarios de toda Hispanoamérica, aunque se centra específicamente en el caso chileno. La 28618). conocida amistad entre Lorca y Neruda y la labor divulgativa de María Zambrano después de su llegada a Chile en octubre de 1936 fueron determinantes en la consagración de la figura de Lorca como poeta y como el gran mártir literario de la guerra civil española. En el contexto de un país muy afectado por los acontecimientos españoles, se organizaron y se publicaron numerosos homenajes poéticos a Lorca y surgió una entusiasta revitalización del romance, inspirado por el Romancero de la Guerra Civil pero sobre todo por el Romancero gitano del granadino. -

Fulbright Distinguished Teacher Award 2016-2017
Fulbright Distinguished Teacher Award 2016-2017 Daria Pizzuto WAMS • Funded by the Department of State • Students, scholars, teachers, artists, and scientists • study, teach and conduct research • Merit based: academic and professional achievement, and leadership • The Program operates in over 160 countries worldwide. • 45 U.S. citizens will travel abroad through the Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program in 2016-2017. Chile • Robust literary tradition • “Land of Poets” • Nobel prize winners: Gabriela Mistral and • Pablo Neruda. • Miguel de Cervantes Prize: Jorge Edwards (1998), and the poets Gonzalo Rojas (2003) and Nicanor Parra (2011). • Tremendously rich children’s literature tradition The Adventures of Juan the Little Asparagus - Teaching Spanish through Authentic Literature • true middle grade books are something of a rarity • it is challenging to find a true authentic middle grade novel written in Spanish by a native Spanish- speaking author. Purpose • • to thoroughly examine and analyze Chilean children's literature and use it as a foundation to create an innovative, literature-based Spanish curriculum to be used in American schools. • novels, poems, fables, short stories, graphic novels and songs • identify the best suited books • identify key culture components • explore grammatical/vocabulary possibilities, • create a meaningful, authentic middle school Spanish curriculum. Literature Review • significant differences in the students' communicative performance, in favor of literature- based instruction. (Bataineh, Rabadi, & Smadi, 2013) • Helps students acquire their life skills besides communication skills • incidental vocabulary learning through reading for meaning comprehension (Ahmad, 2011) • beneficial for low and intermediate learners, as it allows them to increase vocabulary gains (Restrepo, 2015). • Culturally authentic materials: Books, tapes, videos, games, and realia that have been produced for use by native speakers of the target language (World Languages, 2014). -

Mario Vargas Llosa 7 Gozos Cibernéticos
Índice: 1 Ciencia y Literatura. Un relato histórico. Miguel de Asúa. 2 En las constelaciones. Ama tu ritmo. Rubén Darío 3 Super-Ciencia. Geográfica. Vicente Huidobro. 4 Oda al átomo. Pablo Neruda 5 El principio de Arquímedes. Sigmund Freud. Nicanor Parra 6 Padre Homero. Mario Vargas Llosa 7 Gozos cibernéticos. Nueva teoría sobre el Big Bang. Gioconda Belli 8 Cosmogonía. La suma. Jorge Luis Borges 9 Cántico cuántico. El Big Bang. Ernesto Cardenal 10 Universo. Windows 98. Mario Benedetti 11 El astronauta prepara el descenso. William Ospina 12 Sobre la inutilidad de la semiología. Jorge Enrique Adoum 13 Microfilm del abismo. Gonzalo Rojas 14 Teoría de fractales. Teoría cuántica. Alberto Blanco 15 El corazón. La energía. El túnel. Andrés Neuman 16 Historia del cine ciberpunk. 1996. La isla del Dr. Moreau Para descargar números anteriores de Qubit, visitar http://www.eldiletante.co.nr Ciencia y literatura. Un relato histórico Miguel de Asúa En el momento de la constitución de la ciencia moderna existía el concepto de un "libro de la naturaleza", redactado, tal vez, en oposición a un libro de la Revelación (y también no). Ese primer libro se suponía escrito en un lenguaje matemático. Para Michael Robert lo común a la ciencia y las humanidades es la pasión por el conocimiento. Para Huxley, la ciencia sirve para investigar, ordenar y comunicar las más públicas experiencias humanas, y la literatura, (aunque trata también de dichas experiencias públicas), toca las experiencias privadas del hombre. Esto tendría paralelo con los respectivos discursos: el lenguaje de la ciencia es instrumental, se ajusta a un marco de referencia existente (o busca uno nuevo). -

Enrique Lihn,Oscar Hahn Y Pedro Lastra
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 55 Article 10 2002 Poética y Diáspora: Enrique Lihn,Oscar Hahn y Pedro Lastra Diana Valencia Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas Valencia, Diana (Primavera-Otoño 2002) "Poética y Diáspora: Enrique Lihn,Oscar Hahn y Pedro Lastra," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 55, Article 10. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss55/10 This Notas is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. POÉTICA Y DIÁSPORA: ENRIQUE LIHN, OSCAR HAHN Y PEDRO LASTRA1 Diana Valencia Saint Joseph College Las voces amigas de Enrique Lihn (1929-1988), Oscar Hahn (1938) y Pedro Lastra (1932)2 resultan imprescindibles para la fundación de una poética chilena contemporánea a contracorriente de los imitados Neruda, Huidobro, De Rokha, Parra o el atinadamente denominado por Lihn, “Surreachilismo”. La palabra diáspora en el título de este trabajo se entiende en el sentido de dispersión de un pueblo a través del mundo y, por consiguiente, sin una patria fija en el sentido tradicional de: “lugar, ciudad o país en que se ha nacido”. Creemos como Pedro Lastra que “ ‘la patria de un poeta es la poesía’, y como ha dicho Jorge Teillier ése es el mundo donde verdaderamente habita” el vate.3 La poesía constituye esa suerte de universo para nuestros autores, ya que como sabemos, Enrique Lihn escribió gran parte de su obra en Manhattan y ha dejado un testimonio poético de sus notas de viaje en su recorrido por Cuba, París y Perú4. -

Poesía Y Silencio En Gonzalo Rojas
30 / II semestre / 2011, Quito ISSN: 1390-0102 poesía y silencio en Gonzalo rojas 1 MAuriciO OstriA GONzálEz Universidad de Concepción, Chile rEsuMEN A pesar de que la poesía, en tanto texto literario, es escritura, no deja de conservar vínculos profundos con la palabra oral. Gonzalo Rojas, íntimo conocedor de las leyes de la poesía, ma - neja con especial destreza esa relación. De hecho su escritura es especialmente sensible a las evocaciones orales que los versos, las palabras, las sílabas y hasta los sonidos suscitan en el lector de poesía. De ahí la importancia del silencio en su escritura, no solo como tema o como procedimiento retórico, ni siquiera como el silencio que significa toda expresión inte - riorizada, como la poesía, sino, por sobre todo, el silencio como lo otro de la palabra, como aquello que está siempre presente sin decirse y que apunta a los niveles más profundos de lo innombrable. PALABRAS CLAVE : poesía, oralidad y escritura, poesía y silencio, poesía chilena, Gonzalo Rojas. suMMArY Even though poetry, inasmuch as a literary text, is writing, conserves deep links with oral word. Gonzalo Rojas, a connoisseur of the laws of poetry, handles with a special skill those links. As a matter of fact, his writing is especially sensitive to the oral evocations that verses, words and even sounds provoke in the poetry reader. Hence the importance of silence in his writing, not just as a theme or rhetorical procedure, or even as the silence that every internalized expres - 1. Esta aproximación del crítico chileno Mauricio Ostria a la obra del gran poeta hispanoa - mericano Gonzalo Rojas, fallecido en abril de 2011 en Santiago de Chile, es celebración de su vida y palabra poética.