Electoral Systems and Weighted Voting
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University of California San Diego
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO Infrastructure, state formation, and social change in Bolivia at the start of the twentieth century. A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Nancy Elizabeth Egan Committee in charge: Professor Christine Hunefeldt, Chair Professor Michael Monteon, Co-Chair Professor Everard Meade Professor Nancy Postero Professor Eric Van Young 2019 Copyright Nancy Elizabeth Egan, 2019 All rights reserved. SIGNATURE PAGE The Dissertation of Nancy Elizabeth Egan is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________________________________________________________ Co-Chair ___________________________________________________________ Chair University of California San Diego 2019 iii TABLE OF CONTENTS SIGNATURE PAGE ............................................................................................................ iii TABLE OF CONTENTS ..................................................................................................... iv LIST OF FIGURES ............................................................................................................ vii LIST OF TABLES ............................................................................................................... ix LIST -

Proyecto “Mejorando Los Medios De Vida De Los Pueblos Indígenas Alto
Proyecto “Mejorando los medios de vida de los pueblos indígenas alto - andinos, a través del fortalecimiento de la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales en Bolivia y Perú” ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE GOBERNANZA BOLIVIA La Paz, Abril de 2011 Funded by UKaid from the Department for International Development ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE GOBERNANZA BOLIVIA i. CONDICIONES GENERALES DE GOBERNANZA MARKA ANTAQUILLA CORQUE TIWANACU La Marka Cololo Copacabana de La Marca de Corque está constituido El Municipio de Tiwanacu tiene una Antaquilla se encuentra en la por 2 parcialidades Uravi y Samancha, superficie de 34.930 hectáreas (349.03 tambien conocidos como Urinsaya y km2), cuenta con los siguientes límites segunda sección municipal del municipio de Pelechuco, Aransaya, están habitadas por 6 y colindancias: actualmente se encuentra comunidades del sud y otras 6 del - Norte – Lago Menor (Titicaca) y conformada por ocho ayllus: Agua norte, tiene 6 ayllus y cada ayllu tiene Municipio de Pucarani Blanca “A”, Agua Blanca “B”, su autoridad originaria haciendo en - Sur – Municipio de Jesús de Katantika, Cololo Altarani, total 17 autoridades originarias. El Machaca Antaquilla, Nube Pampa, Puyo Municipio reconoce esta división - Este – Municipio de Laja Puyo Bajo y Puyo Puyo Alto, las territorial. - Oeste – Lago Menor (Titicaca) y cuales se agrupan formando tres En cuanto a la estructura orgánica de Municipios de Guaqui y Taraco Sullka Markas: Sullka Marka Agua ambas unidades territoriales se pudo Blanca, Sullka Marka Puyo Puyo y observar diferencias puesto que las Cuenta con 3 centros poblados: Huacullani, Pillapi y Tiwanacu y 4 Sullka Marka Cololo. -

Bulletin De L'institut Français D'études Andines 34 (1) | 2005
Bulletin de l'Institut français d'études andines 34 (1) | 2005 Varia Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/bifea/5562 DOI: 10.4000/bifea.5562 ISSN: 2076-5827 Editor Institut Français d'Études Andines Edición impresa Fecha de publicación: 1 mayo 2005 ISSN: 0303-7495 Referencia electrónica Bulletin de l'Institut français d'études andines, 34 (1) | 2005 [En línea], Publicado el 08 mayo 2005, consultado el 08 diciembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/bifea/5562 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/bifea.5562 Les contenus du Bulletin de l’Institut français d’études andines sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Olivier Dollfus, una pasión por los Andes Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines / 2005, 34 (1): 1-4 IFEA Olivier Dollfus, una pasión por los Andes Évelyne Mesclier* Henri Godard** Jean-Paul Deler*** En la sabiduría aymara, el pasado está por delante de nosotros y podemos verlo alejarse, mientras que el futuro está detrás nuestro, invisible e irreversible; Olivier Dollfus apreciaba esta metáfora del hilo de la vida y del curso de la historia. En el 2004, marcado por las secuelas físicas de un grave accidente de salud pero mentalmente alerta, realizó su más caro sueño desde hacía varios años: regresar al Perú, que iba a ser su último gran viaje. En 1957, el joven de 26 años que no hablaba castellano, aterrizó en Lima por vez primera, luego de un largo sobrevuelo sobre América del Sur con un magnífico clima, atravesando la Amazonía y los Andes —de los que se enamoró inmediatamente— hasta el desierto costero del Pacífico. -

Lista De Modificaciones Del 25/12/2020 Al 31/12/2020
Lista de Modificaciones del 25/12/2020 al 31/12/2020 SOLICITUD ENTIDAD DESCRIPCIÓN 1 1234 Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui 1 1244 Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes 2 1234 Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui 2 1820 Gobierno Autónomo Municipal de Exaltación 5 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas 7 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 9 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 11 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas 12 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas 12 1242 Gobierno Autónomo Municipal de Charaña 13 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 14 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 15 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 16 1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma 28 1274 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca 29 1274 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca 30 1274 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca 52 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 53 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 54 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 55 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 56 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 57 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 58 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 59 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 60 1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva -

9782746964303.Pdf
LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE BOLIVIE 2013 en numérique ou en papier en 3 clics à partir de 8.99€ Disponible sur AUTEURS ET DIRECTEURS DES COLLECTIONS Dominique AUZIAS & Jean-Paul LABOURDETTE DIRECTEUR DES EDITIONS VOYAGE Bienvenidos Stéphan SZEREMETA RESPONSABLES EDITORIAUX VOYAGE Patrick MARINGE et Morgane VESLIN a Bolivia ! EDITION ✆ 01 72 69 08 00 Julien BERNARD, Alice BIRON, Audrey BOURSET, Jeff BUCHE, Sophie CUCHEVAL, Linda INGRACHEN, Caroline MICHELOT, Pierre-Yves SOUCHET Devenu en 2009 l’Etat plurinational de Bolivie, ce et Nadine LUCAS petit pays andin (comparé à ses géants voisins) ENQUETE ET REDACTION compose l’un des panoramas les plus grandioses Arnaud BONNEFOY, Hervé FOISSOTTE, Pierre KAPSALIS, Fabrice PAWLAK, de l’Amérique latine : c’est un peu à la Bolivie Christian INCHAUSTE, Paola ERGUETA, qu’on rêve quand on se plonge dans l’imaginaire Klaus INCHAUSTE, Marcelo BORJA et Freddy ORTIZ des paysans charriant leur caravane de lamas, des STUDIO jungles inaccessibles, des petits villages perdus Sophie LECHERTIER et Romain AUDREN au bout du monde entre d’immenses montagnes MAQUETTE & MONTAGE Julie BORDES, Élodie CARY, Élodie CLAVIER, enneigées… La Bolivie, c’est l’Amérique latine, et un Sandrine MECKING, Delphine PAGANO, peu plus encore. A l’image du président Evo Morales Émilie PICARD et Laurie PILLOIS Ayma, le pays est indien (comprenez : indigène) et CARTOGRAPHIE Philippe PARAIRE, Thomas TISSIER fier de l’être. La difficile question de l’identité des Boliviens semble peu à peu trouver réponse dans PHOTOTHEQUE ✆ 01 72 69 08 07 Élodie SCHUCK et Sandrine LUCAS ce creuset, né de la coexistence dans la différence REGIE INTERNATIONALE ✆ 01 53 69 65 50 et du partage de valeurs communes qui pourrait Karine VIROT, Camille ESMIEU, Romain COLLYER, devenir un vrai modèle d’intégration. -

Public Policies and Processes in the Bolivian Andes
Public policies and processes in the Bolivian Andes Diego Muñoz Elsner A country case study report for: Policies that Work for Sustainable Agriculture and Regenerating Rural Economies Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA), Department for International Development (DFID, UK), Kreditanstalt für Wiederafbau (KfW, Germany, Senegal case study), Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) N.B: This publication is the English translation of the extended executive summary of the Bolivian case study report ‘Politicas Públicas Y Agricultura Campesina’, which is available from the IIED bookshop. IIED is particularly grateful to Lucy Ambridge and DFID, who contributed generously to the final stages of the project, and without whom the case studies could not have been published. Copies of this report and others in the Policies that Work series are available from: Bookshop, International Institute for Environment and Development 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD, UK Tel: +44 (0) 20 7388 2117 Fax: +44 (0) 20 7388 2826 e-mail: [email protected] www.iied.org/agri/projects.html Contact the author: Diego Muñoz E. Calle Muñoz Cornejo 2819 esq. Vincentti Phone: +(591 2)241-5759 Fax: +(591 2)241-3082 La Paz - Bolivia E-mail: [email protected] Photos: courtesy of Panos Pictures, www.panos.co.uk unless stated. Design by Eileen Higgins. Layout by Bridget Tisdall & Andy Smith. Printed by Folium, Birmingham, UK. A collaborative research project of the Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme International Institute for Environment and Development 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD, United Kingdom Tel + 44 (0) 20 7388 2117 Fax +44 (0) 20 7388 2826 Email: [email protected] Web-site: www.iied.org Policies that Work web-site: www.iied.org/agri/proj_ptw.html Khanya, South Africa; Green Senegal, Rodale Institute, Senegal; Tegemeo Research Institute, Kenya; Chiang Mai University, Thailand; Development Support Centre, India; SPEECH, India; AS-PTA, Brazil; Diego Muñoz, Bolivia; IUCN, Pakistan. -

TESIS EFRAIN MAMANI 12 DE MARZO.Pdf
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA DE SOCIOLOGÍA TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIATURA EFECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIOPOLÍTICOS EN EL ÁREA RURAL A CAUSA DE LA EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN (Caso de la comunidad Chiacata del cantón Tocopilla Cantuyo – Provincia Pacajes) Postulante: Univ. Efraín Mamani Huanca Tutor: PhD. Félix Patzi Paco La Paz – Bolivia 2014 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO I ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 1.1 Justificación 3 1.2 Planteamiento y formulación del problema 4 1.3 Preguntas de investigación 15 1.4 Objetivos de la investigación 15 1.4 a.) Objetivo General 15 1.4 b.) Objetivos Específicos 15 1.5 Metodología de trabajo 16 CAPÍTULO II CONTEXTO DE LA REGIÓN 2.1 Caracterización de la comunidad y aspectos teóricos 19 2.2 Reseña histórica, su creación y sus dirigentes 28 2.3 La comunidad Chiacata y la relación con la ex hacienda 29 2.4 La comunidad Chiacata en la modernidad 31 2.5 Fechas festivas, culturales y religiosas 32 2.6 Aspectos políticos 35 2.6.1 Funciones y atribuciones de las autoridades 36 CAPÍTULO III MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA REGIÓN 3.1 La economía de la comunidad 39 3.1.1 La ganadería 40 3.1.2 La agricultura 42 3.1.2.1 Las sayañas 45 3.2 El comercio 46 3.3 El trueque 48 3.4 Sistema de herencia en las familias 49 CAPÍTULO IV CAUSAS Y DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN 4.1 Factores económicos 52 4.2 Servicios básicos y sociales 54 4.3 Factores ideológicos 56 4.3.1 La educación 58 4.3.2 La escuela seccional, su relación con el Núcleo y Colegio Tocopilla Cantuyo -

Wild Potato Species Threatened by Extinction in the Department of La Paz, Bolivia M
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Scientific Journals of INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Spanish Journal of Agricultural Research 2007 5(4), 487-496 Available online at www.inia.es/sjar ISSN: 1695-971-X Wild potato species threatened by extinction in the Department of La Paz, Bolivia M. Coca-Morante1* and W. Castillo-Plata2 1 Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias. Dr. «Martín Cárdenas» (FCA, P, F y V). Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Casilla 1044. Cochabamba. Bolivia 2 Medio Ambiente y Desarrollo (MEDA). Cochabamba. Bolivia Abstract The Department of La Paz has the largest number of wild potato species (Solanum Section Petota Solanaceae) in Bolivia, some of which are rare and threatened by extinction. Solanum achacachense, S. candolleanum, S. circaeifolium, S. okadae, S. soestii and S. virgultorum were all searched for in their type localities and new areas. Isolated specimens of S. achacachense were found in its type localities, while S. candolleanum was found in low density populations. Solanum circaeifolium was also found as isolated specimens or in low density populations in its type localities, but also in new areas. Solanum soestii and S. okadae were found in small, isolated populations. No specimen of S. virgultorum was found at all. The majority of the wild species searched for suffered the attack of pathogenic fungi. Interviews with local farmers revealed the main factors negatively affecting these species to be loss of habitat through urbanization and the use of the land for agriculture and forestry. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: 59305-BO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED CREDIT Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF SDR 69.65 MILLLION (US$ 109.5 MILLION EQUIVALENT) TO THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA FOR THE NATIONAL ROADS AND AIRPORT INFRASTRUCTURE PROJECT Public Disclosure Authorized April 06, 2011 Sustainable Development Department Country Management Unit for Bolivia, Chile, Ecuador, Peru and Venezuela Latin America and the Caribbean Region Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 4, 2011) Currency Unit = Bolivian Bolivianos BOB7.01 = US$1 US$1.58 = SDR1 FISCAL YEAR January 1 – December 31 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AASANA Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Airport and Aviation Services Administration ABC Administradora Boliviana de Carreteras National Road Agency ABT Autoridad de Bosques y Tierra Authority on Forest and Land ADT Average Daily Traffic CIPTA Consejo Indígena del Pueblo Tacana Counsel for the Indigeneous Tacana People DA Designated Account EA Environmental Assessment EIRR Economic Internal Rate of Return EMP Environmental Management Plan FM Financial Management GAC Governance and Anti-corruption GDP Gross Domestic Product GOB Government of Bolivia HDM-4 Highway -

BOLIVIAN STUDENT CHAPTER “Vision for Geosciences in Bolivia”
Society of Economic Geologists (SEG) BOLIVIAN STUDENT CHAPTER “Vision for Geosciences in Bolivia” Field Trip to Quechisla District 2016 And Short Excursions SEG BOLIVIAN STUDENT CHAPTER, Facultad de Geología, Universidad Mayor de San Andrés, Calle 27, Pabellón Geología de Cota Cota,La Paz – Bolivia Introduction The SEG-BSC successfully organized two short courses with excursions of a day and a principal course with field trips. The main objective was to promote the knowledge in Economic Geology and techniques of exploration of the mineral resources from Bolivia, also to promote the interactions among members of the geoscientist community. 1. Field Trip Course: “World Class Polymetallic Deposits in Quechisla District, South of Bolivia" From 23 to 28 April, 2016. pág. 2 SEG BOLIVIAN STUDENT CHAPTER, Facultad de Geología, Universidad Mayor de San Andrés, Calle 27, Pabellón Geología de Cota Cota,La Paz – Bolivia The course co-organized by the Association of Geologists of Bolivia (CGB) and the SEG- BSC was “World Class Polymetallic Deposits in Quechisla District, South of Bolivia" held 23 to 28 April 2016 in Quechisla District of the Potosi State. The theoretical portion was held in the Auditorium of Telamayu (2 Days) and field trips (4 days) included visits to the sites of Choroma, Animas y Siete Suyos, Chorolque and Tasna. The instructors were Dr. Stewart Redwood (SEG 1992 F), Dr. Kevin B. Heather (SEG 1998 F) and Dr. Osvaldo Arce (SEG 2008 F). The course was sponsored by the Association of Geologists of Bolivia (CGB), The Stewart R. Wallace Fund from SEG, SEG Bolivian Student Chapter, San Cristobal Mining, Pan American Silver and Mining Corporation of Bolivia (COMIBOL). -
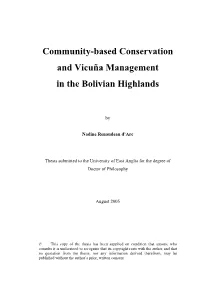
Community Management of Wild Vicuña in Bolivia As a Relevant Case to Explore Community- Based Conservation Under Common Property Regimes, As Explained in Chapter 1
Community-based Conservation and Vicuña Management in the Bolivian Highlands by Nadine Renaudeau d’Arc Thesis submitted to the University of East Anglia for the degree of Doctor of Philosophy August 2005 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived therefrom, may be published without the author’s prior, written consent. Abstract Abstract Current theory suggests that common property regimes, predicated on the community concept, are effective institutions for wildlife management. This thesis uses community-based conservation of vicuña in the Bolivian highlands as a case study to re-examine this theory. Vicuña is a wild South American camelid living in the high Andes. Its fibre is highly valued in international markets, and trade of vicuña fibre is controlled and regulated by an international policy framework. Different vicuña management systems have been developed to obtain fibre from live- shorn designated vicuña populations. This thesis analyses whether the Bolivian case study meets three key criteria for effective common property resource management: appropriate partnerships across scale exist; supportive local-level collective action institutions can be identified; and deriving meaningful benefits from conservation is possible. This thesis adopts a qualitative approach for the collection and analysis of empirical data. Data was collected from 2001 to 2003 at different levels of governance in Bolivia, using a combination of ethnographic techniques, and methods of triangulation. Community-level research was undertaken in Mauri-Desaguadero and Lipez-Chichas fieldwork sites. -

Ethnohistoire Du Piémont Bolivien D'apolobamba À Larecaja
RENAISSANCE OF THE LOST LECO: ETHNOHISTORY OF THE BOLIVIAN FOOTHILLS FROM APOLOBAMBA TO LARECAJA Francis Ferrié A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2014 Full metadata for this item is available in Research@StAndrews:FullText at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/4867 This item is protected by original copyright Renaissance of the Lost Leco: Ethnohistory of the Bolivian Foothills from Apolobamba to Larecaja Francis Ferrié A Thesis to be submitted to Université de Paris Ouest Nanterre La Défense and University of St Andrews for the degree of Doctor of Philosophy Department of Social Anthropology School of Philosophical, Anthropological and Film Studies University of St Andrews A Join PhD with Université de Paris Ouest Nanterre La Défense Ecole Doctorale Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et du Présent 29th of January 2014 2 DECLARATIONS 1. Candidate’s declarations: I, Francis Ferrié, hereby certify that this thesis, which is approximately 80,000 words in length, has been written by me, that it is the record of work carried out by me and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. I was admitted as a candidate for the joint degree of PhD in Social Anthropology in September, 2008; the higher study of which this is a record was carried out in the University of St Andrews and the Université de Paris Ouest Nanterre La Défense between 2008 and 2013. Francis Ferrié, 15/05/2014 2.