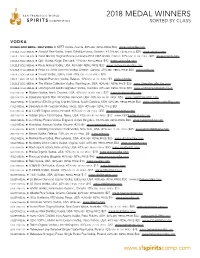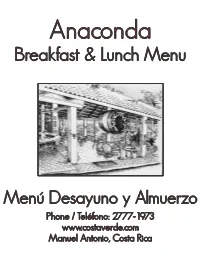- 1
- 2
Agradecimientos
Esta investigación se realizó gracias al apoyo económico del Fondo Concursable de Becas para la Investigación del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de los Estados Unidos (NIDA) y la Comisión Interamericana de Control de Drogas (CICAD) de la organización de Estados Americanos (OEA).
En primer lugar agradecemos a nuestras madres y padres: Giselle Amador,
Nubia Jara y Longino Salazar; a nuestras familias por el apoyo y comprensión brindada a lo largo de todo el proceso de esta Tesis.
A nuestro Comité Asesor: Carlos Garita, Enrique Hernández y Luis Jiménez A todos nuestros amigos y amigas, a los que formaron parte de los cursos de la licenciatura y a quienes nos ayudaron en la recolección de información y discusión. Especialmente a Demalui Amighetti, María José Escalona, Gloriana Guzmán, Josua Montenegro, Gustavo Rojas y Andrea Touma.
Así como a las Hamacas Music por el uso del espacio, el apoyo e interés en nuestra investigación: Carlos Zeledón, Victorhugo Castro y Jamal Irias
A la Escuela de Antropología y su Comisión de Trabajos Finales de Graduación. A nuestra filóloga: Maritza Quesada Último pero no menos importante, un gran agradecimiento a los y las estudiantes de la UCR que participaron de las entrevistas y grupos de discusión, por su tiempo y por el valioso conocimiento y experiencias que han sido realmente la estructura medular de nuestra investigación. Y a todas las otras personas que de una u otra forma han colaborado en este producto final.
Finalmente gracias a Dios. Jah bless. Namaste.
3
Resumen
El consumo de bebidas alcohólicas es un hecho social que existe en casi todas las culturas del mundo. El acto de tomar es una actividad repleta de comportamientos, símbolos y representaciones sociales muy complejas a las cuales se les otorga un sentido colectivo y definen normas socioculturales no escritas, que lo regulan en la práctica.
Este enfoque sociocultural del consumo basado en una metodología cualitativa, ha sido poco abordado a nivel nacional y en América Latina. En la presente investigación se destaca la utilización del método etnográfico y la sistematización y análisis con base en la Teoría Fundamentada, ambas partiendo de un proceso inductivo que tiene como resultado la construcción de teoría.
De esta manera se parte del objetivo de entender la dinámica del consumo de alcohol entre los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como la descripción de las prácticas relacionadas al consumo de bebidas alcohólicas, las motivaciones y sus consecuencias posteriores.
Se destaca así la condición de juventud de esta población, valorando las redes sociales existentes entre sus pares e iguales. A su vez, toma importancia las características socio-económicas, las celebraciones, la edad y el género. Así como la influencia de las instituciones educativas y familiares.
Las ocasiones de consumo tienen una clara representación que se asocia a la socialización y con el reforzamiento de los vínculos entre pares. Se ha encontrado que el ocio y la celebración es una de las motivaciones más importantes para tomar. Los diferentes niveles de confianza y la seguridad de los espacios definen límites en la cantidad y en muchos casos los comportamientos de ebriedad admitidos por el grupo.
La complejidad y amplitud de la dinámica del consumo de alcohol entre los y las estudiantes universitarias, requiere profundizar en ciertos aspectos que la caracterizan, así como evidencian la necesidad de que se reproduzcan este tipo de investigaciones en poblaciones distintas, ya sea por edad, niveles de ingesta, estrato social, territorio o género.
4
Índice General
Introducción.......................................................................................................................8 PRIMERA PARTE..........................................................................................................10 1. Enunciación del Problema de Investigación................................................................10 2. Objetivos......................................................................................................................11
Objetivo General .........................................................................................................11 Objetivos Específicos ..................................................................................................11
SEGUNDA PARTE ........................................................................................................12 1. De lo biológico a lo social: datos generales en estudios sobre alcohol.......................12
1.1 El alcohol desde la biomedicina............................................................................12
1.1.1 Bioquímica del alcohol...................................................................................13 1.1.2 Los efectos del alcohol ...................................................................................15 1.1.3 La genética del alcohol...................................................................................16 1.1.4 Importancia de la enfermedad ........................................................................17
1.2 Epidemiología del alcohol: primeras aproximaciones sociales.............................18
1.2.1 Contextualización histórica de la investigación .............................................19 1.2.2 Conceptos clave para la medición y análisis de información.........................20
1.3 Epidemiología de alcohol en población joven y universitaria...............................31
1.3.1 Consumo de personas menores de edad .........................................................31 1.3.2 Consumo de los estudiantes universitarios.....................................................32
1.4 Aportes de la epidemiología en alcohol ................................................................35
1.4.1 La investigación cualitativa como complemento ...........................................36
2. Antropología y Alcohol: El tomar en la cultura .........................................................37
2.1 El alcohol desde la perspectiva antropológica y sociológica ................................37
2.1.1 Primeras aproximaciones cualitativas ............................................................38 2.1.2 Patrones de consumo: una propuesta antropológica.......................................40
2.2 Propuestas teóricas para profundizar en las dinámicas de consumo .....................41
2.2.1 Joven y Juvenil: estilos de vida y culturas juveniles ......................................42 2.2.2 Redes Sociales: grupos de pares y parentesco................................................45 2.2.3 La representación social como complemento teórico.....................................46
2.3 El alcohol en las culturas.......................................................................................49
2.3.1 Contexto Nacional: La cultura del guaro........................................................51 2.3.2 Legislación de bebidas alcohólicas: Control de la oferta ...............................52 2.3.3 Las Alcoholeras: Productores e importadores................................................54 a. Fábrica Nacional de Licores (FANAL )...............................................................55 b. Florida Ice & Far m.............................................................................................56 c. Holtermann y Co..................................................................................................57
TERCERA PARTE .........................................................................................................58 3. Como conocer las dinámicas de consumo de alcohol. ................................................58
3.1 La investigación cualitativa...................................................................................59
3.1.1 El método etnográfico ....................................................................................59
3.2 Estrategia Metodológica: la dinámica del consumo universitario.........................61
3.2.1 Consideraciones éticas....................................................................................63 3.2.2 Contacto, convocatoria y criterios de los participantes..................................63 3.2.3 Observación participante................................................................................65 3.2.4 La entrevista a profundidad............................................................................66
5
3.2.5 El grupo de discusión .....................................................................................67
3.3 Sistematización y análisis de datos........................................................................69
3.3.1 Análisis cualitativo y la Teoría fundamentada ...............................................70 3.3.2 Categorías de análisis .....................................................................................71
CUARTA PARTE...........................................................................................................76 4. Redes Sociales y consumo antes de entrar a la U........................................................76
4.1 Juventud Universitaria...........................................................................................76
4.1.1 Características sociodemográficas..................................................................76 4.1.2 Grupos de amistades y la familia....................................................................77 4.1.3 Influencia de pares o presión de grupo...........................................................80
4.2 Primeros referentes del consumo: tomar en el colegio..........................................82
4.2.1 Espacios libres de adultos...............................................................................83 4.2.2 El último año del colegio................................................................................84 4.2.3 Consumo excesivo temprano..........................................................................86
5. En el hogar se toma poco: generación, alcohol y parentesco......................................89
5.1 Familia Nuclear .....................................................................................................89
5.1.1 Una copita de vino durante la cena o en ocasiones especiales.......................91 5.1.2 Una “birra” viendo el futbol: cerveza y masculinidad ...................................92 5.1.3 Tolerancia al alcohol en el hogar: control materno........................................93 5.1.4 Historias de alcoholismo ................................................................................94
5.2 Familia Ampliada: Navidad y Fin de Año ............................................................95
5.2.1 Diferencias entre familias ampliadas..............................................................95 5.2.2 Celebraciones de consumo moderado ............................................................96
6. Después de la U: relajarse y socializar con compañeros/as.........................................99
6.1 El primer año de la U.............................................................................................99
6.1.1 No tener cédula.............................................................................................101
6.2 La U como punto de encuentro............................................................................102
6.2.1 Unas “birras” después del examen ...............................................................104 6.2.2 El bus de 9 ....................................................................................................106 6.2.3 La cerveza y El “Olafo”................................................................................106
6.3 Celebraciones Universitarias: semana de entrada, Semana U y fin de semestre.109 6.4 Los estudios como factor protector .....................................................................111 6.5 Tomar y conversar: creación y formación de vínculos en la universidad ...........112
7. San Pedro: Territorio de Jóvenes...............................................................................114
7.1 Usos y tiempos en San Pedro de Montes de Oca ................................................114
7.1.1 Áreas Central y Periférica.............................................................................115
7.2 Los bares por la UCR: Calles 0 y 3 .....................................................................119
7.2.1 Hace 20 años….............................................................................................119 7.2.2 Los bares hoy................................................................................................121
7.3 Los usos sociales del espacio: el bar como un “tercer lugar”..............................124
7.3.1 Interacciones en el bar: el adentro y el afuera ..............................................124 7.3.2 Categorías de bares.......................................................................................127 7.3.3 El bar como promotor de vínculos sociales..................................................131
8. Salir con amistades: vida nocturna del fin de semana...............................................133
8.1 Grupos de Consumo: grupos de pares.................................................................133
8.1.1 Amistades del colegio...................................................................................133 8.1.2 Amistades del barrio.....................................................................................134
6
8.1.3 Amistades de hermanos/as o primos/as........................................................135
8.2 Salidas de fines de semana ..................................................................................136
8.2.1 Las dinámicas de las salidas.........................................................................137 8.2.2 Bares de jóvenes: decidir donde se sale........................................................138 8.2.3 Bares de jóvenes en la GAM.......................................................................140
8.3 El “ligue” en los bares .........................................................................................142 8.4 Salir a Bailar.......................................................................................................143
8.4.1 El baile es cosa de mujeres...........................................................................144 8.4.2 El ritmo de moda: el “reggaetón”.................................................................145
9. Bebidas, género y reciprocidad .................................................................................147
9.1 La “Birra” ............................................................................................................147
9.1.1 Cerveza en bares: Precio y marca.................................................................147 9.1.2 Birra y género: Cervezas Light, Rock y “michelada” ..................................148
9.2 Bebidas Destiladas: Tragos y cócteles.................................................................149
9.2.1 Precio y estatus en bares...............................................................................150 9.2.2 Socialización diferenciada: Bebidas de hombres y mujeres.........................151
9.3 Comportamientos de reciprocidad.......................................................................153
9.3.1 La ronda y el brindis.....................................................................................153 9.3.2 La banca o el puesto .....................................................................................154 9.3.3 Juegos de tomar ............................................................................................155
10. Ocasiones de consumo excesivo: más allá de la cantidad.......................................156
10.1 Grupo Nuclear: amistades cercanas...................................................................156
10.1.1 Consolidación de vínculos..........................................................................157 10.1.2 A mayor confianza, mayor consumo..........................................................157
10.2 “Irse de Fiesta” ..................................................................................................159
10.2.1 Roles de consumo: Cuidar o emborracharse ..............................................160 10.2.2 Enfiestarse: comportamientos de ebriedad.................................................161 10.2.3 Consecuencias posteriores:.........................................................................166
10.3 Lugares y momentos de fiesta ...........................................................................167
10.3.1 Espacios seguros.........................................................................................168 10.3.2 Fiestas de Palmares, Zapote y otros ...........................................................170 10.3.3 El cumpleaños.............................................................................................173
Bibliografía....................................................................................................................189 Anexos...........................................................................................................................197
7
Índice de Figuras
Figura 1. Absorción del alcohol en la sangre.…..………..………………………...……7 Figura 2. Consumo per-cápita ...………………………………………………….……14 Figura 3. Consumo per-cápita en Costa Rica 1960-2002..……………….………….....15 Figura 4. Distribución porcentual de bebedores (as) de alguna vez en la vida. Ingesta de 5 ó + p/ ocasión en el último mes, p/ sexo..……….…………………….……………...25 Figura 5. Propuesta para entender la Dinámica del Consumo de Alcohol...……..……55 Figura 6. Categorías de Análisis Flexibles según relación entre códigos..……..……...54 Figura 7. Redes Sociales de relaciones concéntricas: Ego-Grupos de consumo...…......72 Figura 8. Área Periférica, disposición e influencia de Centros de Enseñanza…..……109 Figura 9. Bares del Área Central. Calle 3 y 0………...……………..………..……….116 Figura 10. El Adentro y el Afuera. Ejemplos de utilización del espacio en bares…....119 Figura 11. Cantidad de Consumo por ocasión según nivel de confianza (Los valores no son exactos y pueden variar según las representaciones de la ocasión)………………151
Índice de Cuadros
Cuadro 1. Categoría de consumo de alcohol puro, por día según sexo ………...…...…18 Cuadro 2. Categoría de consumo de alcohol puro …………………………………..…19 Cuadro 3. Categoría y porcentajes de consumo de alcohol puro en Costa Rica…..…...20 Cuadro 4. Distribución porcentual de bebedores (as) jóvenes de alguna vez en la vida. Según experiencia de haberse embriagado 2 ó + días seguidos...……………………...25 Cuadro 5. Índices de prevalencias y de consumo de cerveza en estudiantes UCR…….27 Cuadro 6. Categorías de Patrones de Consumo …………………………………..……65 Cuadro 7. Categorías de Análisis………………………………………......………..…67
Índice de Fotografías
Foto 1. Karahoke 88. Calle 0. San Pedro.…………………...….....……………......…112 Foto 2. Bar Buffalos. Calle 0. San Pedro...…………………...……………………….120 Foto 3. Bar Caccio´s. Calle 3. San Pedro...…………………...………………………122 Foto 4. Fiestas de Palmares 2005…..……………………………...………………….164
8
Introducción
La presencia y consumo de bebidas alcohólicas es un hecho que existe en casi todas las sociedades del mundo. La variedad de frutas y vegetales de donde proviene el etanol -tipo de alcohol específico que puede ser ingerido- produce sensaciones y comportamientos individuales o grupales muy diversos. Muchos de los efectos en el sistema nervioso central, se definen -mayoritariamente- según el contexto cultural o según una situación personal.
Dentro de este marco, la Antropología ha contribuido a la construcción de conceptos y metodologías que ayudan a comprender el fenómeno desde una perspectiva cultural. El acto “tomar”, por tanto, se vuelve una actividad repleta de comportamientos, símbolos y representaciones sociales muy complejas; se le otorga un sentido colectivo y se definen normas socioculturales no escritas, que lo regulan en la práctica.
Este enfoque sociocultural del consumo ha sido poco abordado a nivel nacional y en América Latina, por lo que esta investigación contribuye a llenar un vacío en el conocimiento que se tiene sobre el tema. Una estrategia basada en el método etnográfico nos permite describir esta realidad social a fondo, así como plantear interpretaciones diversas sobre sus causas o referentes culturales. Se convierte también en un aporte de conocimiento académico esencial para la gestión de programas y políticas públicas de prevención.
Se parte del objetivo de entender la dinámica del consumo de alcohol entre los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como la descripción de los patrones de consumo de alcohol, según las redes sociales de parentesco y amistad y las representaciones sociales construidas sobre el hecho social de “tomar”
Antes de empezar, es importante entender la condición de juventud de los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se destacan las relaciones sociales existentes entre sus pares e iguales, así como con la cultura paterna y hegemónica. A su vez, toma importancia la influencia de los medios de comunicación y las instituciones educativas, que interactúan con las características socio-económicas, de edad y género de esta población.
El consumo alcohol aparece en momentos lúdicos o de ocio, como espacios para expresar los diferentes estilos de vida juveniles y compartir a través de la música, la
9conversación, la estética y las producciones artísticas. Las ocasiones donde se consume alcohol se perciben como situaciones para celebrar y reforzar los vínculos entre pares, en estos los diferentes niveles de confianza definen límites en la cantidad que se toma y en muchos casos los comportamientos de ebriedad admitidos por el grupo.
Asimismo, el nivel socioeconómico, las diferencias de género y la celebración de ciertas fechas en el año, son factores determinantes de esta dinámica. Estas reproducen una serie de representaciones que definen significados y símbolos a ciertas bebidas alcohólicas, así como los espacios donde éstas se venden y consumen.
La complejidad y amplitud de la dinámica del consumo de alcohol entre estudiantes universitarios, requiere profundizar en ciertos aspectos que la caracterizan, así como también evidenciar la necesidad de que se reproduzcan este tipo de investigaciones en poblaciones distintas, ya sea por edad, nivel socioeconómico, territorio o género.
10
PRIMERA PARTE Problema y Objetivos de Investigación
1. Enunciación del Problema de Investigación
En la investigación social sobre el consumo de alcohol, ha predominado un acercamiento epidemiológico basado en los valores y porcentajes de la cantidad ingerida y su impacto negativo. Su utilización en el área de salud pública nos ha permitido visualizar los comportamientos más riesgosos alrededor del consumo, así como los grupos humanos más vulnerables. No obstante, esto aún no explica las características y las razones del mismo, por lo que se dejan de lado los factores culturales que definen y le dan sentido al acto social de tomar.
A través de los aportes de la Antropología y la Sociología es que se visualiza el tomar como un hecho con profundas connotaciones socioculturales, por ello se observan y canalizan los comportamientos y significados que poseen los patrones de consumo (ocasiones de consumo). Esto se complementa con aportes teóricos de las redes sociales y los estilos de vida de culturas juveniles, así como las representaciones sociales, para dar forma a una estrategia metodológica y conceptual más comprensiva del fenómeno.
Este tipo de investigación resulta reducida en Costa Rica. Sin embargo, debido a la multiculturalidad de nuestra sociedad, en general se puede afirman que al igual que la mayor parte de Latinoamérica, tenemos una cultura ambivalente del consumo de alcohol. Esta se caracteriza por episodios ocasionales de consumo excesivo asociadas a momentos de celebración, en los cuales el alcohol rara vez está integrado a la dieta.
Aún se desconocen las diferencias entre grupos de pares, parentesco, generacionales o étnicos; menos las diferencias entre el consumo de los hombres y de las mujeres. Es por esto, que nos enfocamos en una población particular los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica, para conocer su dinámica del consumo de alcohol, entendida a través de las prácticas, consecuencias y motivaciones entorno al mismo.
La acción de “tomar” en sí misma es un universo complejo de interacción social, basado en normas socioculturales no escritas que no solo determinan los momentos apropiados para el consumo, sino que también los comportamientos apropiados o inapropiados durante la ingesta y la embriaguez.
11