Investigaciones Geográficas 62
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Folleto Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS DESTINO DE CRUCEROS / CRUISE DESTINATION CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Índice / Index Introducción y créditos Introduction and credits 2-3 Puerto Bahía de Algeciras, servicios e instalaciones Port of Algeciras Bay - services and facilities 4-11 · Bienvenidos a la Bahía de Algeciras / Welcome to Algeciras Bay 4-5 Si quieres más información de los puertos de cruceros de Andalucía · El Puerto de Algeciras / The Port of Algeciras 8 descarga los dosieres en tu dispositivo móvil escaneando estos QR. If you require further information regarding the Andalusian cruise ports, · Instalaciones portuarias de La Línea / La Línea port facilities 10 download the dossiers onto your mobile device by scanning these QR. · Información técnica / Technical information 11 Cómo llegar y cómo moverse por la Bahía de Algeciras How to get to Algeciras Bay and how to get about 12-17 · Accesos a Algeciras Access to Algeciras 14-15 ALMERÍA BAHÍA DE CÁDIZ HUELVA MÁLAGA · Accesos a La Línea Access to La Línea 17 Excursiones de interés / Excursions of interest 18-27 MOTRIL-GRANADA SEVILLA · Principales atracciones turísticas de Algeciras Algeciras main tourist attractions 18-19 · Principales atracciones turísticas de Tarifa Para visitar la web de los puertos de cruceros de Puedes ver el vídeo promocional Tarifa main tourist attractions 20 Andalucía escanea este QR con tu dispositivo móvil. escaneando con tu dispositivo móvil este QR. To visit the Andalusian cruise ports web, scan You can see the promotional video by · Principales atracciones turísticas de La Línea this QR with your mobile device. -
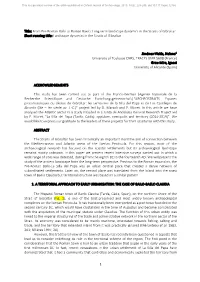
From Pre-Roman Bailo to Roman Baelo: Long-Term Landscape Dynamics in the Straits of Gibraltar Short Running Title: Landscape Dynamics in the Straits of Gibraltar
Title: From Pre-Roman Bailo to Roman Baelo: Long-term landscape dynamics in the Straits of Gibraltar Short running title: Landscape dynamics in the Straits of Gibraltar Jiménez-Vialás, Helena1 University of Toulouse CNRS, TRACES UMR 5608 (France) Grau-Mira, Ignasi University of Alicante (Spain) ACKNOWLEDGEMENTS This study has been carried out as part of the Franco-German (Agence Nationale de la Recherche Scientifique and Deutsche Forschungsgemeinschaft) “ARCHEOSTRAITS. Espaces protohistoriques du détroit de Gibraltar: les territoires de la Silla del Papa et de Los Castillejos de Alcorrín (IXe – Ier siècle av. J.-C.)” project led by D. Marzoli and P. Moret. In this article we have analysed the Atlantic sector in a study included in a Junta de Andalucía General Research Project led by P. Moret, “La Silla del Papa (Tarifa, Cádiz): oppidum, necropolis and territory (2014‐2019)”. We would like to express our gratitude to the leaders of these projects for their assistance with this study. ABSTRACT The Straits of Gibraltar has been historically an important maritime axis of connection between the Mediterranean and Atlantic areas of the Iberian Peninsula. For this reason, most of the archaeological research has focused on the coastal settlements but its archaeological landscape remains mostly unknown. In this paper we present recent intensive surveys carried out in which a wide range of sites was detected, dating from the eighth BC to the fourteenth AD. We will present the study of the ancient landscape from the long-term perspective. Previous to the Roman expansion, the Pre-Roman Bailo-La Silla del Papa was an urban central place that created a dense network of subordinated settlements. -

Texto Completo (Pdf)
ACTAS. III JORNADAS DE HISTORIA DE TARIFA AL QANTIR 21 (2018) 237-249 Batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Tarifa Disciplinary battalions of soldiers workers. Tarifa Pedro J. Moya Quero * Licenciado en Historia Resumen: Los Batallones Disciplinarios de la comarca del Campo de Gibraltar se enmarcan en la represión franquista, desde el final de la Guerra Civil (abril-mayo de 1939), hasta el final de la II Guerra Mundial en 1945. Dentro del contexto de Segunda Guerra Mundial, el nuevo estado español fortifica la Frontera Sur y para ello utilizaran mano de esclava de los presos. Esta represión tendrá un objetivo militar con la construcción de las fortificaciones; un objetivo económico con explotación laboral y expolio personal y un objetivo político de sometimiento y sumisión del vencido. Palabras claves: Batallones disciplinarios - represión franquista - Segunda Guerra Mundial - presos. Abstract: The Disciplinary Battalions of the region of Campo de Gibraltar are part of the Francoist repression, from the end of the Civil War (April-May 1939), until the end of World War II in 1945. Within the context of World War II , the new Spanish state fortifies the Southern Border and for this they will use the slave hand of the prisoners. This repression will have a military objective with the construction of the fortifications; an economic objective with labor exploitation and personal plundering and a political objective of submission and submission of the vanquished. Key words: Disciplinary battalions - franquista repression - World War II - prisoners. Introducción la bibliografía al respecto es cada vez más abundante. Aunque Nada más finalizar la Guerra Civil, Franco crea la Comisión de en algunas obras o artículos se mencione a los Batallones Fortificación de la Frontera Sur, la misión de esta Comisión que trabajaron para realizar la fortificación del Campo de era estudiar las necesidades militares del área de influencia Gibraltar y la posible invasión de Gibraltar, el autor que más del Estrecho, y de los alrededores de Gibraltar. -

Management Plan for Mechanised Dredges in Andalusia, Spain (STECF- 17-01)
Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) - Management Plan for Mechanised Dredges in Andalusia, Spain (STECF- 17-01) Edited by Paloma Martin, Alvaro Abella, Clara Ulrich & Hendrik Doerner This report was issued by the STECF by written procedure in February 2017 EUR 28359 EN This publication is a Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policy-making process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Contact information Name: STECF secretariat Address: Unit D.02 Water and Marine Resources, Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, Italy E-mail: [email protected] Tel.: +39 0332 789343 JRC Science Hub https://ec.europa.eu/jrc JRC105973 EUR 28359 EN PDF ISBN 978-92-79-67472-3 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/804074 STECF ISSN 2467-0715 Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 © European Union, 2017 The reuse of the document is authorised, provided the source is acknowledged and the original meaning or message of the texts are not distorted. The European Commission shall not be held liable for any consequences stemming from the reuse. How to cite: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Management Plan for Mechanised Dredges in Andalusia, Spain (STECF-17-01); Publications Office of the European Union, Luxembourg; EUR 28359 EN; doi:10.2760/804074 All images © European Union 2017 Abstract Commission Decision of 25 February 2016 setting up a Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, C(2016) 1084, OJ C 74, 26.2.2016, p. -

TESIS DOCTORAL Propuesta De Designación De La
TESIS DOCTORAL PhD THESIS Propuesta de designación de la Zona Marina Especialmente Sensible del Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz Una estrategia para mejorar la protección de las aguas marinas frente a los riesgos que se derivan del transporte marítimo Proposal for the designation of the Particularly Sensitive Sea Area of the Strait of Gibraltar and Gulf of Cadiz A strategy to protect the marine environment from risks rising as a consequence of maritime transportation Esteban Pacha Vicente El diseño gráfico y formato de esta tesis se ha ajustado a las recomendaciones elaboradas por el Servicio de Bibliotecas de la UPC y la Oficina de Doctorado para la presentación de tesis doctorales en formato papel (siguiendo la normativa UNE 50136:1997) y en formato electrónico. Título: Propuesta de designación de la Zona Marina Especialmente Sensible del Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz Subtítulo: Una estrategia para mejorar la protección de las aguas marinas frente a los riesgos que se derivan del transporte marítimo Autor: Esteban Pacha Vicente ORCID ID: 0000-0002-1249-7830 Licenciado en Marina Civil, Capitán de la Marina Mercante Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas de la Navegación Director de Tesis: Dr. Francesc Xavier Martínez de Osés Director del Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA E INGENIERÍA NÁUTICAS Departament de Ciencia i Enginyeria Nàutiques (CEN) Facultat de Nàutica de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Tesis presentada para la obtención -

I Plan De Desarrollo Sostenible Del Parque Natural Del Estrecho
I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho I Plan de Desarrollo Sostenible Parque Natural del Estrecho y su Área de Influencia Socio-Económica Abril 2018 Borrador Final Pag. 1 de 163 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 0 Índice 1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................3 2. DIAGNÓSTICO DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO Y DE SU ÁREA DE INFLUENCIA SOCIO-ECONÓMICA..................................................................................................................9 3.- OBJETIVOS DEL PLAN Y COHERENCIA CON LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.............................................................85 4,- MEDIDAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE........................................................102 5.- MODELO DE GESTIÓN.....................................................................................................120 6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.........................................................................................122 ANEXO I.- FICHAS DE LAS MEDIDAS.....................................................................................126 Borrador Final Pag. 2 de 163 I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho 1 Introducción El art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección establece que -

Estrategia De Desarrollo Urbano Sostenible Integrado La Línea: Una Estrategia De Cosido Urbano Para La Transformación Integrada De Una Ciudad Fronteriza
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado La Línea: Una estrategia de cosido urbano para la transformación integrada de una ciudad fronteriza Enero 2016 Lista de comprobación y admisibilidad de la Estrategia Apartado de CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN DE LA referencia en la CONVOCATORIA Estrategia Lista de comprobación de admisibilidad de la Estrategia DUSI (Anexo V de la convocatoria) 1. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, 1.1 y 5.1 climáticos, demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de FEDER? 2. A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado un análisis 4 (DAFO o similar) basado en datos e información contrastada que abarque dichos retos? 3. El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de área funcional 1.3 y 5.3 definidos en Anexo I? 4. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s respectiva/s Sí, Junta Entidad/es Local/es? 5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la autoridad urbana 8.2 y 8.3 se materialice a través de una gobernanza que asegure la coordinación horizontal (entre sectores y áreas de la Entidad Local) y vertical con el resto de niveles de las Administraciones Públicas territoriales? 6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los 6 objetivos temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020? 7. ¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con claridad 6.3 las diferentes fuentes de financiación de las líneas de actuación previstas, incluyendo una planificación temporal de la materialización de las operaciones? 8. -

Avance Del P Lan G Eneral De O Rdenación U Rbanística De Tarifa
A V A N C E DEL P LAN G ENERAL DE O RDENACIÓN U RBANÍSTICA DE T A R I F A O RDENACIÓN avance • ordenación INDICE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TARIFA 1. EL MARCO CONCEPTUAL, CONDICIONANTES Y OBJETIVOS 3.3.2. LA ORDENACIÓN PROPUESTA . .233 DEL PLAN . .1 3.3.3. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 1.1. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN . .3 ORDENACIÓN DEL NÚCLEO DE TAHIVILLA239 1.2. CONDICIONANTES TERRITORIALES. .5 3.4. EL NÚCLEO DE LA ZARZUELA. .240 1.3. OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DEL PLAN . .37 3.4.1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA . .240 3.4.2. LA ORDENACIÓN PROPUESTA . .241 2. EL MODELO TERRITORIAL . .53 3.4.3. CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 2.1. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO. CONCEPTO Y PROPUESTA PARA EL NÚCLEO DE LA CONSIDERACIONES PREVIAS. .55 ZARZUELA. .243 2.2. LOS SISTEMAS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL . .59 3.5. EL NÚCLEO DE EL ALMARCHAL. .244 2.3. LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS 3.5.1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA . .244 NATURALES . .126 3.5.2. LA ORDENACIÓN PROPUESTA . .245 3. LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 3.5.3. CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN TRADICIONAL . .145 PROPUESTA PARA EL NÚCLEO DE EL ARMACHAL . .248 3.1. EL NÚCLEO PRINCIPAL DE TARIFA. .157 3.6. LOS HÁBITATS RURALES. .248 3.1.1. LA SITUACIÓN PARTIDA. .157 3.1.2. LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL AVANCE 4. EL TURISMO: LA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA . .253 DEL NUEVO PLAN GENERAL. .170 3.1.3. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 4.1. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN DE LOS ORDENACIÓN DEL NÚCLEO DE TARIFA. -

ANDALUCIA MINI GUIDE. the Top Ten .Com
ANDALUCIA MINI GUIDE. The Top Ten .com But the challenge was this, being able to Writing a mini-guide of Andalusia has been a tougher task than expected, because for the rst time we faced the choose 10 destinations, including which situation of not knowing what to exclude. This region in are for us the most representative of southern Spain is so rich in history and natural beauty Andalusia, which however are only the that is almost impossible to choose just 10 destinations tip of this beautiful and very large iceberg. The Andalusian scenery is spectacular and amazingly varied. It switches from high mountains to river estuaries and marshes, from clis overlooking the Atlantic Ocean to quiet bays along the Mediterranean coast, from the - http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Tsui Tsui Photo By Almerian desert to evergreen forests, snow in winter and sunny beaches of ne sand white almost all year round. Almería Cabo de Gata Cabo de Gata Natural Park is a large land and sea area, of Cabo de Gata volcanic origin, which lies to the east of the city of Almeria, on the Mediterranean Sea. It is the largest park in Andalusia as well as being a UNESCO Biosphere Reserve site. Jumping into the water to explore the surroundings with a mask and a snorkel is an experience beyond the ordinary. Usually the visibility is very good and you can experience the magic of swimming with the inhabitants of these waters. Throughout the reserve beautiful coves are nestled into the rocks, many accessible only by boat others reachable along walking paths, and great beaches such as Playa de Monsul or Playa de los Genoveses, located in front of San José, the best known village of Cabo de Gata. -

Nueva Facinas Digital
NUEVA FACINAS DIGITAL Si no ves bien esta 28 DE MARZO DE 2011 página pulsa aquí Semana de carnaval. Fuerte temporal de levante hasta el viernes por la noche. En esta ocasión se portó bien, ya que se fue para dejarnos disfrutar de la mejor fiesta de carnaval celebradas hasta ahora. Desde aquí quiero dar la enhorabuena al alcalde, por el extraordinario trabajo realizado para llevar a cabo un excelente programa. Y con él a todos los que colaboraron. Otra imagen de la bajamar extraordinaria de la semana pasada en la playa de Valdevaqueros, foto enviada por Mª Ángeles Camacho SE INAUGURÓ EL CINE Aunque hace algún tiempo que las obras de remodelación del cine estaban finalizada, fue el martes cuando las autoridades responsables de la concesión de las ayudas para realizarlas se acercaron a comprobar el estado definitivo de las mismas y dar el visto bueno. El Delegado Provincial de Gobernación, la Delegada de Cultura, la Diputada Paola Moreno, el Concejal del Ayuntamiento de Tarifa Sebastián Galindo, acompañaron a nuestro alcalde Andrés Trujillo al momento de cortar la cinta que declaraba inaugurado este precioso espacio que ha quedado para uso de los facinenses. De hecho en ese momento los alumnos del colegio eran obsequiados con actuación de un grupo gaditano de mayores que escenificaron un teatrillo de guiñol la obra “Pablo Pueblo y Pepa Libertad” de la que es autor Juan José Téllez. 28 marzo 2011 NUEVO.html[30/07/2016 1:35:35] NUEVA FACINAS DIGITAL Nuestro alcalde no perdió ocasión para comprometer a la Delegada de Cultura en la concesión de una subvención para adquirir un equipo de proyección y sonido. -

PORN Tarifa Algeciras.17 Dcbre
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN................................................................................................................................1 1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 1 1.2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA .......................................................................................................... 2 1.3. ÁMBITO TERRITORIAL ................................................................................................................... 2 1.4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PLANIFICACIÓN ........................................................................... 4 1.5. ALCANCE....................................................................................................................................... 8 1.6. VIGENCIA .................................................................................................................................... 11 2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO ...........................................................................................13 2.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL................................................................................................... 13 2.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA ....................................................................................... 29 2.3. DIAGNÓSTICO............................................................................................................................ -

Tribunal Superior De Justicia De Andalucia Sala De Lo Contencioso-Administrativo Seccion Segunda Sevilla
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SEVILLA SENTENCIA ILUSTRÍSIMOS SEÑORES: D. JOSE SANTOS GOMEZ D. LUIS G. ARENAS IBÁÑEZ Dª. MARTA ROSA LÓPEZ VELASCO _________________________________________ En la Ciudad de Sevilla a veintiséis de abril de dos mil dieciocho. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 4/2013, interpuesto por la ASOCIACION ECOLOGISTAS EN ACCION DE CADIZ, representada por la Procuradora Sra. Mira Sosa, siendo partes demandadas el AYUNTAMIENTO DE TARIFA, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, la JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR SL1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE TARIFA, representada por la Procuradora Sra. Arrones Castillo, y BUILDINGCENTER, S.A.U., representada por la Procuradora Sra. Medina Cuadros. Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON LUIS ARENAS IBAÑEZ, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Mediante Acuerdo de 29 de mayo de 2012 del Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Tarifa (publicado en el BOP de Cádiz num. 213 de 7 de noviembre de 2012) se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SL-1 “Valdevaqueros”, presentado para cumplimentar lo indicado en el informe favorable condicionado emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en fecha 27-4-2012. SEGUNDO.- La parte actora formuló recurso contencioso-administrativo contra dicho Acuerdo que se tuvo por interpuesto, ordenándose a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento de las personas interesadas.