Tesis Doctoral
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Our Origin Story
L’CHAYIM www.JewishFederationLCC.org Vol. 41, No. 11 n July 2019 / 5779 INSIDE THIS ISSUE: Our origin story 6 Our Community By Brian Simon, Federation President 7 Jewish Interest very superhero has an origin to start a High School in Israel pro- people 25 years old or younger to trav- story. Spiderman got bit by a gram, and they felt they needed a local el to Israel to participate in volunteer 8 Marketplace Eradioactive spider. Superman’s Federation to do that. So they started or educational programs. The Federa- father sent him to Earth from the planet one. The program sent both Jews and tion allocates 20% of its annual budget 11 Israel & the Jewish World Krypton. Barbra non-Jews to study in Israel. through the Jewish Agency for Israel 14 Commentary Streisand won a Once the Federation began, it (JAFI), the Joint Distribution Commit- 16 From the Bimah talent contest at a quickly grew and took on new dimen- tee (JDC) and the Ethiopian National gay nightclub in sions – dinner programs, a day camp, Project (ENP) to social service needs 18 Community Directory Greenwich Vil- a film festival and Jewish Family Ser- in Israel, as well as to support Part- 19 Focus on Youth lage. vices. We have sponsored scholarships nership Together (P2G) – our “living Our Jewish and SAT prep classes for high school bridge” relationship with the Hadera- 20 Organizations Federation has its students (both Jews and non-Jews). We Eiron Region in Israel. 22 Temple News own origin story. stopped short of building a traditional In the comics, origin stories help n Brian There had already Jewish Community Center. -

Bab I Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, adalah salah satu dari sederet presiden di kawasan Timur Tengah yang saat ini sedang dilanda gelombang revolusi. Sejarah mencatat bahwa tuntutan pergantian pemerintahan bukanlah hal yang baru di Suriah. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Suriah, tercatat setidaknya ada empat kali kudeta yang terjadi di Negara itu. Kudeta pertama dilakukan oleh Hunsi Zaim atas pemerintahan presiden Shukri Al-Quwatly pada 30 Maret 1949. Kemudian Dilanjutkan dengan kudeta oleh Kolonel Sami Hinnawi pada 14 Agustus 1949 yang mengangkat Hashim Al-Atassi menjadi presiden sementara. Pada akhir desember 1949 Letnan Kolonel Adib Shishakli melakukan kudeta dan mengangkat seorang sipil, Khalid Al-Azeem, menjadi presiden1. Pada tahun 1971 Hafeez Al-Assad melakukan kudeta dan berhasil menjadi presiden Suriah dan memerintah hingga tahun 2000. Gelombang revolusi akhir-akhir ini mulai menjalar ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Terhitung sejak tahun 2010 yang lalu, gerakan perlawanan massa yang menggugat kepemimpinan para penguasa di kawasan tersebut mulai bermunculan dan mampu memaksa pemimpin mereka yang telah berkuasa puluhan tahun untuk turun tahta. Tunisia, Mesir dan Libya adalah 1 George Lenczowski, Timur Tengah Di Kancah Dunia Ed.3, Terjemahan Asgar Bixby, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 1993, hal. 198-209 1 beberapa Negara yang mengalami gejolak reformasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dan menyebabkan pemimipin mereka mundur. 5HYROXVL7LPXU7HQJDKDWDX\DQJOHELKGLNHQDOGHQJDQ³5HYROXVL0HODWL´ -

Global Jihad in Sinai: an Extension of the Gaza Strip?
GLOBAL JIHAD IN SINAI: AN EXTENSION OF THE GAZA STRIP? Rob Bongers (Research Assistant, ICT) March 2014 ABSTRACT The ongoing Islamist insurgency that has taken root in the Sinai since the January 25 revolution has gone from bad to worse. Deteriorating following the Muslim Brotherhood’s ouster, the conflict is extraordinarily complex as it conflates the continued political turmoil in Egypt, the longstanding marginalization of Sinai Bedouins, the Israeli-Palestinian conflict, Libya’s lawlessness, internal friction in Gaza, transnational criminal networks, and the growing presence of global jihad- inspired fighters. Due to the security vacuum, Sinai has quickly become yet another fertile breeding ground for militant Islamists, and moreover, a base from which they can target both Israel and Egypt rather unchallenged. Through the lens of the concept of terrorist organizations’ ‘‘glocalization,’’ this paper seeks to analyze this relationship by examining the various interwoven local, regional and global features facilitating Gazan actors’ incentives to export subversion and terrorism to Sinai, the extent to which these networks have shaped the insurgency, and the security challenges they pose. It concludes that, even though some other non-local battle-hardened jihadists have likely influenced the rise of (sophisticated) attacks too, Gazan Salafi-jihadists have played a major role in the terrorist activity across the Philadelphi Corridor by means of exploitation of Sinai’s breakdown of security. * The views expressed in this publication are -

The Failure of Salafi-Jihadi Insurgent Movements in the Levant
SEPTEMBER 2009 . VOL 2 . ISSUE 9 From the LJ to the TTP The Failure of Salafi-Jihadi terrorist plots in the Levant, it does not Today, the LJ is still involved in terrorist appear responsible or interested in the attacks in Pakistan. Little is known Insurgent Movements in few Islamist insurgent movements that about the group’s current activities, and the Levant have arisen in the region.5 it is not completely clear how the two factions of the LJ—the Basra group and By Bilal Y. Saab This article assesses why the Levant the Qari Hayye group—have evolved. has been a less attractive place for Both factions likely still exist, although it is remarkable that the Levant, a global Salafi-jihadis and a more different leaders are in charge. The sub-region plagued by internal and challenging environment for them to Basra group, for example, is now part external crisis conditions that are mobilize and conduct operations. It of Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) and generally conducive to terrorism and attributes these failures to the existence contributes to its jihadist operations. LJ political violence, has been free from of well-established mainstream Islamic operatives probably help facilitate the any insurgent1 Islamist group with movements in the Levant that see the TTP’s terrorist acts in Punjab Province, verifiable material ties to al-Qa`ida’s violent and extreme Salafi-jihadis where the LT/SSP has an established central leadership.2 The two ambitious as a threat to their interests; the base.22 attempts by Arab Salafi-jihadis to create distinct historical and socio-political insurgent forces in the Levant occurred circumstances in the Levant that make it In fact, a similar paradigm is now in Lebanon in May-September 2007 less hospitable to Salafi-jihadi ideology; occurring with the TTP. -

AFGHANISTAN and PAKISTAN the New Parliament: an Afghan Way to Democracy Fausto Biloslavo 37 Military Center for Strategic Studies
Q UARTERLY NORTH AFRICA – MIDDLE EAST –PERSIAN GULF YEAR IV SPRING 2006 Four Scenarios After Hamas' Victory Hillel Frisch 5 SOUTH EASTERN EUROPE First Quarter Balkan review: trends and evolutions in the region Centro Militare Paolo Quercia 13 di Studi Strategici COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES EASTERN EUROPE CeMiSS Quarterly is a review The rising confrontation between Russia and the West supervised by CeMiSS director, Rear Andrea Grazioso 17 Admiral Luciano Callini. It provides a forum to promote the THE TRANSATLANTIC RELATIONS knowledge and understanding of Towards an October Surprise, via Teheran? international security affairs, military Lucio Martino 23 strategy and other topics of significant interest. THE ASIAN PLAYERS: INDIA AND CHINA The opinions and conclusions Find the enemy: China naval strategy and the EU Galileo Project expressed in the articles are those of Nunziante Mastrolia 29 the contributors and do not necessarily reflect the position of the Italian Ministry of Defence. AFGHANISTAN AND PAKISTAN The new parliament: an Afghan way to democracy Fausto Biloslavo 37 Military Center for Strategic Studies External Relations Office Palazzo Salviati LATIN AMERICA Piazza della Rovere, 83 00165 – Free Trade Agreements vs. Nationalizations ROME - ITALY United States’ and Venezuela’s confronting influence in Latin tel. 00 39 06 4691 3207 America fax 00 39 06 6879779 Riccardo Gefter Wondrich 59 e-mail [email protected] Quarterly Year IV N°2 - April 2006 North Africa Middle East Persian Gulf FOUR SCENARIOS AFTER HAMAS' VICTORY Hillel Frisch Elections to the Palestinian Legislative Council raised hopes of bringing the classic spoiler Hamas into negotiations, restart a peace process moribund since September 2000 and to set the Palestinians on a peaceful democratic trajectory. -

Dr-Thesis-2015-Frode-Løvlie.Pdf (3.639Mb)
7KHLQVWLWXWLRQDOWUDMHFWRU\RI+DPDV )URPUDGLFDOLVPWRSUDJPDWLVP²DQGEDFNDJDLQ" )URGH/¡YOLH Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: 0DUFK © Copyright Frode Løvlie The material in this publication is protected by copyright law. Year: 2015 Title: The institutional trajectory of Hamas From radicalism to pragmatism—and back again? Author: Frode Løvlie In memory of my father v Contents Illustrations xiii Tables xiv Abstract xv Acknowledgments xvi Chapter 1: Introduction 17 1.1 Research outline: Hamas as a case of party institutionalization 19 1.1.1 Institutionalization explained 19 1.1.2 From movement … 21 1.1.3 … toward institutionalized political party 22 1.2 Consequences of Palestinian politics ordinary politics 23 1.2.1 Hamas as a party—the empirical rationale 24 1.2.2 The theoretical case for traveling to Palestine 26 1.3 The analytical framework 27 1.3.1 Party institutionalization in Palestine 28 1.3.2 The roots of Hamas—a social movement organization in Palestine 30 1.3.3 The institutionalization of Hamas as a political party 34 The process of institutionalization 34 Institutionalization as a property variable 37 1.3.4 Tracing the process and measuring the degree of institutionalization 40 The criteria 42 1.4 Structure of thesis 44 Chapter 2: Researching Hamas—methods, sources, and data 50 2.1 Comparative case studies as a remedy to ideological bias 51 2.1.1 Theoretical comparisons 53 2.1.2 Within-case comparison 54 vi The spatial aspects 54 Temporal comparison 54 2.2 Sources -

Ideológicas No Insucesso Do Processo De Paz Israelo- Palestinianas: Uma Abordagem Psico-Social
Samuel João Caetano Vilela O papel da identidade colectiva e das questões político- ideológicas no insucesso do processo de paz israelo- palestinianas: uma abordagem psico-social Dissertação de Mestrado na área científica da Ciência Política e Relações Internacionais, na especialidade da Paz e Resolução de Conflitos, orientada pelo Senhor Professor Doutor Augusto Rogério Leitão e apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Julho de 2011 Sumário Os conflitos internacionais marcam a história da humanidade há já muitos séculos e o conflito israelo-palestiniano, fundamentalmente pelo seu já longo historial, ocupa um lugar de destaque entre os conflitos, que apresentam um grau mais elevado de complexidade. Considerando esta complexidade, a análise e compreensão de todos os factores que contribuem para o perpetuar deste conflito, não pode ser um exercício simplista que não atente a toda a história e historial de violência por detrás do conflito e à forma como, ao longo dos últimos séculos e, particularmente nas últimas décadas, se foi construindo e solidificando a identidade colectiva dos dois principais intervenientes: judeus e árabes-palestinianos. Um quadro teórico construtivista permite uma análise à evolução do processo de co- construção das identidades colectivas, israelita e palestiniana, evidenciando as várias interacções entre ambas como determinantes para a sua formação e consolidação. Estas identidades, assim como as diferenças político-ideológicas adjacentes, que interna e externamente separam israelitas e palestinianos e israelitas de palestinianos ao estarem na base da continuidade do conflito representam em simultâneo a solução para este. No entanto, um processo negocial que aborde o conflito partindo da sua dimensão psico-social implica um processo de transformação do relacionamento entre as partes numa relação positiva. -

Pdf 320.51 K
Articles Attitude of the United States of coups Shishakli in Syria 1949 – 1954 Prof. Dr.Ibraheem Saeed AlBaidhani Professor of modern history University of Mustansiriya Baghdad – Iraq ABSTRACT << In the first coup, which was carried out by Adib Shishakli on the nineteenth of December 1949, there was talk that he was the effect of the intervention of an external, and it came in the context of conflict and competition for Syria, and to say it was the result of that coup, fled to the United States a chance to become the owner of power and influence, And she sent a blow to the interests of Britain, which has been working to achieve a union between Syria and Iraq in the era of Sami Henawi, since Britain's control of oil pipelines to the Mediterranean, flying harm the interests of the United States. Therefore, the United States was concerned about the draft policy in Tapline Sami Henawi, and also worried about the tolerance of communists, And support for the Hashemites makes it inappropriate to U.S. interests, so through research, make sure the absence of clear evidence of a direct role for the United States in the coup Shishakli, but acted alone but he was aware that the United States will support, and will be considered favorably and acceptance to the coup, Moreover, those who reckon intervention and U.S. support for the coup Shishakli build their perceptions on the evolution of US-Syrian relations under the government Shishakli by raising the diplomatic representation and to allow for Economic Cooperation and contract agreements between the two countries, and there was talk of economic and military aid. -

Islamic Radicalism in the Palestinian Territories: a Comparative Analysis of Radical Islamist Groups in the West Bank and Gaza Strip
FACULTY OF SOCIAL STUDIES Islamic Radicalism in the Palestinian Territories: A Comparative Analysis of Radical Islamist Groups in the West Bank and Gaza Strip Diploma Thesis BC. ET BC. TOMÁŠ KUBÍK Supervisor: Mgr. Josef Kraus, Ph.D. Department of Political Science Security and Strategic Studies Brno 2021 ISLAMIC RADICALISM IN THE PALESTINIAN TERRITORIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RADICAL ISLAMIST GROUPS IN THE WEST BANK AND GAZA STRIP Bibliografický záznam Autor: Bc. et Bc. Tomáš Kubík Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Katedra politologie Název práce: Islamic Radicalism in the Palestinian Territories: A Comparative Analysis of Radical Islamist Groups in the West Bank and Gaza Strip Studijní program: Magisterský studijní program Studijní obor: Department of Political Science Security and Strategic Studies Vedoucí práce: Mgr. Josef Kraus, Ph.D. Rok: 2021 Počet stran: 249 Klíčová slova: Islamismus, Radikalismus, Západní břeh, Pásmo Gazy, Hnutí Hamás, Nestátní ozbrojení aktéři 2 ISLAMIC RADICALISM IN THE PALESTINIAN TERRITORIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RADICAL ISLAMIST GROUPS IN THE WEST BANK AND GAZA STRIP Bibliographic record Author: Bc. et Bc. Tomáš Kubík Faculty of Social Studies Masaryk University Department of Political Science Title of Thesis: Islamic Radicalism in the Palestinian Territories: A Comparative Analysis of Radical Islamist Groups in the West Bank and Gaza Strip Degree Programme: Master's degree programme Field of Study: Security and Strategic Studies Supervisor: Mgr. Josef Kraus, Ph.D. Year: 2021 Number of Pages: 249 Keywords: Islamism, Radicalism, West Bank, Gaza Strip, Hamas Movement, Armed Non-State Actors 3 ISLAMIC RADICALISM IN THE PALESTINIAN TERRITORIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RADICAL ISLAMIST GROUPS IN THE WEST BANK AND GAZA STRIP Abstrakt Diplomová práce pojednává o aktuálním bezpečnostním problému re- gionu Blízkého východu – radikálním islamismu na palestinských územích Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy. -
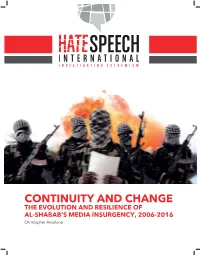
Christopher Anzalone CONTINUITY and CHANGE the EVOLUTION and TABLE of CONTENTS RESILIENCE of AL-SHABAB’S MEDIA INSURGENCY, 2006-2016 3 EXECUTIVE SUMMARY
CONTINUITY AND CHANGE THE EVOLUTION AND RESILIENCE OF AL-SHABAB’S MEDIA INSURGENCY, 2006-2016 Christopher Anzalone CONTINUITY AND CHANGE THE EVOLUTION AND TABLE OF CONTENTS RESILIENCE OF AL-SHABAB’S MEDIA INSURGENCY, 2006-2016 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 HISTORICAL CONTEXT: SOMALI ISLAMISM, By examining Al-Shabab’s sophisticated media campaign MILITANT ACTIVISM, & THE ISLAMIC COURTS and identifying its intended audiences, we can better understand one of the most successful insurgent 7 THE EMERGENCE & EXPANSION OF AL-SHABAB movements of the 21st century. 8 THE BEGINNINGS OF AL-SHABAB’S MEDIA OPERATIONS: FRAMING ‘JIHAD’ & PITCHING RECRUITMENT, 2006-2009 By Christopher Anzalone 13 MEDIA OPERATIONS & INSURGENT RULE, 2009-2011 21 MASKING SETBACKS: AL-SHABAB’S MEDIA 2 DURING PERIODS OF DECLINE, 2011-2016 24 EAST AFRICAN RECRUITMENT AND AL-SHABAB’S MEDIA 30 EXPLOITING THE MEDIA ENVIRONMENT: AL-SHABAB’S JIHADI «JOURNALISM» FROM WESTGATE TO WOOLWICH & BEYOND 34 COUNTERING INTERNAL DISSENT: AL-SHABAB’S MEDIA & THE CHALLENGE FROM ISLAMIC STATE 37 CONCLUSION CONTINUITY AND CHANGE THE EVOLUTION AND RESILIENCE OF AL-SHABAB’S MEDIA INSURGENCY, 2006-2016 By examining Al-Shabab’s sophisticated media campaign and identifying its intended audiences, we can better understand one of the most successful insurgent movements of the 21st century. By Christopher Anzalone EXECUTIVE SUMMARY The Somali jihadi-insurgent movement Al-Shabab has authority, even if only in the short to medium term, Al- 3 established itself, since emerging in 2007 after the Shabab continues to present a major challenge to the overthrow of the Islamic Courts Union (ICU) umbrella in internationally recognized but weak and corrupt Somali the wake of the December 2006 Ethiopian invasion and Federal Government (SFG), the African Union Mission occupation of parts of Somalia, as one of the relatively in Somalia (AMISOM), and the international community. -

Fall Books 1
FALL BOOKS 1 OF MANY THINGS Published by Jesuits of the United States n the morning of May 25, We knew John at America from 106 West 56th Street 1979, 6-year-old Etan Patz the many interviews he conducted New York, NY 10019-3803 left his Manhattan apartment here over the years, the last one in Ph: 212-581-4640; Fax: 212-399-3596 O Subscriptions: 1-800-627-9533 to catch the school bus and was never the office where I write this column. www.americamagazine.org seen again. The case was cold for He had come here to talk to me about facebook.com/americamag decades, until a suspect came forward America’s interview with Pope Francis. twitter.com/americamag last year and confessed to the crime. A His viewers would not have known it, trial is set to begin this January, though of course, but the papal interview was PRESIDENT AND EDITOR IN CHIEF Matt Malone, S.J. the authorities are still evaluating the not just another story for John. He EXECUTIVE EDITORS credibility of the suspect’s confession, was a man of deep faith and, like so Robert C. Collins, S.J., Maurice Timothy Reidy many of us, was deeply moved by the as well as his mental capacity. Tragic MANAGING EDITOR Kerry Weber and heartbreaking though it was and new pope’s words and actions. By sheer LITERARY EDITOR Raymond A. Schroth, S.J. remains for Etan’s loved ones, the boy’s coincidence, John was a parishioner at SENIOR EDITOR AND CHIEF CORRESPONDENT disappearance helped spark the Missing the church in Larchmont, N.Y., where Kevin Clarke Children’s movement; new state and I say Mass a few times a month. -

Two Points of View on Israeli-Palestinian Conflict to Be Aired 4/21/03
Two points of view on Israeli-Palestinian conflict to be aired 4/21/03 Dr. Iddo Netanyahu, brother of the former Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, will speak at 8 p.m. Wednesday (April 23) in Room 114, Seidlin Hall, on the Alfred University campus. His appearance is sponsored by Hillel at Alfred.Dr. Netanyahu's appearance on the AU campus offers people a choice of speakers with disparate viewpoints on the Israeli-Palestinian conflict. The Russell Lecture,, scheduled for 8 p.m. Wednesday in Holmes Auditorium, Harder Hall, will feature Dr. Norman G. Finkelstein, a Fulbright senior specialist and a professor of political science at DePaul University. The title of his lecture is "The Origins of the Israeli/Palestinian Conflict." Dr. Iddo Netanyahu, a physician and author who now makes his home in upstate New York, will assess the Israeli-Palestinian conflict in the wake of the second Iraq war, and will also field questions from the audience.A member of one of Israel's most prominent families, Dr. Netanyahu's father, Benzion Netanyahu, is a highly-regarded historian and author. His older brother, Jonathan, was killed in 1976 leading an elite Israeli commando unit that rescued more them 100 Air France passengers held by plane highjackers at Entebbe airport in Uganda. Dr. Netanyahu, who later became a member of the same commando unit, wrote a book about the Entebbe rescue mission. "With Israel demonized by much of the mideast world, this is an unusual opportunity to participate in a knowledgeable question-and-answer discussion about one of today's most vexing political issues," said Dr.