Estudios De Historia Del Derecho
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

International Congress
Copertina_Copertina.qxd 29/10/15 16:17 Pagina 1 THE PONTIFICAL ACADEMY OF INTERNATIONAL SAINT THOMAS AQUINAS CONGRESS SOCIETÀ Christian Humanism INTERNAZIONALE TOMMASO in the Third Millennium: I N T D’AQUINO The Perspective of Thomas Aquinas E R N A T I O N Rome, 21-25 September 2003 A L C O N G R E S …we are thereby taught how great is man’s digni - S ty , lest we should sully it with sin; hence Augustine says (De Vera Relig. XVI ): ‘God has C h r i proved to us how high a place human nature s t i a holds amongst creatures, inasmuch as He n H appeared to men as a true man’. And Pope Leo u m says in a sermon on the Nativity ( XXI ): ‘Learn, O a n i Christian, thy worth; and being made a partici - s m i pant of the divine nature (2 Pt 1,4) , refuse to return n t by evil deeds to your former worthlessness’ h e T h i r d M i St. Thomas Aquinas l l e n Summa Theologiae III, q.1, a.2 n i u m : T h e P e r s p e c t i v e o f T h o m a SANCT s IA I T A M H q E O u D M i A n C A a E A s A A I Q C U I F I I N T A T N I O S P • PALAZZO DELLA CANCELLERIA – A NGELICUM The Pontifical Academy of Saint Thomas Aquinas (PAST) Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA) Tel: +39 0669883195 / 0669883451 – Fax: +39 0669885218 E-mail: [email protected] – Website: http://e-aquinas.net/2003 INTERNATIONAL CONGRESS Christian Humanism in the Third Millennium: The Perspective of Thomas Aquinas Rome, 21-25 September 2003 PRESENTATION Since the beginning of 2002, the Pontifical Academy of Saint Thomas and the Thomas Aquinas International Society, have been jointly preparing an International Congress which will take place in Rome, from 21 to 25 September 2003. -

Gilson Y Báñez: Luces Y Som- Bras De Un Encuentro Tardío
5:4 (October–December 2016) THE INTERNATIONAL ÉTIENNE GILSON SOCIETY SCIENTIFIC COUNCIL :áodzimierz DàUBACZ (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland) Urbano FERRER (University of Murcia, Spain) Curtis L. HANCOCK (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, MO, USA) John P. HITTINGER (University of St. Thomas, Houston, TX, USA) Henryk KIEREĝ (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland) Peter A. REDPATH (Adler–Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA) Fr. James V. SCHALL, S.J. (Georgetown University, Washington D.C., USA) Peter L. P. SIMPSON (The City University of New York, NY, USA) Fr. Jan SOCHOē (Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland) EDITORIAL BOARD Editor-in-chief Fr. Paweá TARASIEWICZ (Adler–Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA) Associate Editors Fr. Tomasz DUMA (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland) Jeremie SOLAK (Spring Arbor University, MI, USA) Linguistic Editors Stephen CHAMBERLAIN (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, MO, USA) Donald COLLINS (University of Western Ontario, London, Canada) Thierry-Dominique HUMBRECHT, O.P. (J. Vrin’s Equip Gilson, France) Thaddeus J. KOZINSKI (Campion College, Toongabbie/Sydney, Australia) Artur MAMCARZ-PLISIECKI (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland) Florian MICHEL (Institut Pierre Renouvin, Paris, France) Ángel Damián ROMÁN ORTIZ (University of Murcia, Spain) ISSN 2300-0066 © Under Creative Commons BY-NC-ND Publisher’s Address: 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06416-2027, USA Editorial Board’s Address: Al. Raclawickie 14/GG-037, 20-950 Lublin, Poland E-mail: [email protected] The paper edition of Studia Gilsoniana 5:4 (2016) is the reference version of the issue. The online copy is accessible at: www.gilsonsociety.pl/studia-gilsoniana/5-2016/ Printed in Poland Studia Gilsoniana 5:4 (October–December 2016) | ISSN 2300–0066 CONTENTS Varia Gilsoniana Ŷ José Ángel García Cuadrado: Gilson y Báñez: Luces y som- bras de un encuentro tardío ............................................................ -

Constructing 'Race': the Catholic Church and the Evolution of Racial Categories and Gender in Colonial Mexico, 1521-1700
CONSTRUCTING ‘RACE’: THE CATHOLIC CHURCH AND THE EVOLUTION OF RACIAL CATEGORIES AND GENDER IN COLONIAL MEXICO, 1521-1700 _______________ A Dissertation Presented to The Faculty of the Department of History University of Houston _______________ In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy _______________ By Alexandria E. Castillo August, 2017 i CONSTRUCTING ‘RACE’: THE CATHOLIC CHURCH AND THE EVOLUTION OF RACIAL CATEGORIES AND GENDER IN COLONIAL MEXICO, 1521-1700 _______________ An Abstract of a Dissertation Presented to The Faculty of the Department of History University of Houston _______________ In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy _______________ By Alexandria E. Castillo August, 2017 ii ABSTRACT This dissertation examines the role of the Catholic Church in defining racial categories and construction of the social order during and after the Spanish conquest of Mexico, then New Spain. The Catholic Church, at both the institutional and local levels, was vital to Spanish colonization and exercised power equal to the colonial state within the Americas. Therefore, its interests, specifically in connection to internal and external “threats,” effected New Spain society considerably. The growth of Protestantism, the Crown’s attempts to suppress Church influence in the colonies, and the power struggle between the secular and regular orders put the Spanish Catholic Church on the defensive. Its traditional roles and influence in Spanish society not only needed protecting, but reinforcing. As per tradition, the Church acted as cultural center once established in New Spain. However, the complex demographic challenged traditional parameters of social inclusion and exclusion which caused clergymen to revisit and refine conceptions of race and gender. -

Ramon Llull, Logician and Philosopher of Interreligious Dialogue
Gaetano Longo RAMON LLULL, LOGICIAN AND PHILOSOPHER OF INTERRELIGIOUS DIALOGUE MA Thesis in Medieval Studies Central European University Budapest MAY 2018 CEU eTD Collection TITLE OF THE THESIS by Gaetano Longo (Italy) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ Chair, Examination Committee ____________________________________________ Thesis Supervisor ____________________________________________ Examiner ____________________________________________ Examiner Budapest May 2018 CEU eTD Collection TITLE OF THE THESIS by Gaetano Longo (Italy) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ External Reader Budapest May 2018 CEU eTD Collection TITLE OF THE THESIS by Gaetano Longo (Italy) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ External Supervisor Budapest May 2018 CEU eTD Collection I, the undersigned, Gaetano Longo, candidate for the MA degree in Medieval Studies, declare herewith that the present thesis is exclusively my own work, based on my research and only such external information as properly credited in notes and bibliography. I declare that no unidentified and illegitimate use was made of the work of others, and no part of the thesis infringes on any person’s or institution’s copyright. -

Un Poema Inèdit Sobre La Guerra De La Successió Al Rosselló
UN POEMA INÈDIT SOBRE LA GUERRA DE LA SUCCESSIÓ AL ROSSELLÓ HELENA ROVIRA-CERDÀ [email protected] ORCID ID: 0000-0002-2565-6183 Resum Editem i contextualitzem breument un poema inèdit i desconegut copiat al ms. 1052 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Pels esdeveniments al·ludits, aquesta obra ha de datar de l’inici de la Guerra de la Successió (1702-1715), probablement de juny de 1706 o poc després. L’autor anònim s’adreça directament a l’arxiduc Carles d’Àustria tot incitant-lo a deixar la conquesta d’Aragó per la del Rosselló, on comptarà amb el suport de la po- blació autòctona. Aquesta peça constitueix un document notable sobre l’impacte d’aquest conflicte bèl·lic a la Catalunya del Nord uns cinquanta anys després d’haver estat annexionada a la corona de França en el Tractat dels Pirineus (1659). Paraules clau arxiduc Carles III d’Àustria, Guerra de la Successió, Rosselló, poesia popu- lar, propaganda Abstract: AN UNPUBLISHED POEM ABOUT THE WAR OF THE SPANISH SUCCESSION IN ROUSSILLON We edit and contextualise an unpublished and unknown poem copied in ms. 1052 of the University of Barcelona Library. Judging from the events mentio- ned, this work must date from the beginning of the War of the Spanish Suc- cession (1702-1715), probably in June 1706 or shortly thereafter. The anony- mous author goes straight to the Archduke Charles III of Austria, urging him to change the conquest of Aragon for the conquest of Roussillon, where he will have the support of the local populace. -

Edades Moderna Y Contemporánea
EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA Obras de conjunto 97-821 FREY, HERBERT: Kastilischer feudalismus and Spanisches Kolonialsystem.- "Beiträge zur Historischen Sozialkunde" (Austria), XXII, núm. 2 (1992), 55-60. Examen de la historia de España y los rasgos sociales que determinaron la naturaleza y estructura del sistema colonial en Nueva España.- H.A. 97-822 GERVASO, ROBERTO: Los Borgia. Alejandro VI, el Valentino, Lucrecia.- Traducción del italiano por BERNARDO MORENO CARRILLO.- Península (Atalaya 2).- Barcelona, 1996.- 285 p. (21 x 13). Una historia novelada de uno de los momentos más convulsionados del Estado Pontificio: el mandato de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. César y Lucrecia, sus hijos, y el contexto político y social son expuestos con abundantes detalles favoreciendo una lectura amena y distraída. R. Gervaso, apoyándose en cartas y textos de la época, reconstruye las trifulcas y manejos de este Papa, en una Italia envuelta en constantes luchas entre familias nobles por absorber el máximo poder político, económico y social.- M.Da. 97-823 JUEGA PUIG, JUAN: A implantación dun mito: o celtismo en Galicia.- En “A cultura castrexa gallega a debate” (IHE núm. 97-273), 43-62. Para el autor el celtismo aparece en la obra de Alvarez Sotelo (1648-1712) debido en gran parte a las tradiciones aportadas por los refugiados católicos irlandeses, protegidos por la Corona española, incrementándose dicha ideología durante todo el siglo XIX.- M.Cu. 97-824 MÍNGUEZ CORNELLES, VÍCTOR: Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México Virreinal.- Universitat Jaume I.- Diputació de Castelló (Biblioteca de les aules, 2).- Castelló de la Plana, 1995.- 202 p. -

Meadows Museum Announces September 20Th Opening Date for Postponed Alonso Berruguete Exhibition, First Major Exhibition of the Artist’S Work Outside of Spain
MEADOWS MUSEUM ANNOUNCES SEPTEMBER 20TH OPENING DATE FOR POSTPONED ALONSO BERRUGUETE EXHIBITION, FIRST MAJOR EXHIBITION OF THE ARTIST’S WORK OUTSIDE OF SPAIN Accompanying exhibition of pre-Spanish Civil War photographs from Meadows’ Archivo Mas collection show Berruguete’s art works in their original contexts DALLAS (SMU)—September 2, 2020— The Meadows Museum, SMU, has announced September 20th as the opening date of a major exhibition exploring the art and history of the Spanish Renaissance sculptor Alonso Berruguete (c. 1488–1561), whose dramatic style—reflecting the more than ten years he spent in Italy in the early years of his career—revolutionized the arts of Spain. Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain is the first exhibition devoted to the artist to be presented outside Spain. Originally scheduled to open in March, the exhibition was postponed due to the COVID-19 pandemic. Organized by the Meadows Museum and the National Gallery of Art, Washington, in collaboration with the Museo Nacional de Escultura, Valladolid, Spain, the exhibition includes some 45 paintings, sculptures, and works on paper drawn from a range of international collections. In tandem with Berruguete’s work, the Meadows is also presenting an exhibition of photographs—originally from the Archivo Mas and now in the holdings of the museum—that provide the rare opportunity to see some of Berruguete’s larger commissions in their original locations. Berruguete Through the Lens: Photographs from a Barcelona Archive includes 31 black- and-white images from the early 20th century that reflect the work of Spaniards to create and preserve a visual record of Spain’s artistic patrimony. -

The Spanish Inquisition
The Spanish Inquisition Helen Rawlings The Spanish Inquisition Historical Association Studies General Editors: Muriel Chamberlain, H. T. Dickinson and Joe Smith Published Titles China in the Twentieth Century (second Oliver Cromwell edition) Peter Gaunt Paul J. Bailey Occupied France: Collaboration and y Postwar Japan: 1945 to the Presenty Resistance 1940–1944 Paul J. Bailey H. R. Kedward y The British Welfare Statey The Vikings in Britain John Brown Henry Loyn The Causes of the English Civil War The Spanish Inquisition Norah Carlin Helen Rawlings Decolonization: The Fall of the Appeasement (second edition) European Empires (second edition) Keith Robbins M. E. Chamberlain The Cold War (second edition) From Luddism to the First Reform Bill: Joe Smith Reform in England 1810–1832 Britain in the 1930sy J. R. Dinwiddy Andrew Thorpe The Reformation in Germany The Normans in Britain* C. Scott Dixon David Walker Radicalism in the English Revolution Bismarcky 1640–1660* Bruce Waller F. D. Dow y The Russian Revolution 1917–1921 British Politics Since 1945 (second Beryl Williams edition) y The Making of Modern South Africa David Dutton y (third edition) The French Revolution Nigel Worden Alan Forrest y Lloyd George Britain and European Cooperation since Chris Wrigley 1945 Sean Greenwood Forthcoming Titles The American Revolution The Origins of the Second World War Keith Mason Glyn Stone y Print on demand * Out of print The Historical Association, founded in 1906, brings together people who share an interest in, and love for, the past. It aims to further the study and teaching of history at all levels: teacher and student, amateur and professional. -

Jacek Bartyzel Ani Centralizm, Ani Separatyzm, Lecz Jedność W Wielości Las Españas : Tradycjonalistyczna Wizja Regionalizmu Juana Vázqueza De Melli (1861-1928)
Jacek Bartyzel Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas : tradycjonalistyczna wizja regionalizmu Juana Vázqueza de Melli (1861-1928) Studia Politicae Universitatis Silesiensis 8, 73-85 2012 Jacek Bartyzel Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas Tradycjonalistyczna wizja regionalizmu Juana Vázqueza de Melli (1861—1928) Abstract: Neither centralism, nor separatism, but unity in diversity of Las Españas. Traditio- nalistic vision of regionalism by Juan Vàzquez de Mella (1861—1928) In response to the emergence of the ethnic nationalism with increasing separatist ten- dencies in Catalonia and the Basque Country at the turn of the 20th century Juan Vàsquez de Mella — the main theorist of Carlism (Carlismo) — redefined the traditionalist concept of Spanish regionalism that positioned itself equally distinctly from the liberal centralism and from the separatism of regional nationalisms. The core of this concept was the treatment of each region as a relatively autonomous community, yet linking its unique lifestyle with the others in the spirit of unity combining all regions with what is common and supreme, i.e. the nation and the state. Spain is hence the federation of regions who share — despite their specific characteristics — the common history and who belong to the same civilisa- tion (hispanidad), itself inseparable from the Christianity (cristiandad). Separatism — as a selfish refusal to share this destiny with other regions — is considered by the author as an unacceptable attitude, comparable — depending on the degree and consequences of the said separation — with schism, heresy or even religious apostasy. On the other hand, Vàsquez de Mella granted the state the sovereign authority exclusively in the area of the relations with the Church, foreign policy, army command, public order as well as the intermediation and arbitration between the regions and social classes, leaving all the other competences with the local, trade and provincial communities. -

Gilson Y Bánez
Studia Gilsoniana 5:4 (October–December 2016): 579–618 | ISSN 2300–0066 José Ángel García Cuadrado Universidad de Navarra Pamplona, España GILSON Y BÁÑEZ: LUCES Y SOMBRAS DE UN ENCUENTRO TARDÍO En los primeros años de la década de los cincuenta, Étienne Gil- son ya había desarrollado sus principales tesis acerca del acto de ser advirtiendo las desviadas interpretaciones dentro de la escuela tomista. Particularmente Tomás de Vío (Cayetano) se hace blanco de las críticas gilsonianas. Es entonces cuando Gilson descubre los comentarios a la Summa Theologiae del dominico Domingo Báñez (1528–1604) que dejarán en el filósofo francés una huella profunda pues veía en él la comprobación histórica de sus propias tesis.1 Gilson no ahorrará elogios para el comentador salmantino: “[es] el más tomista de todos los tomis- tas que he tenido el privilegio de conocer.”2 Su comentario a la Summa 1 Santiago Orrego, “La inmortalidad del alma: ¿Debate entre Báñez y Cayetano?,” en El alma humana: esencia y destino. IV Centenario de Domingo Báñez (1528–1604), ed. C. González-Ayesta (Pamplona: Eunsa, 2006), 77: “Gilson no ve en Bañez solo un comen- tador más del Aquinate, sino uno de los pocos que habría captado en toda su hondura el núcleo de la metafísica tomista: la existencia como acto y perfección de todas las co- sas.” 2 Étienne Gilson, The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas (New York: Random House, 1956), vii–viii. Prouvost comenta a este propósito: “Domingo Bañez est, sans doute, un des rares commentateurs de Thomas d’Aquin qui trouve grâce aux yeux de Gilson en ce qu’il fait droit contre Cajetan a la signification authentique de la métaphy- 580 José Ángel García Cuadrado Theologiae I (q. -
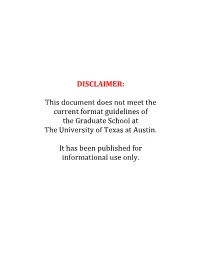
This Document Does Not Meet the Current Format Guidelines of The
DISCLAIMER: This document does not meet current format guidelines Graduate School at the The University of Texas at Austin. of the It has been published for informational use only. Copyright by Manuel F. Salas Fernández 2016 The Dissertation Committee for Manuel F. Salas Fernández certifies that this is the approved version of the following dissertation: ALBERTO HURTADO: A BIOGRAPHICAL STUDY OF HIS JESUIT TRAINING, 1923-1936 Committee: Matthew Butler, Supervisor Virginia Garrard-Burnett, Co-Supervisor Ann Twinam Seth W. Garfield Ricardo Cubas-R. <Member's Name> ALBERTO HURTADO: A BIOGRAPHICAL STUDY OF HIS JESUIT TRAINING, 1923-1936 by Manuel F. Salas-Fernández, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August, 2016 A mis padres, A mi señora, A mis hijos Acknowledgements This work which is now in the hands of the reader is the culmination of a process that began officially in July 2009, when I was awarded a Fulbright-Mecesup2 grant to pursue my doctoral studies in the United States of America. This would not have been possible without the help of my dissertation supervisor, Dr. Matthew Butler, who provided his careful scrutiny of my writing and his wise advice. I am also grateful to Dr. Virginia Burnett, for her dedication and guidance during the years devoted to my studies. To the other members of the dissertation committee, learned professors who enriched my passage through the University of Texas at Austin program, and showed me, incidentally, that the indices that rate it as the number one program in the field of Latin America in the United States, do not provide a sufficiently broad dimension of the intellectual and human wealth that it entails. -

Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal Of
Towards A Biblical Thomism Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology Towards A Biblical Thomism Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology Edited by Piotr Roszak Jörgen Vijgen EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A. PAMPLONA First edition: 2018 © 2018. Piotr Roszak and Jörgen Vijgen (eds.) Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) Campus Universitario • Universidad de Navarra • 31009 Pamplona • España +34 948 25 68 50 - Fax: +34 948 25 68 54 [email protected] ISBN: 978-84-313-xxxx-x Depósito legal: NA xxxxx-2018 This book uses information gathered through the grant “Identity and Tradition. The Patristic Sources of Thomas Aquinas’ Thought” (2017-2020) funded from resources of the National Science Center (NCN) in Poland, allotted following the decision no. DEC - 2016/23/B/ HS1/02679. Index: Karolina Iwan Portrait: Krzysztof Skrzypczyk Printed in Spain - Impreso en España Table of Contents Acknowledgments ............................................................................................................ 9 Introduction ...................................................................................................................... 11 Part 1 HEURISTIC TOOLS Anthony Giambrone, O.P. The Prologues to Aquinas’ Commentaries on the Letters of St. Paul ............................. 23 Randall Smith Thomas Aquinas’ Principium at Paris ................................................................................. 39 Michał Mrozek, O.P. The Use of Scripture in Aquinas’ Summa Theologiae I-II, qq. 49-70 .............................