Electores Contra Partidos En Un Sistema Político De Mandos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vicepresidentes De La República Del Ecuador
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PERÍODO VICEPRESIDENTE PRESIDENTE PERIODO PRESIDENCIAL OBSERVACIONES VICEPRESIDENCIAL Vicepresidente designado el 11 de Diciembre 11, 2018 - En el cargo diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Otto Sonnenholzner Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 24, 2017 - En el cargo Vicepresidenta encargada desde el 04 de octubre del 2017 y designada Octubre 4, 2017 - Diciembre 4, 2018 el 06 de enero del 2018 Vicepresidenta de la República por la Asamblea Nacional, luego de la destitución de Jorge Glas. Renunció el 04 de diciembre de 2018 María Alejandra Vicuña Muñoz Mayo 24, 2017 - Enero 02, 2018 Sandra Naranjo fue Vicepresidenta encargada entre el 04 de enero y el 20 de Mayo 24, 2013 - Mayo 24, 2017 febrero del 2017 y entre el 13 y 30 de marzo del 2017. Jorge David Glas Espinel Rafael Vicente Correa Delgado Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2017 Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2013 Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 05, 2005 - Enero 15, 2007 Luis Alfredo Palacios González Abril 20, 2005 - Enero 15, 2007 Nicanor Alejandro Serrano Aguilar Enero 15, 2003 - Abril 20, 2005 Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa Enero 15, 2003 - Abril 20, 2005 Luis Alfredo Palacios González Enero 22, 2000 - Enero 15, 2003 Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano Enero 22, 2000 - Enero 15, 20003 Pedro Alfredo Pinto Rubianes Agosto 10, 1998 - Enero 21, 2000 Jorge Jamil Mahuad Witt Agosto 10, 1998 - Enero 21, 2000 Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano Abril 01, 1998 - Agosto 10, 1998 Pedro Aguayo Cubillo Fabián Ernesto Alarcón Rivera Febrero -

UC Irvine Electronic Theses and Dissertations
UC Irvine UC Irvine Electronic Theses and Dissertations Title Making Popular and Solidarity Economies in Dollarized Ecuador: Money, Law, and the Social After Neoliberalism Permalink https://escholarship.org/uc/item/3xx5n43g Author Nelms, Taylor Campbell Nahikian Publication Date 2015 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Making Popular and Solidarity Economies in Dollarized Ecuador: Money, Law, and the Social After Neoliberalism DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Anthropology by Taylor Campbell Nahikian Nelms Dissertation Committee: Professor Bill Maurer, Chair Associate Professor Julia Elyachar Professor George Marcus 2015 Portion of Chapter 1 © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All other materials © 2015 Taylor Campbell Nahikian Nelms TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iii ACKNOWLEDGEMENTS iv CURRICULUM VITAE vii ABSTRACT OF THE DISSERTATION xi INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: “The Problem of Delimitation”: Expertise, Bureaucracy, and the Popular 51 and Solidarity Economy in Theory and Practice CHAPTER 2: Saving Sucres: Money and Memory in Post-Neoliberal Ecuador 91 CHAPTER 3: Dollarization, Denomination, and Difference 139 INTERLUDE: On Trust 176 CHAPTER 4: Trust in the Social 180 CHAPTER 5: Law, Labor, and Exhaustion 216 CHAPTER 6: Negotiable Instruments and the Aesthetics of Debt 256 CHAPTER 7: Interest and Infrastructure 300 WORKS CITED 354 ii LIST OF FIGURES Page Figure 1 Field Sites and Methods 49 Figure 2 Breakdown of Interviewees 50 Figure 3 State Institutions of the Popular and Solidarity Economy in Ecuador 90 Figure 4 A Brief Summary of Four Cajas (and an Association), as of January 2012 215 Figure 5 An Emic Taxonomy of Debt Relations (Bárbara’s Portfolio) 299 iii ACKNOWLEDGEMENTS Every anthropologist seems to have a story like this one. -

On the Surnames of Latin American Presidents
BASQUE LEGACY IN THE NEW WORLD: ON THE SURNAMES OF LATIN AMERICAN PRESIDENTS Patxi Salaberri Iker Salaberri UPNA / NUP UPV / EHU Abstract In this article we explain the etymology of the surnames of Basque origin that some presidents of Latin American countries have or have had in the past. These family names were created in the language called Euskara, in the Basque Country (Europe), and then, when some of the people who bore them emigrated to America, they brought their sur- names with them. Most of the family names studied here are either oiconymic or topo- nymic, but it must be kept in mind that the oiconymic ones are, very often, based on house-nicknames, that is, they are anthroponymic in the first place. As far as possible, we have related the surname, when its origin is oiconymic or toponymic, to its source, i.e. to the house or place where it was created. Key words: Basque, etymology, family name, Latin America, oiconym, placename, nickname. Laburpena Artikulu honetan Erdialdeko eta Hego Amerikako herrialdeetako presidente batzuek dituzten eta izan dituzten euskal jatorriko deituren etimologia azaltzen dugu. Abizenok euskararen barnean sortu ziren, Euskal Herrian, eta euskaldunek Ameriketara emigratu zutelarik eraman zituzten berekin. Aztertzen diren deitura gehienak etxe edo toki ize- nak dira, baina aintzat hartu behar da oikonimikoek, askotan, etxe izengoitietan dutela sorburu, hots, antroponimikoak zirela hasmentan. Ahal izan dugunean abizena iturria- rekin lotu dugu, etorkiz etxe edo leku izena zenean, alegia, deitura sortu zen etxe edo le- kuarekin batu dugu. Giltza hitzak: Euskara, etimologia, deitura, Hego eta Erdialdeko Amerika, etxe izena, leku izena, izengoitia. -

Jamil Mahuad Witt (Jorge Jamilmahuad Witt)
Jamil Mahuad Witt (Jorge JamilMahuad Witt) Ecuador, Presidente de la República Duración del mandato: 10 de Agosto de 1998 - de de Nacimiento: Loja, provincia de Loja, 29 de Julio de 1949 Partido político: DP-UDC Profesión : Jurista ResumenCon ascendencias libanesa por parte del padre y alemana por parte de la madre, cursó la enseñanza primaria con los salesianos y la secundaria con los jesuitas, en el colegio San Gabriel de Quito. En 1973 se licenció en Ciencias Políticas y Sociales, en 1979 obtuvo el doctorado en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) con sede en Quito, y en 1989 realizó un MBA en el John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. http://www.cidob.org 1 of 6 Biografía Durante años ejerció el profesorado en la PUCE, el Colegio de San Gabriel y el Centro de Ejecutivos en Quito. Entre 1973 y 1983 prestó servicios de asesor legal y gerente en instituciones financieras y empresas públicas ecuatorianas, como la Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit), y practicó la abogacía en los tribunales del Estado. Miembro desde 1981 de la Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC), partido centrista originado en 1964 a partir de una disidencia del más conservador Partido Social Cristiano (PSC) y que ostentaba responsabilidades en el poder ejecutivo desde agosto de 1979 como aliado del malogrado presidente Jaime Roldós Aguilera y su Concentración de Fuerzas Populares (CFP), entre 1983 y 1984 sirvió como ministro-secretario de Estado de Trabajo y Recursos Humanos en el Gobierno presidido por Osvaldo Hurtado Larrea, jefe de la formación y sucesor de Roldós en la jefatura del Estado en mayo de 1981. -

Historial Vicepresidentes
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PERÍODO VICEPRESIDENTE PRESIDENTE PERIODO PRESIDENCIAL OBSERVACIONES VICEPRESIDENCIAL Alfredo Borrero Vega Mayo 24, 2021 -En el cargo Guillermo Lasso Mayo 24, 2021 -En el cargo VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PERÍODO VICEPRESIDENTE PRESIDENTE PERIODO PRESIDENCIAL OBSERVACIONES VICEPRESIDENCIAL Vicepresidenta designada el 17 de Julio 22, 2020 - Mayo 24, 2021 julio de 2020 por la Asamblea Nacional y fue posesionada en su cargo el 22 de julio de 2020. María Alejandra Muñoz Seminario Vicepresidente designado el 11 de Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 24, 2017 - En el cargo diciembre de 2018 por la Asamblea Diciembre 11, 2018 - Julio 10, 2020 Nacional. El 10 de julio de 2020 el Parlamento aceptó la renuncia de Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner Vicepresidenta encargada desde el 04 de octubre del 2017 y designada Octubre 4, 2017 - Diciembre 4, 2018 el 06 de enero del 2018 Vicepresidenta de la República por la Asamblea Nacional, luego de la destitución de Jorge Glas. Renunció María Alejandra Vicuña Muñoz el 04 de diciembre de 2018 Mayo 24, 2017 - Enero 02, 2018 Sandra Naranjo fue Vicepresidenta encargada entre el 04 de enero y el 20 de Mayo 24, 2013 - Mayo 24, 2017 febrero del 2017 y entre el 13 y 30 de marzo del 2017. Jorge David Glas Espinel Rafael Vicente Correa Delgado Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2017 Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2013 Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 05, 2005 - Enero 15, 2007 Luis Alfredo Palacios González Abril 20, 2005 - Enero 15, 2007 Nicanor Alejandro Serrano Aguilar -

Redalyc.APLICACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO
Papel Político ISSN: 0122-4409 [email protected] Pontificia Universidad Javeriana Colombia Jaramillo Jassir, Mauricio APLICACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES ANDINAS: EL CASO ECUATORIANO Papel Político, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 565-590 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716565010 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto APLICACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES ANDINAS: EL CASO ECUATORIANO∗ CONCEPTS APLICATION FOR THE STUDY OF POLITICAL INSTABILITY AS A THREAT FOR THE SECURITY OF ANDEAN NATIONS: THE ECUADORIAN CASE Mauricio Jaramillo Jassir∗∗ Recibido: 10/08/07 Aprobado evaluador interno: 28/09/07 Aprobado evaluador externo: 01/10/07 Resumen Este artículo pretende explorar algunos elementos de análisis para la comprensión de la seguridad en los países en vías de desarrollo, en el caso concreto de Ecuador. Para ello, el texto se divide en dos partes. En la primera, se describe un marco conceptual con el fin de que el lector tenga herramientas analíticas para entender la relación entre seguridad y democracia. En este sentido serán analizados los conceptos de Mohammed Ayoob y Andreas Schedler. El primero en lo que respecta al estudio de la seguridad en los países del Tercer Mundo, y el segundo en el análisis de la consolidación democrática en Estados- Nación con regímenes democráticos jóvenes. -

Ecuador: a New Political South America [HH-5-'791 Direction?'
19791No. 47 by Howard Handelman Ecuador: A New Political South America [HH-5-'791 Direction?' On March 31,1979 thousands of traditionally been among the elections preceding the one recently bereaved Ecuadorians filed through region's least developed nations. completed), a mere 30-55 percent of the streets of Quito's old city to pay Through the early 1970s, the the country's adult population even final homage to Jose Maria Velasco country experienced little managed to register and only 60-80 Ibarra, the man who had dominated industrialization and retained a percent of those registered actually their country's politics for some 40 substantial, impoverished rural voted.5 In the countryside, years. Elected to the presidency on population. participation has been particularly five occasions (1933, 1944, 1952, restricted since cultural and 1960, 19681, Velasco was repeatedly As Table 1 reveals, in 1970, among linguistic considerations have ousted from office by the military or the ten Spanish-speaking nations of isolated much of the Andean Indian forced to resign, completing only South America Ecuador ranked peasantry from the political arena. one full term (1952-1956).A ninth in life expectancy, eighth in Those villagers who have voted powerful orator- he once boasted, literacy, and eighth in urbanization. often have been pressured to follow "give me a balcony and the people Indeed, the Ecuadorian economy the dictates of local political bosses are mine1'- he followed demagogic was so undeveloped prior to the allied with the landed elite and, not campaign promises of fundamental nation's post-1973 petroleum boom infrequently, with the Catholic reform with mediocre performance that, at the close of the past decade, Church. -

Presidents of Latin American States Since 1900
Presidents of Latin American States since 1900 ARGENTINA IX9X-1904 Gen Julio Argentino Roca Elite co-option (PN) IlJ04-06 Manuel A. Quintana (PN) do. IlJ06-1O Jose Figueroa Alcorta (PN) Vice-President 1910-14 Roque Saenz Pena (PN) Elite co-option 1914--16 Victorino de la Plaza (PN) Vice-President 1916-22 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1922-28 Marcelo Torcuato de Alv~ar Radical co-option: election (UCR) 1928--30 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1930-32 Jose Felix Uriburu Military coup 1932-38 Agustin P. Justo (Can) Elite co-option 1938-40 Roberto M. Ortiz (Con) Elite co-option 1940-43 Ramon F. Castillo (Con) Vice-President: acting 1940- 42; then succeeded on resignation of President lune5-71943 Gen. Arturo P. Rawson Military coup 1943-44 Gen. Pedro P. Ramirez Military co-option 1944-46 Gen. Edelmiro J. Farrell Military co-option 1946-55 Col. Juan D. Peron Election 1955 Gen. Eduardo Lonardi Military coup 1955-58 Gen. Pedro Eugenio Military co-option Aramburu 1958--62 Arturo Frondizi (UCR-I) Election 1962--63 Jose Marfa Guido Military coup: President of Senate 1963--66 Dr Arturo IIIia (UCRP) Election 1966-70 Gen. Juan Carlos Onganfa Military coup June 8--14 1970 Adm. Pedro Gnavi Military coup 1970--71 Brig-Gen. Roberto M. Military co-option Levingston Mar22-241971 Junta Military co-option 1971-73 Gen. Alejandro Lanusse Military co-option 1973 Hector Campora (PJ) Election 1973-74 Lt-Gen. Juan D. Peron (PJ) Peronist co-option and election 1974--76 Marfa Estela (Isabel) Martinez Vice-President; death of de Peron (PJ) President Mar24--291976 Junta Military coup 1976-81 Gen. -

Universidad Central Del Ecuador Facultad De Comunicación Social Carrera De Comunicación Social
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Comunicación, Política y Representación: Análisis de Discurso sobre la figura del ex presidente Rafael Correa Delgado en el programa la Posta. Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Comunicador Social con énfasis en Periodismo Autor: Peralta Cabrera Roberto Javier Tutor: PhD. (c) Christian Esteban Arteaga Morejón Quito, 2019 DERECHOS DE AUTOR Yo, Roberto Javier Peralta Cabrera en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación Comunicación, Política y Representación: Análisis de Discurso sobre la figura del ex presidente Rafael Correa Delgado en el programa la Posta., modalidad proyecto de investigación de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad Roberto Javier Peralta Cabrera CI: 171838209-4 Telf. -

Table of Contents
ECUADOR COUNTRY READER TABLE OF CONTENTS Richard P. Butrick 1923-1926 Consul and Acting Consul General, Guayaquil John F. Melby 1941-1943 Peru Desk Officer, Washington, DC Claude G. Ross 1941-1946 Consular and Administrative Officer, Quito Henry Dearborn 1942-1944 Principal Officer, Manta 1944 Consular Officer, Guayaquil 1944-1947 Ecuador Desk Officer, Washington, DC George S. Vest 1949-1951 Consular and Economic Officer, Quito Robert A. Stevenson 1950-1952 Consular Officer, Guayaquil Patrick F. Morris 1953-1955 Point IV Program Officer, USAID, Quito Lawrence Norrie 1957-1960 Public Affairs Officer, USIS, Quito G. Harvey Summ 1958-1959 Political Officer, Quito George F. Jones 1958-1961 Political Officer, Quito Edward S. Little 1959-1961 Deputy Chief of Mission, Quito Jordan Thomas Rogers 1959-1961 Political/Labor Officer, Quito Maurice Bernbaum 1960-1965 Ambassador Ronald D. Godard 1964-1966 Peace Corps Volunteer, Ancon Keith C. Smith 1965-1967 Political Officer and Assistant to Ambassador, Quito George B. High 1965-1968 Deputy Principal Officer, Guayaquil Stephen F. Dachi 1966 Fulbright Professor, Quito Robert K. Geis 1966-1968 Cultural Affairs Officer, USIS, Guayaquil 1 David J. Dunford 1966-1968 Rotation Officer, Quito John J. Crowley, Jr. 1966-1969 Deputy Chief of Mission, Quito Samuel D. Eaton 1969-1970 Deputy Chief of Mission, Quito Dale V. Slaght 1970-1971 Fellowship, Organization of American States, Quito Robert L. Chatten 1970-1972 Public Affairs Officer, USIS, Quito Aaron Benjamin 1970-1972 Housing and Urban Development Officer, USAID, Quito and Guayaquil Findley Burns, Jr. 1970-1973 Ambassador, Ecuador Bernard E. Dupuis 1970-1974 Program Officer, USAID, Quito Peter M. -

Outsiders and the Impact of Party Affiliation in Ecuadorian Presidential Elections Rachel Lynne Hammond University of South Florida
University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 7-14-2004 Outsiders and the Impact of Party Affiliation in Ecuadorian Presidential Elections Rachel Lynne Hammond University of South Florida Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons Scholar Commons Citation Hammond, Rachel Lynne, "Outsiders and the Impact of Party Affiliation in Ecuadorian Presidential Elections" (2004). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/1063 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Outsiders and the Impact of Party Affiliation in Ecuadorian Presidential Elections by Rachel Lynne Hammond A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts Department of Department of Government and International Studies College of Arts and Sciences University of South Florida Major Professor: Harry Vanden, Ph.D. Paul Dosal, Ph.D. Linda Whiteford, Ph.D. Date of Approval: July 14, 2004 Keywords: Ecuador, political parties, Gutiérrez, regionalism, democracy © Copyright 2004, Rachel Hammond Dedication For the Ecuadorian people who struggle daily to survive, whether in their native country or as immigrants in a strange and distant land; and for the leaders of the country, that God may guide them to find a strategy of governing that allows for representation, equality and justice. Que Dios les bendiga. Acknowledgments First and foremost, I rejoice with my Lord who has given me the opportunity to experience Ecuador and its people, and allowed me to intimately study the country that I have grown to love deeply. -
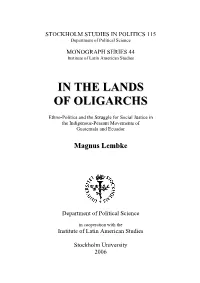
IN the LANDS of OLIGARCHS 233 References 249
STOCKHOLM STUDIES IN POLITICS 115 Department of Political Science MONOGRAPH SERIES 44 Institute of Latin American Studies IINN TTHHEE LLAANNDDSS OOFF OOLLIIGGAARRCCHHSS Ethno-Politics and the Struggle for Social Justice in the Indigenous-Peasant Movements of Guatemala and Ecuador Magnus Lembke Department of Political Science in cooperation with the Institute of Latin American Studies Stockholm University 2006 Doctoral dissertation, 2006 Department of Political Science Stockholm University, S-106 91 Stockholm ABSTRACT Latin America is undergoing processes of ethnic politicisation. Some argue that it makes governments more responsive to calls for social justice. Others reason that ethnic discourses are used by political elites to keep prevailing power structures and draw the poor away from the battle for equality. This study also explores how the struggle for social justice – as fought by indigenous-peasant movements – has been affected by ethno-politics (the strate- gic use of ethnicity for political purposes). It uses a comparative historical socio-political approach focused on structural change and strategic agency. The point of departure is that the activity of the movements in the political arena is ultimately determined by economic and political structures. The literature tends to understand the ethnic politicisation in rela- tion to a continent-wide move from a ‘national-popular’ and ‘corporatist’ socio-political order towards political and economic liberalisation. The shift has supposedly liberated eth- nic identities that previously were blocked due to the way in which indigenous communities were ‘incorporated’ and subordinated politically. This study stresses the need to analyse ethno-politics and social justice in relation to partly enduring, partly changing oligarchic structures.