Universidad Veracruzana Tesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tlacotalpan, Veracruz
TLACOTALPAN, VERACRUZ I. DATOS GENERALES DEL PUERTO. A. Nombre del Puerto. (TLACOTALPAN). Inscrito en diciembre de 1998 en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, este municipio se ubica en la rivera del Río Papaloapan. Se le conoce como el lugar de origen de la identidad jarocha comúnmente aceptada. Debido a su clima y a su condición semi-tropical, la arquitectura que ahí se creó fue la respuesta lógica a dichas condicionantes a lo largo de la colonia y época independiente. De las características únicas que hicieron merecedor a Tlacotalpan de este reconocimiento son el trazo urbano y la representación de la fusión de las tradiciones españolas y caribeñas de excepcional importancia y calidad. Otro de los criterios que se reconocieron fue que es un puerto ribereño colonial español situado cerca de la costa del Golfo de México. B. Ubicación y Límites geográficos del puerto. Tlacotlapan significa “tierra partida”. Se encuentra ubicado en el sureste del estado de Veracruz en las coordenadas Lat. 18° 36´47” N, Long. 95° 39´ 23” W, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Alvarado, al este con Lerdo de Tejada, al sur con Isla. Los límites geográficos de Tlacotalpan son: Latitud Longitud 18º 36´ 53.36¨ Norte 095° 40´ 18.46” Oeste 18º 36´ 51.34¨ Norte 095° 38´ 41.77” Oeste C. Tipo de Puerto. (fluvial) Tlacotalpan es un puerto fluvial para embarcaciones pesqueras y embarcaciones menores rodeado e irrigado por el río Papaloapan, además posee en el municipio los ríos tributarios de San Juan y Tesechoacán; cuenta con una extensión de 646.51 km², relativo al 0.89% del territorio total del estado y se localiza a 90 km del puerto de Veracruz, a 110 km de la ciudad de Tuxtepec, a 203 km de la ciudad de Xalapa, capital del estado y a aproximadamente a 500 km de la Ciudad de México. -
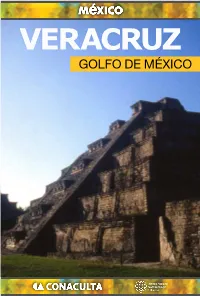
Veracruz.Pdf
VERACRUZ GOLFO DE MÉXICO Palacio de Gobierno, Xalapa. Xalapa Pánuco Córdoba Desde la época colonial fue un pun- Es una de las poblaciones más anti- Ciudad fundada en 1618, tiene edifi- to fundamental en el camino que guas del Golfo de México y se consi- cios como el Palacio Municipal; la Pa- conducía del puerto de Veracruz a la O dera cuna del huapango. Aquí se rroquia de la Inmaculada Concep- RE ciudad de México. Ahora es la capital encuentra la Parroquia de San Este- ción; el Portal de Zevallos; el Ex INOSA- del estado y la ciudad que concentra P ban y el Malecón Agustín Lara. Convento de Santa Rosa de Lima, la oferta cultural, por lo que también UZ del siglo XVII; el Teatro Pedro Díaz, y el DO ES R CR A A se le conoce como “la Atenas ve- C Tuxpan Portal de La Gloria o La Favorita, que ER V R racruzana”. Entre sus principales M / RI alberga al Museo de la Ciudad. En las T atractivos están el Parque Juárez, Puerta de entrada a la huasteca vera- TU cercanías se encuentran atractivos na- inaugurado en 1892; la Catedral Ar- cruzana. Tiene lugares de interés como SEC turales como la Barranca de Metlac. FOTO : © CP FOTO quidiocesana de Xalapa, el Palacio la Catedral, el Parque Central y el Mu- FOTO: Voladores, Papantla. de Gobierno; las iglesias de San José seo Histórico de la Amistad México- de Gracia y El Beaterio. Son de men- preserva la flora y fauna nativa de la Cuba. Cerca está Tamiahua, pueblo cionar el Parque de los Berros, el pa- región. -
Xalapa. Economía Local Y Problemática Social
Xalapa. Un municipio que mira al futuro Hilario Barcelata Chávez XALAPA Economía local y problemática social HILARIO BARCELATA CHÁVEZ eumed.net Universidad de Málaga, 2011 Colección LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ XALAPA 0 Volumen I Un municipio que mira al futuro Xalapa. Un municipio que mira al futuro Hilario Barcelata Chávez Xalapa. Economía local y problemática social Colección LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Volumen I Hilario Barcelata Chávez Profesor-Investigador Facultad de Economía, Universidad Veracruzana Xalapa, Ver., México eumed.net. Universidad de Málaga, 2012 ISBN-13: 978-84-15547-54-9 Nº Registro: 201228724 Primera edición, 2012 D.R. ©Hilario Barcelata Chávez Versión impresa de la edición electrónica:www.eumed.net/libros/2012a/1185 Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra –incluido el diseño tipográfico y de portada- sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor. 1 Xalapa. Un municipio que mira al futuro Hilario Barcelata Chávez 2 Xalapa. Un municipio que mira al futuro Hilario Barcelata Chávez Índice Introducción. 5 Capítulo I.- La estructura productiva municipal 8 La economía municipal algunas generalidades 9 Producto Interno Bruto municipal 9 Crecimiento de la producción por actividad económica 11 Participación del municipio en la producción estatal 12 PIBM per cápita 14 Las empresas xalapeñas 15 La productividad empresarial 18 Productividad y activos fijos 20 Utilidades y productividad empresarial 21 El empleo municipal 22 La productividad del -

Hubonor Ayala Flores “El Sismo Del 3 De Enero De 1920. Reacciones Y Acciones Del Estado, La Iglesia Y La Sociedad Civil” P
Hubonor Ayala Flores “El sismo del 3 de enero de 1920. Reacciones y acciones del Estado, la Iglesia y la sociedad civil” p. 93-122 Historiar las catástrofes María Dolores Lorenzo, Miguel Rodríguez y David Marcilhacy (coordinación e introducción) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas/Sobornne Université, Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains, Civilisations et Littératures d’Espagne et Amérique 2019 384 p. Figuras (Historia General 38) ISBN 978-607-30-2583-6 Formato: PDF Publicado en línea: 27 de abril de 2020 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/709/hist oriar_catastrofes.html D. R. © 2020, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México EL SISMO DEL 3 DE ENERO DE 1920 REACCIONES Y ACCIONES DEL ESTADO, LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD CIVIL HUBONOR AYALA FLORES* Introducción Esta investigación reflexiona sobre las consecuencias del sismo ocu- rrido el 3 de enero de 1920 en la colindancia de los estados de Ve- racruz y Puebla ubicada en la Sierra Madre Oriental. El evento afec- tó a varias poblaciones rurales de ambas entidades, así como a otras de la zona montañosa -

Historia General De Córdoba Y Su Región
COLECCIÓN VERACRUZ SIGLO XXI Dirigida por Enrique Florescano Historia general de Córdoba y su región Historia general de Córdoba y su región s Adriana Naveda Chávez-Hita y Enrique Florescano coordinadores Florescano, Enrique y Adriana Naveda Chávez-Hita (coords.) Historia general de Córdoba y su región / coord. de Enrique Florescano, Adriana Naveda Chávez-Hita ; present. de Guillermo Rivas Díaz. – fots. de Gerardo Sánchez Vigil. -- México: Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 2013 544 p. : fots. ; 23 x 17 cm. – (Colec. Veracruz Siglo XXI, 8) Incluye: bibliografía y fuentes ISBN 978-607-502-286-4 1. Historia – México – Córdova (Veracruz-Llave) 2. Córdova, Veracruz (México) – Economía – Siglo XXI 3. Córdova, Veracruz (México) – Producción – Café – Historia I. Naveda Chávéz-Hita, Adriana, coord. II. Rivas Díaz, Guillermo, present. III. Sánchez Vigil, Gerardo, fots. IV. Ser. V. t. Library Congress F1391 Dewey 972.62 F623h Primera edición, 22 de noviembre de 2013 Coordinación editorial: Nelly Palafox López Diseño de portada e interiores: Héctor Opochma López Vázquez Ilustración de la portada y solapas: © Ignacio Rosas, Escenas cordobesas, acuarela a base de fotografías. D. R. © 2013, Secretaría de Educación-Gobierno del Estado de Veracruz, km 4.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, 91190 D. R. © 2013, Universidad Veracruzana, Hidalgo 9, col. Centro 91000 D. R. © 2013, Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, Veracruz Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos. ISBN 978-607-502-286-4 Impreso en México • Printed in Mexico Presentación El Ayuntamiento de Córdoba promueve con decisión todos los esfuerzos intelectuales encaminados a salvaguardar la memoria colectiva de nuestra comunidad. -

A Prayer for the Gifts of the Holy Spirit
Missionaries of Faith A youth and young adult ministry resource “Rejoice in the Lord always” Philippians 4:4 World Mission Sunday October 21, 2012 Twenty-Seventh World Youth Day October 28, 2012 In 1984, at the close of the Holy Year of Redemption, the International Jubilee of Youth was celebrated in St. Peter’s Square in Vatican City, and the World Youth Day Cross was given to the youth. In 1985, the Holy Father announced the institution of the o cial World Youth Day. Ever since that momentous occasion, Catholic youth from around the globe have continued to gather together and celebrate World Youth Day. Most people associate World Youth Day with the event that occurs on a large scale every two to three years, in which the event is celebrated with a week- long international gathering in a di erent host city. However, WYD is actually an annual event in the years in between major international celebrations. In many of the world’s dioceses, this event takes place October 21, 2012, World Mission Sunday, is a on Palm Sunday. In the United States, our bishops wonderful opportunity to remind and encourage the declared parishes and schools will observe World young church of the Baptism by which we are all called Youth Day annually on the 30th Sunday of Ordinary to participate in the mission of the Church and share Time, (October 28, 2012). our faith with others; to animate and support the more than 1,150 mission dioceses in Africa, Asia, the World Youth Day is intended to highlight the Paci c Islands, and remote regions of Latin America. -

Plan Municipal De Desarrollo 2018-2021
Plan Municipal de Desarrollo Octubre de 2019 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018–2021 Actualización 2019 Plan Municipal de Desarrollo Octubre de 2019 H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA 2018-2021 Pedro Hipólito Rodríguez Herrero Presidente Municipal Aurora Castillo Reyes Síndica Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares Regidor Primero Guillermina Ramírez Rodríguez Regidora Segunda Rafael Pérez Sánchez Regidor Tercero Consuelo Ocampo Cano Regidora Cuarta Juan de Dios Alvarado García Regidor Quinto María Consuelo Niembro Domínguez Regidora Sexta Erika Yerania Díaz Chavar Regidora Séptima Pedro Antonio Alvarado Hernández Regidor Octavo Ana María Córdoba Hernández Regidora Novena Juan Gabriel Fernández Garibay Regidor Décimo Francisco Javier González Villagómez Regidor Décimo Primero Luiza Angélica Bernal Velázquez Regidora Décima Segunda Osbaldo Martínez Gámez Regidor Décimo Tercero Alfonso Osegueda Cruz Secretario del Ayuntamiento Plan Municipal de Desarrollo Octubre de 2019 CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE XALAPA Arq. María Esther Mandujano García Presidenta Ing. Rafael Fentanes Hernández Secretario Técnico Dra. María Ángeles Piñar Álvarez Coordinadora Municipal Dr. Gerardo Alatorre Frenk Coordinador Social Integrantes QFB. Lilia América Albert Palacios Arq. Carlos Alejandro Lara Arq. José Mario Aparicio Medina Arq. Guillermo Ávila Devezze Arq. Abraham Broca Castillo Ing. Dionisio Adrián Castillo Lagunes Mtro. Alejandro de la Madrid Trueba Lic. Denise Betzabeth Díaz Alejandre Mtra. Adriana Durán García Esp. Humberto Neftalí Espino Luna -

A Revision of the Solanum Elaeagnifolium Clade
A peer-reviewed open-access journal PhytoKeys 84: 1–104 (2017) A revision of the Solanum elaeagnifolium clade... 1 doi: 10.3897/phytokeys.84.12695 RESEARCH ARTICLE http://phytokeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research A revision of the Solanum elaeagnifolium clade (Elaeagnifolium clade; subgenus Leptostemonum, Solanaceae) Sandra Knapp1, Eva Sagona1,2, Anna K.Z. Carbonell3, Franco Chiarini4 1 Department of Life Sciences, Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, United Kingdom 2 Orto Botanico Forestale di Abetone, Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoese, Palazzo Achilli, Piaz- zetta Achilli n. 7 - 51028 Gavinana, Pistoia (PT), Italy 3 Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling FK9 4LA, United Kingdom 4 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET-UNC, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina Corresponding author: Sandra Knapp ([email protected]) Academic editor: L. Giacomin | Received 13 March 2017 | Accepted 3 July 2017 | Published 7 August 2017 Citation: Knapp S, Sagona E, Carbonell AKZ, Chiarini F (2017) A revision of the Solanum elaeagnifolium clade (Elaeagnifolium clade; subgenus Leptostemonum, Solanaceae). PhytoKeys 84: 1–104. https://doi.org/10.3897/ phytokeys.84.12695 Abstract TheSolanum elaeagnifolium clade (Elaeagnifolium clade) contains five species of small, often rhizomatous, shrubs from deserts and dry forests in North and South America. Members of the clade were previously classified in sections Leprophora, Nycterium and Lathyrocarpum, and were not thought to be closely related. The group is sister to the species-rich monophyletic Old World clade of spiny solanums. The species of the group have an amphitropical distribution, with three species in Mexico and the southwestern United States and three species in Argentina. -

22 De Junio De 2020
22 de junio de 2020 Por el semáforo en Veracruz: en algunas zonas, regresan cines, iglesias, bares y ferias Rechazan pobladores disolver Concejo Municipal en Mixtla Veracruz alcanza 8 mil 126 casos de Covid-19 y 1 mil 275 fallecidos Van 21,825 muertes por COVID-19 en México y 180,545 casos positivos Trabajadores del IMSS con hijos menores podrán ampararse para guardar confinamiento En Veracruz somos un solo equipo contra el Covid-19 SS emitirá semanalmente reportes regionalizados de la semaforización por casos de COVID19 Golpes al Cártel de Jalisco: 13 jefes detenidos y 3 muertos Pese al riesgo máximo abarrotan playas Defiende Alcalde de Teocelo a funcionaria que apareció con armas largas en fotos Entrega gobernador 176 viviendas en zonas de atención prioritaria de Xalapa Desobediencia civil impone apertura de comercios no esenciales en Xalapa Este lunes entra en vigor semaforización regional para el regreso a la nueva normalidad en el estado de Veracruz Cumplen requisitos 4 nuevos partidos junio 20, 2020 Xalapa.- Los consejeros electorales del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev) coincidieron que los nuevos cuatro partidos políticos presentaron sus documentos básicos en la que incluían su programa de acción, estatutos y declaración de principios. Recordaron que hace un año 15 organizaciones presentaron su interés de integrarse al sistema de partidos, de los cuales 14 cumplieron con su manifestación de intención y finalmente 4, en enero de este año, solicitaron su registro como partido político local. El consejero electoral, Roberto López Pérez, informó que el Oplev certificó cerca de 450 asambleas, la revisión física de más de 32 mil 600 afiliaciones presentadas en el resto de la entidad. -

Breve Historia
IOSE I.U1S MELCAREJO VIVANCO BREVE HISTORIA VERACRUZ B i B !., ! O T E C A d l a /•' a cull a d d c /•' i / o s o J' i a ./, r' i r a l: N 1 V K l< S I |I A » V !•: K A <• K (I 7. A >! A JOSE LUIS MELGAREJO VIVANCO ... .„_. BREVE HISTORIA D E VERACRUZ BIBLIOTECA d e la Facultad d e Filosofla y L e i r a s DNIVERSIDAD VEFACKUZANA XALAPA MEXICO UN1VERSIDAD VBR AlCRlUZ AN A Rector: GONZALO AGUIKfiE B Bl.TKAN PACULTAD nE TO.OS01"i.A V I.KT1US .Directori PERN'A'N"*D.O- SALMERON . • \ y i* ' ' pnv J : i. i. Dexechos reservados (c) contorme a la Ley por: Univerildad Veracruzana, calle de Judrez 23 Xalapa, Ver., MAxlco, 1960 . DEMARCACION La Naturaleza fue creando poco a poco la configuration ac- tual del territorio. Infortunadamente, Veracruz no tiene sistema- tizados estudios ni de su geologia, ni de su geografia. Los da- tos aislados van dibujando un panorama de la epoca terciaria, con las aguas marinas cubriendo alturas de 1,200-1,400 metros sobre el actual nivel del mar; tal vez los plegamientos de la Sierra Ma- dre Oriental principiaron a partir del cretacico cubriendo tiem- pos tanto del terciario como del cuaternario, cuyos levantamien- tos darian origen a la llanura costera, mejorada por el perpetuo acarreo de la erosion. La presencia de la vida en territorio veracruzano, va datandose cada vez en epoca mas tardia de lo pensado, se han ido localizando terrenos que van desde lo m&s antiguo hasta nuestros dias; hullas, lignitos, f6siles vegetales, de mamut, contemporaneos a los de Te- pexpan, no s61o relacionados con el hombre, sino con su indus- tria lftica. -

Free African-Descended Women of Means in Xalapa, Veracruz During the Long Seventeenth Century
Capitalizing Subjects: Free African-Descended Women of Means in Xalapa, Veracruz during the Long Seventeenth Century by Danielle Terrazas Williams Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Pete Sigal, Supervisor ___________________________ Kathryn Burns ___________________________ John D. French ___________________________ David Barry Gaspar ___________________________ Ben Vinson, III Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2013 ABSTRACT Capitalizing Subjects: Free African-Descended Women of Means in Xalapa, Veracruz during the Long Seventeenth Century by Danielle Terrazas Williams Department of History Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Pete Sigal, Supervisor ___________________________ Kathryn Burns ___________________________ John D. French ___________________________ David Barry Gaspar ___________________________ Ben Vinson, III An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of Duke University 2013 Copyright by Danielle Terrazas Williams 2013 Abstract “Capitalizing Subjects: Free African-Descended Women of Means in Xalapa, Veracruz during the Long Seventeenth Century” explores the socioeconomic worlds of free women of means. I find that they owned slaves, engaged -

European Settlement Ventures in the Tropical Lowlands of Mexico
258 Erdkunde Band XXI Literatur (Auswahl) Geiger, E.: Das Bergell. Forstbotanische Monographie. Jahresvers. Naturf. Ges. Graubiindens, Bd. 45. Chur 1901. Auer, Ch.: iiber die natiirliche Untersuchungen Verjiingung Grossmann, H.: Die Waldweide in der Schweiz. Diss., der Larche im Arven-Larchenwald des Oberengadins. Zurich 1957. Mitt. Schweiz. Anst. forstl. Versuchswesen, Zurich 1947. Gubler-Gross, R.: Moderne Transhumanz in der Schweiz. H.: Ober die lokalen Windverhaltnisse einer Aulitzky, Diss., Zurich 1962. zentralalpinen Hochgebirgsstation. Mitt. Arch. Met. Geo Holtmeier, F. K.: Die Waldgrenze im Oberengadin in phys. Biokl. Serie B 6, 1955. ihrer physiognomischen und okologischen Differenzie -: Ober die Windverhaltnisse einer zentralalpinen Hang rung. Diss., Bonn 1965. station in der subalpinen Stufe. Mitt, forstl. Bundes -: Die ?Malojaschlange" und die Verbreitung der Fichte. versuchsanst. Mariabrunn, H. 59, 1961. Beobachtungen zur Klimaokologie des Oberengadins. Bisaz, O. und W. Trepp: Der Stazer Wald. Bundner Wald, Wetter und H. 4, 1966 a. Beih. 1953. Leben, 5, -: Die okologische Funktion des Tannenhahers im Zirben Braun-Blanquet, J.: Pflanzensoziologie, Grundziige der Larchenwald und an der Waldgrenze des Oberengadins. Vegetationskunde. Wien, New York 1964. f. H. 3/4, 1966 b. H. Pallmann und R. Bach: Pflan Journ. Ornithologie, Braun-Blanquet, J. -: Das Symposium ?Ukologie der alpinen Waldgrenze" in zensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Innsbruck. Erdk. Bd. XX, Lfg. 4, 1966 c. Schweizerischen Nationalpark und seinen Nachbargebie -: Zur naturlichen Wiederbewaldung aufgelassener Alpen ten. Ergebnisse der wiss. Untersuchungen des Schweize im Oberengadin. Wetter und Leben, H. 9/10, 1967. rischen Nationalparks, 1954. Kossinna, E.: Die Dauer der Schneedecke in den oster Brockmann-Jerosch, H.: Baumgrenze und Klimacharak reichischen Alpen. Jb. DDAV 1931.