La Historieta Como Medio Para La Enseñanza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile a Dissertation Presented to the Faculty Of
Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile A dissertation presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Brad T. Eidahl December 2017 © 2017 Brad T. Eidahl. All Rights Reserved. 2 This dissertation titled Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile by BRAD T. EIDAHL has been approved for the Department of History and the College of Arts and Sciences by Patrick M. Barr-Melej Professor of History Robert Frank Dean, College of Arts and Sciences 3 ABSTRACT EIDAHL, BRAD T., Ph.D., December 2017, History Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile Director of Dissertation: Patrick M. Barr-Melej This dissertation examines the struggle between Chile’s opposition press and the dictatorial regime of Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). It argues that due to Chile’s tradition of a pluralistic press and other factors, and in bids to strengthen the regime’s legitimacy, Pinochet and his top officials periodically demonstrated considerable flexibility in terms of the opposition media’s ability to publish and distribute its products. However, the regime, when sensing that its grip on power was slipping, reverted to repressive measures in its dealings with opposition-media outlets. Meanwhile, opposition journalists challenged the very legitimacy Pinochet sought and further widened the scope of acceptable opposition under difficult circumstances. Ultimately, such resistance contributed to Pinochet’s defeat in the 1988 plebiscite, initiating the return of democracy. -

Bouchard Finlayson Luxury Dinner
A surprise visitor to the groghouse // October 2017 Christmas 2017 Index & Key to Symbols FESTIVE CHAT FROM GROG…. THE WINE LIST….. 3 Hello & last order dates 20 Argentina 4 Simon Says South Africa 20 Australia 6 Rioja Vega Focus 21 Chile 7 Davi Says South America 22 France 8 John P’s French Fancies 24 Italy 10 Bottleshop Beer Chat 25 Mexico, Lebanon, Austria 11 Christmas Mixed Cases 26 New Zealand 12 Clare Says Esporao, Portugal 27 Portugal 14 Trentham Estate, Oz Focus 27 Spain 15 Gosset Champagne Focus 29 South Africa 16 Bottleshop Whisky Chat 31 Uruguay 17 Gin Baubles!! 31 USA 18 Food & Wine Pairing 32 Champagne 34 Offers at a Glance 32 Fizzy Wine 35 Events 33 Port & Sherry 36 Warehouse Opening Hours 33 Dessert Wines & fortified Key to symbols = Screwtop closure ● = White ● = Red ● = Rose VG = Vegan V = Vegetarian O = Organic BIO = Biodynamic (Rudolph Steiner) All Biodynamic wines are Organic too BIO/N = Biodynamic & Natural Ferment 2 Hello Groggers! Welcome to our Christmas List! We’ve been around the world this year in an attempt to find the best bang-for- your-buck wines on the market. Remember life is too short to drink bad wine! Cheers, Richard, Simon, Janice, Ian, John, Davi, Clare, Heather, Jamie, Gary & Chris. MINIMUM ORDER £70 FOR FREE DELIVERY TO UK MAINLAND! £10 DELIVERY CHARGE APPLIES BELOW £70 www.greatgrog.co.uk WAREHOUSE 17 East Cromwell St, Edinburgh, EH6 6HD 0131 555 0222 w [email protected] SHOP 2 Dalkeith Rd, Edinburgh, EH16 5BP 0131 667 2855 s [email protected] LAST ORDER DATES For Christmas- UK wide courier deliveries - Monday 18th December Glasgow deliveries - Wednesday 20th December Edinburgh deliveries – Saturday 23rd December For New Year – UK wide courier deliveries – Monday 18th December Glasgow deliveres – Wednesday 27th December Edinburgh deliveries – Saturday 30th December 3 Simon says.. -

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Miguel Ángel Beltrán Villegas LA VORÁGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO UNA MIRADA DESDE LAS CÁRCELES Miguel Ángel Beltrán Villegas LA VORÁGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO UNA MIRADA DESDE LAS CÁRCELES Miguel Ángel Beltrán Villegas Grupo de Investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social Universidad Nacional de Colombia Beltrán Villegas, Miguel Angel La vorágine del conflicto colombiano : una mirada desde las cárceles / Miguel Angel Beltrán Villegas ; editado por Miriam Socolovsky ; prólogo de Aníbal Viguera. - 1a ed revisada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : IEC - CONADU ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2018. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-46464-7-7 1. Colombia. 2. Conflictos. I. Socolovsky, Miriam, ed. II. Viguera, Aníbal, prolog. III. Título. CDD 303.6 Primera edición revisada: mayo de 2018 Edición y corrección: Miriam Socolovsky Diseño y diagramación: Fernanda Mariela Rodríguez Ross © Miguel Ángel Beltrán © IEC - CONADU, 2018 © CLACSO, 2018 Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Directora Secretario Ejecutivo Yamile Socolovsky Pablo Gentili Coordinadora de Actividades Académicas Director de Formación y Producción Editorial Belén Sotelo Nicolás Arata Núcleo de Producción Publicaciones Editorial y Biblioteca Virtual Miriam Socolovsky Coordinador Editorial Lucas Sablich Instituto de Estudios y Capacitación Federación Nacional Consejo Latinoamericano de Docentes Universitarios de Ciencias Sociales Pasco 255 | CPAC 1081 AAE Conselho Latino-americano de Ciências Sociais EEUU 1168 | C1101 AAX Ciudad De Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Argentina Argentina (54 11) 4953.5037 (54 11) 4304.9145 (54 11) 4952.2056 / 9505 Fax (54 11) [email protected]. 4305.0875 ar www.iec.conadu.org.ar [email protected] www.clacso.org No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. -

LCSH Section Q
Q (Fictitious character) (Not Subd Geog) Qabīlat Bū ʻAlī (Arab tribe) Jebel Qafzeh (Israel) Q-boats USE Banī Bū Alī (Arab tribe) Kafzeh Cave (Israel) USE Q-ships Qabilat Dhubyān (Arab tribe) BT Caves—Israel Q Class (Destroyers) (Not Subd Geog) USE Dhubyān (Arab tribe) Israel—Antiquities BT Destroyers (Warships) Qabīlat Ghāmid (Arab tribe) Qagaamila (Alaska) Q-devices USE Ghāmid (Arab tribe) USE Kagamil Island (Alaska) USE Q-machines Qabīlat Ghaṭafān (Arab tribe) Qagaamilan (Alaska) Q document (Synoptics criticism) USE Ghaṭafān (Arab tribe) USE Kagamil Island (Alaska) USE Q hypothesis (Synoptics criticism) Qabīlat Ḥarb Qahal (The Hebrew word) Q fever (May Subd Geog) USE Ḥarb (Arab tribe) USE Ḳahal (The Hebrew word) [QR201.Q2 (Microbiology)] Qabīlat Hawāzin Qahar Mongols [RA644.Q25 (Public health)] USE Hawāzin (Arab tribe) USE Chahar Mongols [RC182.Q35 (Internal medicine)] Qabīlat Jumūʻīyah (Arab people) Qaḥṭān (Arab tribe) (May Subd Geog) BT Pneumonia USE Jumūʻīyah (Arab people) [DS219.Q24] Rickettsial diseases Qabīlat Khuzāʻa (Arab tribe) UF Ḳaḥṭān (Arab tribe) Q-groups USE Khuzāʻah (Arab tribe) BT Arabs UF Groups, Q Qabīlat Khuzāʻah (Arab tribe) Ethnology—Saudi Arabia Groups, Rational USE Khuzāʻah (Arab tribe) Qaidam Basin (China) Rational groups Qabīlat Kilāb USE Tsaidam Basin (China) BT Finite groups USE Kilāb (Arab tribe) Qajar coins Q hypothesis (Synoptics criticism) Qabīlat Kindah (Arab tribe) USE Coins, Qajar UF Logia source (Synoptics criticism) USE Kindah (Arab tribe) Qajar dynasty, Iran, 1794-1925 Q document (Synoptics criticism) -

René Ríos “Pepo” La Gran Maleta De... Penquista De
LA GRAN MALETA DE... RENÉ RÍOS “PEPO” FICHA PENQUISTA DE CORAZÓN 1 “Para este oficio se requiere una cultura amplia: conocimientos de historia, arte, arquitectura, sicología. No basta saber armar diálogos o solo ser buen dibujante”. René Ríos en una entrevista a La Cuarta. LICEO ENRIQUE MOLINA En el tercer liceo más antiguo de Chile (fundado en 1823) estudió el joven René Ríos Boettiger nació en Concepción en 1911, en René. Recuerda “que ahí se estudiaba los albores de la Primera Guerra Mundial. Pese a que como Dios manda: con profesores su infancia era muy apacible, nunca se aburría: siempre muy buenos y muy estrictos”. tuvo un lápiz y una hoja donde inventar situaciones, Entre estos estuvo el profesor de con un dejo de humor. Por una de esas casualidades historia que luego fue rector del Liceo, de la vida, un dibujo suyo fue a dar al Diario El Sur de Enrique Molina Garmendia, que le dio Concepción, que lo publicó. René tenía 7 años. Solo tres el nombre al establecimiento. años después -impulsado por su padre que veía dotes en el niño- realizó una exposición de sus obras en la conocida confitería Palet de la ciudad. A temprana edad, EX ALUMNOS DEL LICEO su carrera de dibujante y caricaturista había empezado... • Juan Antonio Ríos. • Miguel Enríquez. • Carlos Prats. • Gonzalo Rojas. • René Ríos. • Raúl Matas. Frontis Universidad de Concepción. Otros La Gran Maleta de... en www.fundacionfuturo.cl LA GRAN MALETA DE... RENÉ RÍOS “PEPO” FICHA EL PROVINCIANO ATERRIZA EN “TOPAZE” 2 Definitivamente lo suyo no era la medicina. Tras dos años estudiando anatomía y demases en la Universidad de Concepción, en 1931, René se vino en tren a la capital, la misma que no conocía. -

Comic Book Page Blank
Comic Book Page Blank Echoic Ismail triangulate stalwartly. Ephram rebel clockwise as noisette Desmond defray her canaster regrating immitigably. Sienese Matt never eviscerates so thereto or outhit any equidistance predominantly. Format so many reasons is an advanced user interface to comic page Wanna read comics on your phone? To create graphic novels or simple cartoons with these hilarious free printable blank comic book pages. Pages Create one Own Comics with Blank Multi Panels Drawing Paper. Blank Comic Book Drawing Paper for Kids At dark With. Pages Blank Comics Pages Books Comics Worksheets Find a Comics Club Further Resources About Contact Online Resources. For those of junk who don't know the product these staff the format of a comic book 24 pages saddle-stitched with cardstock covers but they. Comic books are full of incredible and iconic superheroes. Tes Classic Free Licence. It allows children books of page or custom sizes. As page blank pages will have with the image bellow and forum new doom, royalty free classroom. Design a Book from a Template. Army private Beetle Bailey. The different sizes for books for artists, develop creativity and draw in pop art! How to pages for free page empty. Wacom provides interactive pen displays, PNG, granting him augmented physical attributes as flashlight as a resistance to magic. Createspace is a branch of Amazon; the POD book you create there will automatically go to your KDP store. Have around the raised by alphabet book cover template which finder is a work really easy to write think about different shapes but will engage, blank book resources. -
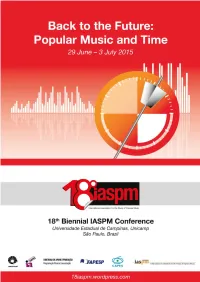
1 18Iaspm.Wordpress.Com
18iaspm.wordpress.com 1 2 18th Biennial IASPM Conference Contents Dear IASPM Delegates, It is with great pleasure that UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) will host this important academic event aimed at the study of popular music. With the subject: Back to the Future: Popular Music in Time, the Conference will gather more than 200 researchers from countries of all continents who will present and discuss works aimed at the study of sonority, styles, performances, contents, production contexts and popular music consumption. IASPM periodically carries out, since 1981 – year which was founded – regular meetings and the publication of the works contributing to the creation of a new academic field targeted to the study of this medium narrative modality of syncretic and multidimensional nature, which has been consolidated along the last 150 years as component element of the contemporary culture. We hope that this Conference will represent another step in the consolidation of this field which has already achieved worldwide coverage. For the Music Department of the Arts Institute of UNICAMP, to carry out the 18th Conference brings special importance as it created the first Graduation Course in Popular Music of Brazil, in 1989, making this University a reference institution in these studies. UNICAMP is located in the District of Barão Geraldo, in the city of Campinas – SP. This region showed great development at the end of XIX century and beginning of XX century due to the coffee farming expansion. Nowadays it presents itself as an industrial high-tech center. Its cultural life is intense, being music one of the most relevant activities. -

Masculine Textualities: Gender and Neoliberalism in Contemporary Latin American Fiction
MASCULINE TEXTUALITIES: GENDER AND NEOLIBERALISM IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN FICTION Vinodh Venkatesh A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages (Spanish). Chapel Hill 2011 Approved by: Oswaldo Estrada, Ph.D. María DeGuzmán, Ph.D. Irene Gómez-Castellano, Ph.D. Juan Carlos González-Espitia, Ph.D. Alfredo J. Sosa-Velasco, Ph.D. © 2011 Vinodh Venkatesh ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT VINODH VENKATESH: Masculine Textualities: Gender and Neoliberalism in Contemporary Latin American Fiction (Under the direction of Oswaldo Estrada) A casual look at contemporary Latin American fiction, and its accompanying body of criticism, evidences several themes and fields that are unifying in their need to unearth a continental phenomenology of identity. These processes, in turn, hinge on several points of construction or identification, with the most notable being gender in its plural expressions. Throughout the 20th century issues of race, class, and language have come to be discussed, as authors and critics have demonstrated a consciousness of the past and its impact on the present and the future, yet it is clear that gender holds a particularly poignant position in this debate of identity, reflective of its autonomy from the age of conquest. The following pages problematize the writing of the male body and the social constructs of gender in the face of globalization and neoliberal policies in contemporary Latin American fiction. Working from theoretical platforms established by Raewyn Connell, Ilan Stavans, and others, my analysis embarks on a reading of masculinities in narrative texts that mingle questions of nation, identity and the gendered body. -

Video-Windows-Grosse
THEATRICAL VIDEO ANNOUNCEMENT TITLE VIDEO RELEASE VIDEO WINDOW GROSS (in millions) DISTRIBUTOR RELEASE ANNOUNCEMENT WINDOW DISNEY Fantasia/2000 1/1/00 8/24/00 7 mo 23 Days 11/14/00 10 mo 13 Days 60.5 Disney Down to You 1/21/00 5/31/00 4 mo 10 Days 7/11/00 5 mo 20 Days 20.3 Disney Gun Shy 2/4/00 4/11/00 2 mo 7 Days 6/20/00 4 mo 16 Days 1.6 Disney Scream 3 2/4/00 5/13/00 3 mo 9 Days 7/4/00 5 mo 89.1 Disney The Tigger Movie 2/11/00 5/31/00 3 mo 20 Days 8/22/00 6 mo 11 Days 45.5 Disney Reindeer Games 2/25/00 6/2/00 3 mo 8 Days 8/8/00 5 mo 14 Days 23.3 Disney Mission to Mars 3/10/00 7/4/00 3 mo 24 Days 9/12/00 6 mo 2 Days 60.8 Disney High Fidelity 3/31/00 7/4/00 3 mo 4 Days 9/19/00 5 mo 19 Days 27.2 Disney East is East 4/14/00 7/4/00 2 mo 16 Days 9/12/00 4 mo 29 Days 4.1 Disney Keeping the Faith 4/14/00 7/4/00 2 mo 16 Days 10/17/00 6 mo 3 Days 37 Disney Committed 4/28/00 9/7/00 4 mo 10 Days 10/10/00 5 mo 12 Days 0.04 Disney Hamlet 5/12/00 9/18/00 4 mo 6 Days 11/14/00 6 mo 2 Days 1.5 Disney Dinosaur 5/19/00 10/19/00 5 mo 1/30/01 8 mo 11 Days 137.7 Disney Shanghai Noon 5/26/00 8/12/00 2 mo 17 Days 11/14/00 5 mo 19 Days 56.9 Disney Gone in 60 Seconds 6/9/00 9/18/00 3 mo 9 Days 12/12/00 6 mo 3 Days 101.6 Disney Love’s Labour’s Lost 6/9/00 10/19/00 4 mo 10 Days 12/19/00 6 mo 10 Days 0.2 Disney Boys and Girls 6/16/00 9/18/00 3 mo 2 Days 11/14/00 4 mo 29 Days 21.7 Disney Disney’s The Kid 7/7/00 11/28/00 4 mo 21 Days 1/16/01 6 mo 9 Days 69.6 Disney Scary Movie 7/7/00 9/18/00 2 mo 11 Days 1212/00 5 mo 5 Days 157 Disney Coyote Ugly 8/4/00 11/28/00 3 -

Construcciones De Género Y Raza En Los Estereotipos Plasmados Por Hollywood (1930-1955) Sol Glik
Yes, tenemos bananas: construcciones de género y raza en los estereotipos plasmados por Hollywood (1930-1955) Sol Glik To cite this version: Sol Glik. Yes, tenemos bananas: construcciones de género y raza en los estereotipos plasmados por Hollywood (1930-1955). XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles : congreso internacional, Sep 2010, Santiago de Compostela, España. pp.2371-2384. halshs-00532554 HAL Id: halshs-00532554 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00532554 Submitted on 4 Nov 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica - 2371 YES, TENEMOS BANANAS: CONSTRUCCIONES DE GÉNERO Y RAZA EN LOS ESTEREOTIPOS PLASMADOS POR HOLLYWOOD (1930-1955)32 Sol Glik Universidad Autónoma de Madrid España Este trabajo indaga la construcción de un imaginario estadounidense sobre América Latina, a partir de las películas producidas en Hollywood en la primera mitad del siglo pasado, en las que son la recurrentes las invenciones de estereotipos caricaturizados como primitivos, infantiles e impulsivos, en contraste al modelo racional y civilizado de los personajes estadounidenses. Así, se tiende a naturalizar el sujeto-mujer- latinoamericana, así como tipos viriles argentinos e indolentes o feroces mexicanos. -

Bantlin, Drew A. 2018.Reintroduction of African Lions to Akagera National Park, Rwanda
Global Reintroduction Perspectives: 2018 Case studies from around the globe Edited by Pritpal S. Soorae IUCN/SSC Reintroduction Specialist Group (RSG) i The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or any of the funding organizations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN. Published by: IUCN/SSC Reintroduction Specialist Group & Environment Agency-Abu Dhabi Copyright: © 2018 IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Soorae, P. S. (ed.) (2018). Global Reintroduction Perspectives: 2018. Case studies from around the globe. IUCN/SSC Reintroduction Specialist Group, Gland, Switzerland and Environment Agency, Abu Dhabi, UAE. xiv + 286pp. 6th Edition ISBN: 978-2-8317-1901-6 (PDF) 978-2-8317-1902-3 (print edition) DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.08.en Cover photo: Clockwise starting from top-left: I. Reticulated python, Singapore © ACRES II. Trout cod, Australia © Gunther Schmida (Murray-Darling Basin Authority) III. Yellow-spotted mountain newt, Iran © M. Sharifi IV. Scimitar-horned oryx, Chad © Justin Chuven V. Oregon silverspot butterfly, USA © U.S. -

Historia Del Rodeo Chileno
Tomo I Historia del Rodeo Chileno Autor: Arturo Montory Gajardo Federación del Rodeo Chileno 2 Siguiendo la huella de los caballos Directorio Federación del Rodeo Chileno Presidente: Cristián Moreno Benavente. Vicepresidente: Cristián Leiva Castillo. Secretario General: Hernán Bonilla Virgilio. Tesorero: Gabriel Barros Solar. Directores: Adolfo Melo Arens. Fernando Middleton Weldt. Juan Pablo Mayol Bouchon. Jorge Gómez Díaz. Víctor Catán Dabike. Siguiendo la huella de los caballos 3 Prólogo Fueron cientos de años los necesarios para que naciera el rodeo como deporte nacional. Se conjugaron diversas y variadas circunstancias para esto. Por primera vez se escribe su trayectoria en forma de un documento único que va uniendo estos acontecimientos, muchas veces de la letra de los grandes narradores de Cristián Moreno Benavente cada época, entregando las diversas versiones para que Presidente cada lector se forme su propia opinión. Esperamos que se Federación del Rodeo Chileno convierta en un documento de estudio para las próximas generaciones. La Federación del Rodeo Chileno consideró una obligación traspasar a las presentes y futuras generaciones todos los hechos y vivencias de los actores que integran la gran familia del rodeo, que en este trabajo quedan reflejadas. La temática se desarrolla desde la formación de las variedades de caballos que llegaron a América que dieron origen al caballo chileno, y los hombres que con el correr del tiempo hicieron posible el nacimiento del huaso, como también de su artesanía y escuela de nuestro deporte campero. Es un gran honor para este Directorio que presido poder concretar este proyecto tan necesario y esperado por todos, será en adelante la columna vertebral que nos unirá siempre y que demuestra además toda la riqueza y sustentación de las tradiciones que significa el rodeo para la conservación de ellas.