Pablo Neruda: Ser Y Morir
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
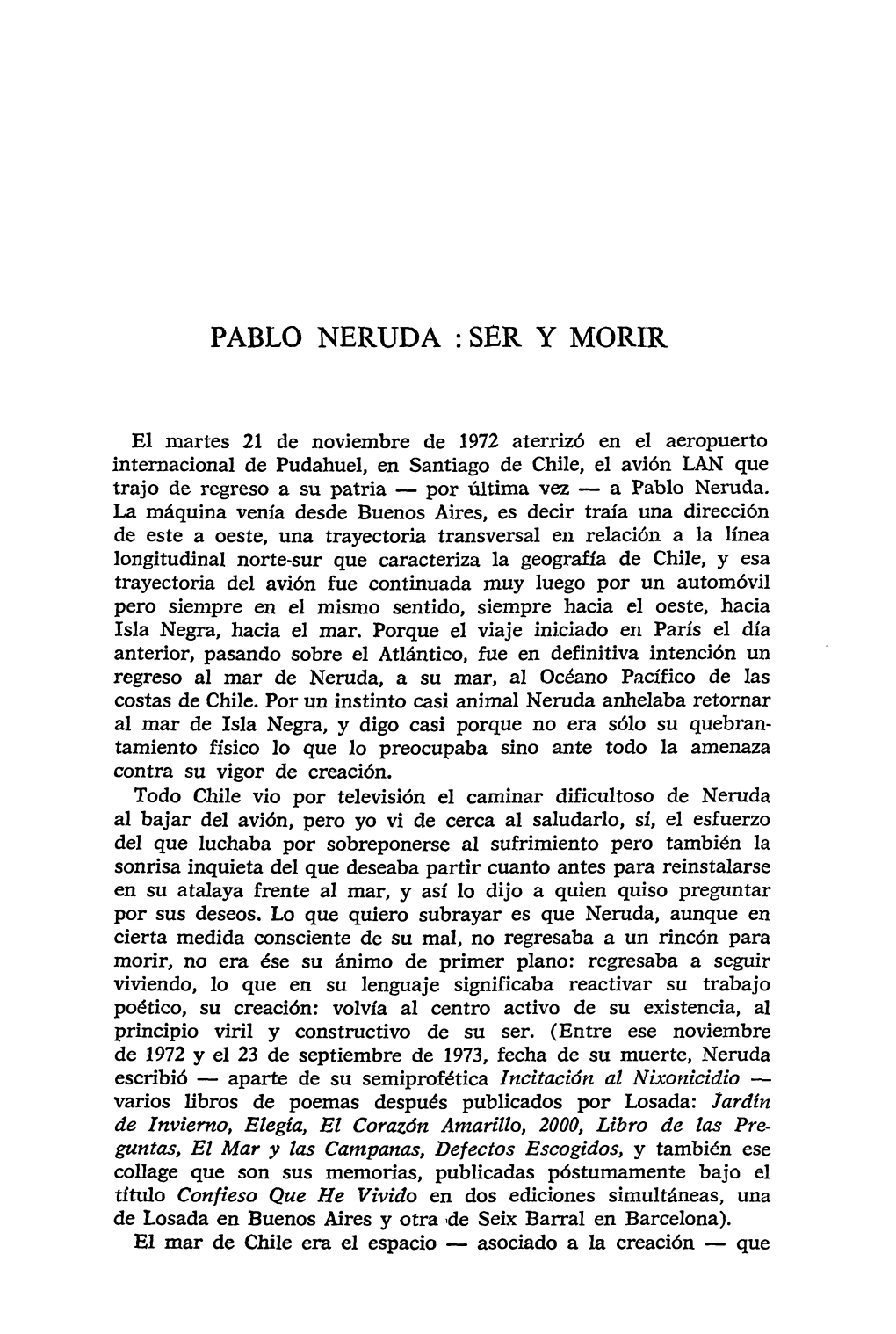
Load more
Recommended publications
-

Nota Sobre Neruda
Una nota sobre Pablo Neruda Para el Club de Lectura del Politécnico Grancolombiano 1904 Neftalí Ricardo Reyes Basoalto (Pablo Neruda) nace el 12 de julio, en Parral, Chile, hijo de Rosa Basoalto de Reyes y de José del Carmen Reyes Morales. Neruda pierde a su madre cuando tiene un mes de edad y crece huérfano hasta que don José del Carmen contrae segundas nupcias dos años después. 1906 Don José del Carmen se traslada a Temuco y se casa en segundas nupcias con doña Trinidad Candia Marverde. Neruda fue llevado a Temuco unos pocos años después. _______________________________________________________ Neruda le inventa a la madrastra el nombre de mamadre. _______________________________________________________ 1910 Pablo Neruda ingresa al Liceo de Hombres de Temuco, y termina el 6º año de humanidades en 1920. _______________________________________________________ Mi primer poema [Confieso que he vivido Memorias] Muchas veces me he preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuando nació en mí la poesía. Trataré de recordarlo. Muy atrás en mi infancia y habiendo apenas aprendido a escribir, sentí una vez una intensa emoción y tracé unas cuantas palabras semirrimadas, pero extrañas a mí, diferentes del lenguaje diario. Las puse en limpio en un papel, preso de una ansiedad profunda, de un sentimiento hasta entonces desconocido, especie de angustia y de tristeza. Era un poema dedicado a mi madre, es decir, a la que conocí por tal, a la angelical madrastra cuya suave sombra protegió toda mi infancia. Completamente incapaz de juzgar mi primera producción, se la llevé a mis padres. Ellos estaban en el comedor, sumergidos en una de esas conversaciones en voz baja que dividen más que un río el mundo de los niños y el de los adultos. -

“Walking Around” Pablo Neruda I. Características De La Poesía De
“Walking Around” Pablo Neruda I. Características de la poesía de Neruda del período poemario Residencia en la tierra. Mencione, además, algunos datos biográficos del poeta y algunas de sus obras: A. Características de la poesía de Neruda del período poemario Residencia en la tierra: Posee todos los atributos que caracterizan a la ruptura vanguardista. Surge íntimamente ligado a la noción de crisis generalizada y, promueve un corte radical con el pasado. Surge íntimamente ligado a la noción de crisis generalizada y, promueve un corte radical con el pasado. Participa en la renovación profunda de las concepciones, las conductas y las realizaciones artísticas. Cambio de percepto y cambio de precepto van a la par. Neruda acomete una revolución instrumental porque promueve una revolución mental. Su arte impugna la imagen tradicional del mundo, contraviene sobre todo la altivez teocéntrica y la vanidad antropocéntrica del humanismo idealista; e impugna el mundo de la imagen: la mímesis realista, la visión perspectivista, la representación progresiva y cohesiva, la figuración simétrico-extensiva, la composición concertante, la expresión estilizada, el arte de la totalidad armónica. Cambio de mentalidad que conlleva una crisis raigal de valores. Refleja ese estallido de los marcos familiares, de vida y de referencia que trastorna la estabilidad del orden preindustrial (comarcano, aldeano, rural, artesanal), que trastoca el mundo solariego de las relaciones personalizadas, las solidaridades 1 | “ Walking Around ” seculares de la comunidad local sometidas ahora al embate de un proceso que masifica y uniformiza aceleradamente. Neruda no adhiere a la modernolatría futurista, no participa de la vanguardia eufórica aquella que alaba las conquistas del mundo moderno, la que asume los imperativos del programa tecnológico: avance permanente, incesante renovación de procedimientos y de productos, constante suplantación de lo objetual, perpetua modificación nocional. -

Fundación Pablo Neruda Escriben
nerudiana Fundación Pablo Neruda Santiago Chile nº 11 agosto - octubre 2011 Director Hernán Loyola escriben Fernando Barraza Hernán Loyola Olga Ries Gunther Castanedo Pfeiffer Joaquín Marco Enrique Robertson Teresa Cirillo Sirri Pablo Neruda Ana María Román Cedomil Goic Edmundo Olivares Abraham Santibáñez Pedro Pablo Guerrero Eduardo Peralta Mario Valdovinos Óscar Hahn Nevalis Quintana Margarita Vidal NERUDIANA – nº 11 – 2011 1 Sumario Bingham y Neruda reveladores de Machu Picchu 4 HERNÁN LOYOLA La forma elegíaca en “Alturas de Macchu Picchu” 7 CEDOMIL GOIC Martín Chambi 11 ENRIQUE ROBERTSON La vuelta de Sarmiento 12 nerudiana PABLO NERUDA / PEDRO LASTRA / RICARDO LATCHAM 11 Pablo y Ramón: dos pastores de parábolas secretas 13 TERESA CIRILLO SIRRI Chile Guevara y geografías colindantes 15 ENRIQUE ROBERTSON Chile Guevara 17 PABLO NERUDA Evtushenko y Neruda 17 OLGA RIES TESTIMONIOS Óscar Hahn: dos textos sobre Neruda 19 ÓSCAR HAHN Neruda, Miles y yo 22 MARIO VALDOVINOS El desborde del río Cautín en 1939 24 ANA MARÍA ROMÁN Isla Negra 1987: un lugar de culto 25 ABRAHAM SANTIBÁÑEZ Neruda, el fascismo y la invencible poesía 27 FERNANDO BARRAZA El Cartero de Neruda 29 NEVALIS QUINTANA CRÓNICAS Hace 90 años Neruda llegó a Santiago 30 EDMUNDO OLIVARES Centenario del nacimiento de Faiz Ahmad Faiz 31 Madrid, mayo 2011: Neruda vive /(Laura Hatry) Celebración del Día E: «Querétaro»... Skármeta y Neruda 32 MARGARITA VIDAL Epistolario Pablo Neruda-Claudio Véliz 33 PEDRO PABLO GUERRERO Sorpresas de un investigador 34 GUNTHER CASTANEDO PFEIFFER ADIOSES Ignazio Delogu 36 HERNÁN LOYOLA RESEÑA Pablo Neruda, Cartas de amor a Matilde Urrutia 38 JOAQUÍN MARCO Nuevas décimas para Pablo Neruda 40 EDUARDO PERALTA Los juicios y opiniones vertidos en los artículos y demás materiales aquí publicados, son responsabilidad de sus respectivos autores. -

Domesticidades Ficticias. Consideraciones Frente Al Deseo De Una Casa-Museo
Domesticidades ficticias. Consideraciones frente al deseo de una casa-museo Bárbara Salazar sinfonías de domesticidad ficticia: la casa-museo Artículo producido a partir de tesis de magíster El aumento de casas-museo en las últimas décadas permite vislumbrar la determinación de la sociedad por redefinir los límites del patrimonio. En este Profesores guía: Emilio de La Cerda, Pedro Correa sentido, no sólo el espacio monumental, característico del museo clásico, resulta idóneo para la exhibición de productos valorizados colectivamente, sino que el espacio doméstico emerge como plataforma para la transmisión de imágenes culturales. En este contexto, ciertas casas han tendido a ser museificadas, sacralizando una idea de domesticidad que resulta influyente para una comunidad. En el periódico MUSEUM International de la UNESCO, el museólogo Giovanni Pinna plantea que “la casa-museo está fosilizada […] Estos lugares no pueden ser modificados o alterados sin falsificar la historia”1. Predicando la inmutabilidad de su narrativa, las casas-museo proponen la construcción de una domesticidad fosilizada, donde la creación de un imaginario coherente se basa en ensalzar componentes de lo doméstico. Según Pinna, las casas-museo son consideradas “altamente evocativas porque no sólo contienen objetos, sino que también encarnan la imaginación creativa de las personas que vivieron ahí”2. Así, las casas- museo logran renovar el discurso de los museos tradicionales, ofreciendo una experiencia de fantasía que vincula al visitante con el autor de esta domesticidad. Dentro de este marco, el reciente fallecimiento del literato chileno Nicanor Parra ha planteado interrogantes concernientes al destino de sus cuatro casas3, planteándolas como posibles escenarios de un ‘anti-museo’. -

La Economía Poética Del Mar: Patrimonio Y Desbordamiento En Maremoto De Neruda*
Revista Iberoamericana, Vol. LXXII, Núms. 215-216, Abril-Septiembre 2006, 587-605 LA ECONOMÍA POÉTICA DEL MAR: PATRIMONIO Y DESBORDAMIENTO EN MAREMOTO DE NERUDA* POR LUIS E. CÁRCAMO-HUECHANTE Universidad de Harvard No hay figura simbólicamente más dominante en la poesía de Pablo Neruda que aquella del mar. El mar irrumpe en sus libros una y otra vez. A veces los inunda y los envuelve por completo. Otras, aparece a la manera de intempestivo oleaje, vía un poema o uno u otro verso. Junto a los escenarios del bosque y de la tierra, la presencia simbólica del agua, sea en la forma de lluvia, río o directamente como mar, se hace parte de aquella confluencia siempre ambivalente entre letra y naturaleza que atraviesa el imaginario poético de Neruda.1 Si bien es cierto que el sujeto de su escritura pareciera estar constantemente navegando en busca de tierra firme, para así establecer y erigir su voz, el mar se inscribe en sus páginas desatando un particular dinamismo y un movimiento que en cierta forma atenúa los efectos de su poética de raigambre telúrica y monumentalizadora. Así ocurre, por ejemplo, en Residencia en la tierra y en Canto general, obras que consagrarán la presencia de Neruda en el contexto poético internacional del siglo veinte. Por un lado, en su registro residenciario de los treinta, la imágenes marinas metaforizan un estado temporal y existencial de infinito desasosiego: el poeta se enfrenta a su propio “abismo oceánico y nocturno” (Alonso, 289). Por otro lado, en la sección “El gran océano” del Canto general, se altera radicalmente el trayecto histórico y social del libro. -

Chile & Easter Island 11
©Lonely Planet Publications Pty Ltd Chile & Easter Island Norte Grande p143 Easter Island Norte Chico (Rapa Nui) p190 p401 Santiago Middle Chile p44 p88 Sur Chico p220 Chiloé p277 Northern Patagonia p297 Southern Patagonia p338 Tierra del Fuego p379 Carolyn McCarthy, Cathy Brown, Mark Johanson, Kevin Raub, Regis St Louis PLAN YOUR TRIP ON THE ROAD Welcome to Chile . 6 SANTIAGO . 44 Cajón del Maipo . 83 Chile Map . .. 8 History . 45 Tres Valles . 86 Chile’s Top 20 . 10 Sights . 45 Activities . 61 MIDDLE CHILE . 88 Need to Know . 20 Courses . 62 Valparaíso & If You Like . 22 Tours . 63 the Central Coast . .. 89 Valparaíso . 89 Month by Month . 25 Festivals & Events . 64 Sleeping . .. 65 Viña Del Mar . 101 Itineraries . 28 Eating . 68 Casablanca Valley Wineries . 106 Chile Outdoors . 33 Drinking & Nightlife . 72 Quintay . 107 Travel with Children . 38 Entertainment . .74 Isla Negra . 108 Shopping . 75 Regions at a Glance . 40 Parque Nacional Around Santiago . 81 la Campana . 108 Maipo Valley Wineries . 81 Aconcagua Valley . 109 Pomaire . 82 Los Andes . 109 BAS VAN DEN HEUVEL/SHUTTERSTOCK © HEUVEL/SHUTTERSTOCK DEN VAN BAS © LARYLITVIN/SHUTTERSTOCK SANTIAGO’S BELLAVISTA PARQUE NACIONAL NEIGHBORHOOD P70 HUERQUEHUE P242 STEVE ALLEN/SHUTTERSTOCK © ALLEN/SHUTTERSTOCK STEVE © STEPHENS/SHUTTERSTOCK LUIS JOSE COLCHAGUA VALLEY P112 IGLESIA SAN FRANCISCO DE CASTRO P289 Contents Portillo . 110 Salto Del Laja . 134 Reserva Nacional Southern Heartland . 111 Los Angeles . 135 Los Flamencos . 158 Colchagua Valley . 112 Parque Nacional El Tatio Geysers . 160 Matanzas . 115 Laguna del Laja . 135 Calama . .. 161 Pichilemu . 115 Angol . 136 Chuquicamata . 163 Curicó . 118 Parque Nacional Antofagasta . .. 163 Nahuelbuta . 137 Parque Nacional South of Antofagasta . -

Los Poemas Mexicanos De Pablo Neruda Marco Antonio Campos
Los poemas mexicanos de Pablo Neruda Marco Antonio Campos 1 Él lo da a entender en la estrofa final del poema “México (1940)”: Pablo Neruda dejó un buen número de poemas o versos donde México o mexicanos son tema fundamental. México y así de tierra en tierra fui tocando fue para Neruda una gran revelación y me atrevo a decir el barro americano, mi estatura. que, después de España, el país extranjero del que se sintió más próximo en el corazón. La mayoría de los poemas están Así lo comprende también Volodia Teitelboim, su mejor en Canto general, y, que yo sepa, hay otros tres: uno, sobre biógrafo, quien en la página 272 de su informada y ame- Tina Modotti en Tercera residencia; otro sobre Siqueiros, na biografía (Neruda), escribe: “Fue México el que le dio escrito en 1961, y otro, “Serenata de México”, incluido en de veras la sensación perturbadora de una América casi Memorial de Isla Negra (1964), vasta memoria autobiográ- desconocida. Se sentía en déficit con ella, pues no había fica en verso. Mucho se ha reprobado la poesía política de bajado a su propio subsuelo”. De seguro fue aquí donde Neruda y mucho se cita el Canto general. No estoy muy entendió que su Canto general de Chile iba a ser su Canto de acuerdo. De mi lado tengo un hondo aprecio por este general americano. dilatado libro, a la vez profundamente oceánico y terrestre, Canto general es un libro único, o si se quiere, unitario, universal y americano. Es tal vez la primera aventura mo- pero es también un bello conjunto de libros en verso: de derna absoluta por nombrar lo nuestro: plantas, animales, botánica, de zoología, de historia, de política, de autobio- aves, ríos, océanos, héroes, traidores, amigos, enemigos, grafía. -

El Secreto Amor De Neruda
El Secreto Amor de Neruda A la excelsa legi6n de las grandes enamoradas-Dido, Eloisa, Laura, Beatriz-parece agregarse ahora una hasta hoy desconocida de nombre aunque presente en leyenda y amor: Albertina Rosa. La presentian todos los lectores del primer Neruda-el de 20 poemas de amory una cancid6n desesperada, Crepuscularioy Primera residencia en la tierra. En los tremulos cantos del joven poeta, alumno del Pedag6gico de Santiago, en el deslumbrado peregrino de Buenos Aires, Paris,; Ceylan y Java, hay la subyacente y pertinaz imagen de una o varias mujeres conctetas de las que se apasion6 Pablo. Se le atribuyeron diversas filiaciones. Tercamente se neg6 Neruda a develar su secreto. Ahora sabemos por que. Ya en Memorial de Isla Negra se vislumbr6 que era una muchacha de color triguefo, oriunda del propio sur de Chile. De las mujeres que se posaron-no solo pasaron-en la vida de Neruda hay una cuya presencia inmaterial atormenta durante diez adlos al poeta: de 1921 a 1931, epoca de larvaci6n y de asentamiento. Las otras tres determinan materialmente (en dos de los casos, tambion espiritualmente) su personalidad: Maruca, la javanesa; Delia, la argentina; Matilde, la chilena, ocupan considerables periodos de la peripecia estetica y vivencial de Pablo: Albertina Rosa Az6car y Soto, ahora descubierta musa provinciana, era mantenida en riguroso inc6gnito. No la menciona siquiera en las memorias que resultaron p6stumas (1974). Por que esa discreci6n tan acendrada si no tuvo igual para algunos de sus otros amores? Es alli, precisamente donde reside el singular prestigio de esta Beatriz araucana oriunda de Chiloe, en el boscoso y helado sur de su patria, en una isla bella y dura, poblada de leyendas coloniales y pequeflos y recios mestizos republicanos, los chilotes. -
ISLA NCGRA, EHILEJUPI S U Casa De Santiago Era “La Chascona”, La De
El poeta decidid que el balneario donde construy6 una de sus casas, no podía llamarse , Cór.dova y lo rebautizd como Ida Negra. ISLA NCGRA, EHILEJUPI sucasa de Santiago era “La Chascona”, la de Val- paraíso fue bautizada como “La Sebastiana”, la de Isla Negra nunca tuvo un nombre en especial, pero no porque Pablo Neruda la mirara en menos, sino porque tal vez fue la que más am6. La casa de Isla Negra es hoy un museo que sólo loi perseverantes y los importantes logran visitar. “El acceso sin control, destruiría la casa”, dicen sus celosoi guardianes y proceden en consecuencia. En Isla Negra, Neruda juntó sus caracolas, sus mas- carones de proa y entre éstos su favorito, el de La Guiller- mina, desnuda dama que sólo se vestía con la espuma de las marejadas y sus barcos en miniatura encerrados en la transparente cárcel de los botellones. Uno de éstos se rompió este verano, obligando a cerrar el bar de la casa, donde nadie podfa instalarse detrás de la barra del barman, salva el dueño de casa. Era una de sus entretenciones: preparar los tragos de sus visi- tantes, cuyos nombres quedaron inscritos en las vigas del techo, “no por su importancia”, según explicaba Neruda, sino “porque eran amigos y punto”. Cuando Neruda llegó a Isla Negra, éste era un case- río que llevaba el nombre de Córdoua, que aún conserva un pequeño riachuelo que desemboca en el mar. El poeta decidió que “Neruda no puede vivir en un lugar que se llama Córdova” y una noche de luna y vino, con un amigo pintor, borró todos los letreros y bautizó a la aldea con el nombre que él mismo hizo pasar a la histo- ria, es decir Isla Negra. -

Concurso Juvenil De Poesía Pablo Neruda
a Fundación Pablo Neruda, es una institución sin fines de lucro, que se atiene a las normas vigentes e informa al Ministerio de LJusticia, año a año, de sus actividades financieras, mediante el balance anual, y del cumplimiento de su misión en los aspectos admi- nistrativos y culturales, con una detallada cuenta de la actividades de las casas museo, en sus diversos aspectos, así como del resguardo, cre- cimiento y difusión, del legado del poeta, su más importante objetivo. Desde su formación, por el legado hereditario de Matilde Urrutia, los estatutos, que formaban parte de su testamento, no habían sido refor- mados. Así, el directorio de la Fundación, la condición de vitalicio y ad honorem. Esta situación fue revocada en el mes de abril de 2014, por una reforma de estatutos que, manteniendo no remunerada la función de director, acota ese mandato alternado en dos y cuatro años, renovables por una sola vez, a sus siete miembros. Los estatutos señalan un amplio espectro de actividades y objetivos cul- turales como razón de ser de la Fundación, que, en el transcurso del tiempo y en el desarrollo de la institución, ha quedado establecido como misión de la Fundación, primordialmente: Proteger, preservar y divulgar el legado poético, artístico y humanista de Pablo Neruda. Promover y apoyar la creación artística y literaria, en especial de las nuevas generaciones. Promover y facilitar el encuentro y diálogo de escritores y artistas vin- culados a las diversas expresiones del arte. Establecer vínculos con organizaciones afines , que contribuyan a la consecución de estos fines. índice 1. historia 2. -

Itinerario De Una Arquitectura Poética: Las Casas De Pablo Neruda
Majorie Agosín Wellesley College, EE.UU. ITINERARIO DE UNA ARQUITECTURA POÉTICA: LAS CASAS DE PABLO NERUDA a John Wiginns a José Daniel Wiggins Con el advenimiento del gobierno democrático de Patricio Alwyn en 1990, finaliza un legado de terror y despotismo de aproximadamente diecisiete años en Chile. La censura y la autocensura que tanto modificaron el espíritu creativo de la nación se encuentra lleno de energía y apertura y uno de los logros de mayor envergadura después de la derrota de Pinbchet consiste en las casas de Pablo Neruda, abiertas después de una clausura obligatoria por la dictadura militar. Pablo Neruda fue un poeta coleccionista de antigüedades, de botellas azules de caracoles y pipas; también de casas que con su presencia se convirtieron en espacios de poesía con coloridos luminosos y siempre dispuestas al juego. La casa en Isla Negra, comenzada en 1938, habitat que Neruda amó por sobre todas las cosas ya que gran parte de su obra nació en ella, fue abierta meses después de Ja derrota de Pinochet aproximadamente en septiembre de 1992, mes de Ja patria y los aromos, pequeños arbustos amarillos que pueblan la primavera chilena. La casa de Santiago, llamada la Chascona porque tenía un técho de paja desordenado e intrépido, también fue abierta un mes después de la de Isla Negra. Este enero de 1992, una de fas casas más queridas de Neruda, la Sebastiana en Valparaíso, abrió sus puertas, trepó hasta el aire más puro del cielo y rindió una memoria siempre presente al legado del poeta arquitecto. Recién ahora, los niños de Chile, los adolescentes, los adultos nostálgicos y siempre enamorados del creador, de los XX poemas y una canción desesperada pueden visitar los lugares que el poeta amaba, acercarse a ellos, jugar con Jos mascarones de proa y llamarlos por sus nombres. -

Judy B. Mcinnis Associate Professor, Dept. of Foreign Languages and Literature University of Delaware Newark, DE L9716
Judy B. McInnis Associate Professor, Dept. of Foreign Languages and Literature University of Delaware Newark, DE l9716 Prepared for Delivery at the l997 meeting of the Latin American Studies Association, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, Mexico, April 17-19, l997. Pablo Neruda: Inventing "el mar de cada día" In "La verdad," the penultimate poem of Memorial de Isla Negra (l964), Pablo Neruda declared "quiero inventar el mar de cada día" (M 5, OC II: 667).1 The verse repeats the poetic code he had outlined in the first Residencia en la tierra written from 1925-1931. There in "Arte poética" Neruda envisioned himself as a furious widower--pale and withered, wearing mourning "por cada día de vida" (OC I: 148). Neruda emphasized the autobiographical essence of his poetry in "Magnetic Art," the first poem from the fifth book of the Memorial de Isla Negra: "de tanto amar y andar salen los libros" (M 5, OC II: 634). While admitting both impulses, Neruda in his extratextual comments about the Memorial leaned more towards its classification as a diary than as autobiography: in it he returned "a una poesía de la sensación de cada día. Aunque hay un hilo biográfico no busqué en esa larga obra, que consta de cinco volúmenes, sino la expresión venturosa o sombría de cada día" (cited in Teitelboim, p. 333). Neruda's extensive body of work might be considered a vast diary in which he recorded his reactions to the things, the events, the emotions which each day assailed him. Sánchez compares Neruda to J. S. Chocano: "Ninguno de ellos ha hecho otra cosa que poetizar sus respectivos actos cotidianos" (39).