¡Vamos a Protestar! Porque Exterminaron La Esperanza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
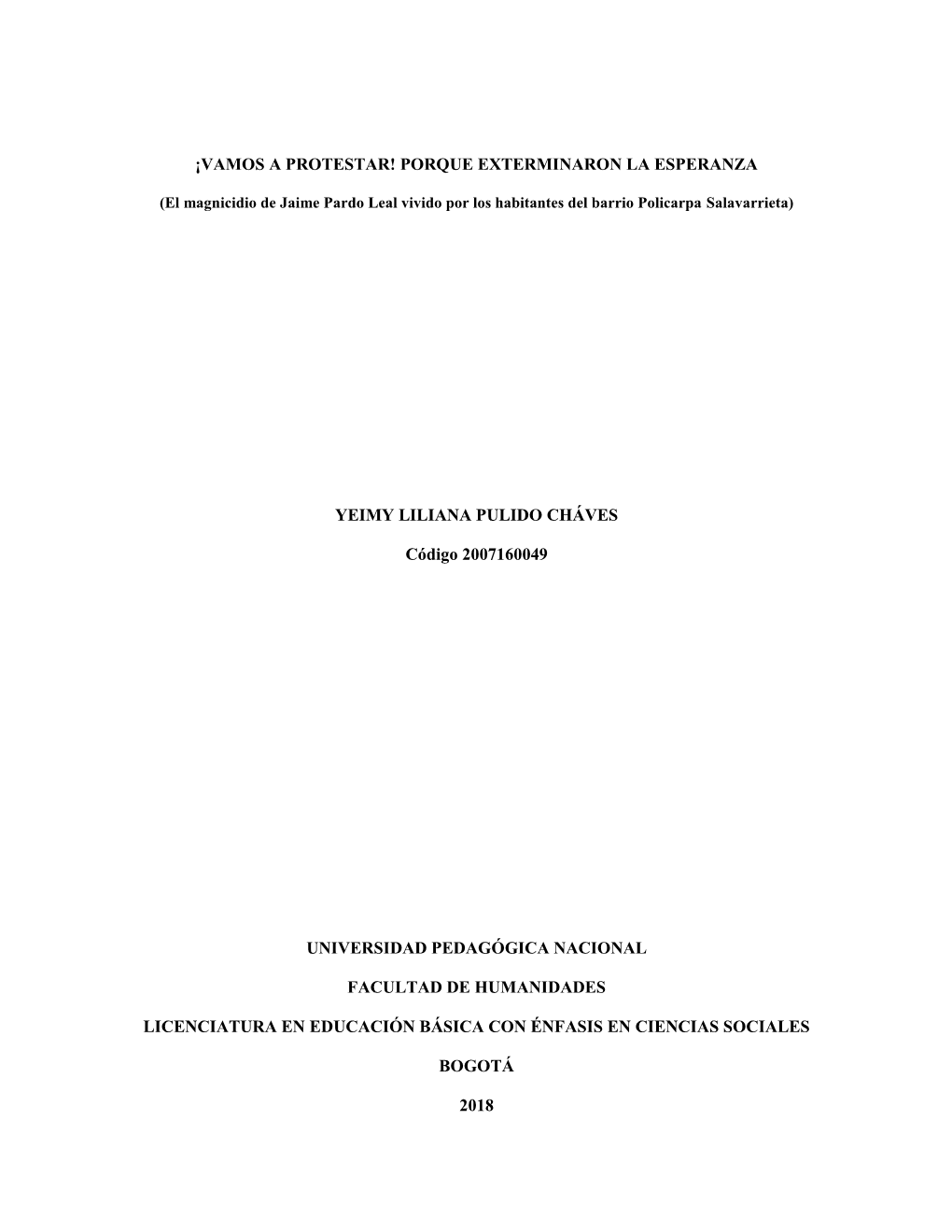
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.History of the Colombian Left-Wings Between 1958 and 2010
Revista Tempo e Argumento E-ISSN: 2175-1803 [email protected] Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil Archila, Mauricio; Cote, Jorge History of the Colombian left-wings between 1958 and 2010 Revista Tempo e Argumento, vol. 7, núm. 16, septiembre-diciembre, 2015, pp. 376-400 Universidade do Estado de Santa Catarina Florianópolis, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338144734018 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative e ‐ ISSN 2175 ‐ 1803 History of the Colombian left‐wings between 1958 and 20101 Abstract This article looks at the history of left‐wings in Colombia, Mauricio Archila framed within what was happening in the country, Latin Ph.D. and Professor in the Graduate program at America, and the world between 1958 and 2010. After the Universidad Nacional, in Bogotá, and specifying what we mean by “left‐wings” and outlining their associate researcher of the CINEP. background in the first half of the 20th century, there is a Colombia. panorama of five great moments of the period under study to [email protected] reach the recent situation. The chronology favors the internal aspects of the history of Colombian left‐wings, allowing us to appreciate their achievements and limitations framed into Jorge Cote such a particular context as the Colombian one. MA student in History at the Universidad Nacional, in Bogotá. Keywords: Colombia; Left‐wings; Guerrillas; Social Colombia. -

Assessing the US Role in the Colombian Peace Process
An Uncertain Peace: Assessing the U.S. Role in the Colombian Peace Process Global Policy Practicum — Colombia | Fall 2018 Authors Alexandra Curnin Mark Daniels Ashley DuPuis Michael Everett Alexa Green William Johnson Io Jones Maxwell Kanefield Bill Kosmidis Erica Ng Christina Reagan Emily Schneider Gaby Sommer Professor Charles Junius Wheelan Teaching Assistant Lucy Tantum 2 Table of Contents Important Abbreviations 3 Introduction 5 History of Colombia 7 Colombia’s Geography 11 2016 Peace Agreement 14 Colombia’s Political Landscape 21 U.S. Interests in Colombia and Structure of Recommendations 30 Recommendations | Summary Table 34 Principal Areas for Peacebuilding Rural Development | Land Reform 38 Rural Development | Infrastructure Development 45 Rural Development | Security 53 Rural Development | Political and Civic Participation 57 Rural Development | PDETs 64 Combating the Drug Trade 69 Disarmament and Socioeconomic Reintegration of the FARC 89 Political Reintegration of the FARC 95 Justice and Human Rights 102 Conclusion 115 Works Cited 116 3 Important Abbreviations ADAM: Areas de DeBartolo Alternative Municipal AFP: Alliance For Progress ARN: Agencies para la Reincorporación y la Normalización AUC: Las Autodefensas Unidas de Colombia CSDI: Colombia Strategic Development Initiative DEA: Drug Enforcement Administration ELN: Ejército de Liberación Nacional EPA: Environmental Protection Agency ETCR: Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo GDP: Gross -

I. Introduction I. Introduction
I. Introduction Political violence in Colombia continues to take more lives than in any other country in the hemisphere. Some of the killings take place during fighting between combatants, but most are cases of simple murder. Those responsible for these murders include members of the military and security forces as well as insurgents, hired gunmen and paramilitary groups. The intellectual authors of these crimes are comparably varied. The very complexity of political violence in Colombia often serves as a shield for those who order and commit violent acts. As this report demonstrates, the Colombian government has done too little to work through these complexities to identify, prosecute and punish those behind the political violence. This failing has been greatest in acknowledging the role of military and security forces in the killings. These forces continue to commit violent abuses themselves, and to condone and support killings by paramilitary groups. The problem is most acute in the case of paramilitary groups. These groups, which have been responsible for some of the largest and most sensational massacres, are gangs of highly trained killers, often masquerading as "self-defense" associations of farmers. Powerful economic interests recruit, train, finance and support these bands, and use them to target leftist political activists, leaders of peasant and popular organizations, and those Colombians perceived to be the "social base" of the guerrillas. Drug traffickers are among the most prominent supporters of paramilitary groups, a fact -

Ill Economic and Social Council
UNITED NATIONS Economic and Social Distr. ill Council GENERAL E/CN.4/1989/18/Add. 6 February 1989 Original: ENGLISH COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Forty-fifth session Agenda item 10 (c) # QUESTION OF THE HUMAN RIGHTS OF ALL PERSONS SUBJECTED TO ANY FORM OF DETENTION OR IMPRISONMENT QUESTION OF ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCES Report of the Working Group-on Enforced-or Involuntary-Disappearances r w Addendum Report on the visit to Colombia by two members-of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (24 October- 2 November 1988) GE. 89- 10429 E/CN.4/1989/18/Add.1 page 2 I. INTRODUCTION 1. By a letter dated 25 March 1988, the Government of Colombia invited the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances to visit the country in connection with reports on disappearances transmitted to it by the Group. At its twenty-fourth session in May 1988, the Working Group decided to accept that invitation and, at its twenty-fifth session, delegated Mr. Toine van Dongen and Mr. Diego Garcia-Sayan to carry out the visit on the Group's behalf. The visit to Colombia took place from 24 October to 2 November 1988. 2. During the visit, the two members of the mission were received by the President of the Republic, the Ministers of Defence, Foreign Affairs, the Interior and Justice, the President of the Council of State, the Attorney-General of the Nation, as well as the Attorneys-Delegate for the Defence of Human Rights, for the Armed Forces and for the National Police, the Vice-President and other judges of the Supreme Court, the Presidential Advisers for the Defence, Protection and Promotion of Human Rights, for Social Development and for Reconciliation, Rehabilitation and Normalization, the_Administratiye Security Department j(JDAS), the National Director of Criminal^Investigation, the Governors of Antioquia and Valle, as well as other high officials of the executive, including the armed forces and the judiciary, both in the capital and in the cities of Medellin and Cali. -

Space Wars in Bogotá: the Recovery of Public Space and Its Impact on Street Vendors
Space Wars in Bogotá: The Recovery of Public Space and its Impact on Street Vendors By Michael G. Donovan BA in Economics University of Notre Dame Notre Dame, Indiana U.S.A. Submitted to the Department of Urban Studies and Planning in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in City Planning at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY February 2002 © 2002 Michael G. Donovan. All rights reserved. Signature of Author _____________________________________________________________ Michael G. Donovan Department of Urban Studies and Planning January 4, 2002 Certified by ___________________________________________________________________ Diane E. Davis Department of Urban Studies and Planning Thesis Supervisor Accepted by __________________________________________________________________ Professor Dennis Frenchman Chair, MCP Committee Department of Urban Studies and Planning Space Wars in Bogotá: The Recovery of Public Space and its Impact on Street Vendors By Michael G. Donovan Submitted to the Department of Urban Studies and Planning on January 4, 2002 in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in City Planning ABSTRACT This paper addresses the factors underlying the shift of public space management in Bogotá’s historic center from one of neglect by presidentially appointed mayors to an aggressive public space recuperation campaign led by Bogotá’s elected mayors from 1988 to the present. Faced with the high barriers to public space recovery—the potential loss of needed political support from vendors, the excessively high cost of recuperation projects, and the power of vendor unions to obstruct their removal—this thesis holds that three factors enabled the elected Bogotá mayors to recuperate public space. These are: (1) the democratization of the Bogotá Mayor’s Office, (2) political and fiscal decentralization, and (3) the political-economic marginalization of traditionally obstructive Bogotá vendor unions. -

The Patriotic Union: Memories for Peace and Democracy
THE PATRIOTIC UNION: MEMORIES FOR PEACE AND DEMOCRACY La unión patriótica: memorias para la paz y la democracia Unión Patriótica: memórias para a paz e a democracia RECIBIDO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 EVALUADO: 29 DE ENERO DE 2016 APROBADO: 20 DE FEBRERO DE 2016 Yaneth Mora Hernández (Colombia) Instituto Colombiano de Antropología e Historia Máster en Gestión del Patrimonio Cultural [email protected] en es por ABSTRACT RESUMEN RESUMO This text covers the emergence and political En este texto se plantea el surgimiento y el Em este texto se aborda o surgimento e action of the UP as well as the systematic accionar político de la Unión Patriótica, así acionar político da UP, assim como o extinction of its members during these como el exterminio sistemático a que fueron extermínio sistemático a que foram sometidos decades. This political extinction is the result sometidos sus militantes y simpatizantes en el os seus militantes e simpatizantes no curso of the political intolerance carried out through curso de las décadas de 1980 y 1990. Este dos anos 80 e 90. Este extermínio político é plans executed to establish elimination exterminio político es visto como producto de visto como produto da intolerância política, o strategies and methods within different la intolerancia política, el cual se llevó a cabo qual se levou a cabo a partir de um conjunto sectors. We used secondary sources and a partir de un conjunto de planes diseñados y de planos desenhados e executados para methodological contributions of social ejecutados para establecer estrategias y establecer estratégias e métodos de eliminação sciences to study the importance of the métodos de eliminación en diversas em diversas modalidades. -

The Equilibrium Between the Colombian Government and the Guerrilla Groups
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 1996-12 State strength and guerrilla power : the equilibrium between the Colombian government and the guerrilla groups Reyes, Ruben D. Mestizo Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/32015 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS .. <!.'-')'/ "' j)' .--------------------------------.~~STATE STRENGTH AND GUERRILLA POWER: T~~ c.o EQUILIBRIUM BETWEEN THE COLOMBIA~~~ c.o GOVERNMENT AND THE GUERRILLA GR0'9ifs ---..1 c-, by c::T> ..........:> Ruben D. Mestizo Reyes <J..> December 1996 c-, c..n ex:> Principal Advisor: Maria Jose Moyano Associate Advisor: Thomas Bruneau Approved for public release; distribution is unlimited. REPORT DOCUMENTATION PAGE Fonn Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of infonnation is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing insbuction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of infonnation. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED December 1996 Master's Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE: STATE STRENGTH AND GUERRILLA POWER: THE 5. FUNDING NUMBERS EQUILIBRJUM BETWEEN THE COLOMBIAN GOVERNMENT AND THE GUERRILLA GROUPS 6. AUTHOR(S) Ruben D. Mestizo Reyes 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. -

Governing Body Geneva, June 2000
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE GB.278/3/2 278th Session Governing Body Geneva, June 2000 THIRD ITEM ON THE AGENDA 322nd Report of the Committee on Freedom of Association Contents Paragraphs I. Introduction .......................................................................................................................................... 1-4 II. Cases examined by the Committee on Freedom of Association .............................................. 5-153 Case No. 1787 (Colombia): Interim report Complaint against the Government of Colombia presented by the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), the Latin American Central of Workers (CLAT), the World Federation of Trade Unions (WFTU), the Single Confederation of Workers of Colombia (CUT), the General Confederation of Democratic Workers (CGTD), the Confederation of Workers of Colombia (CTC), the Trade Union Association of Civil Servants of the Ministry of Defence, Armed Forces, National Police and Related Bodies (ASODEFENSA) and the Petroleum Industry Workers’ Trade Union (USO).............................. 5-37 The Committee’s conclusions................................................................................................................. 22-36 The Committee’s recommendations................................................................................................................... 37 Annex. Response to the recommendations made by the Committee at its November 1999 meeting [see 319th Report, para. 116] Cases Nos. 1948 and 1955 (Colombia): Interim report -

Militarized Gender Performativity
Militarized Gender Performativity: Women and Demobilization in Colombia’s FARC and AUC. by Andrea Méndez A thesis submitted to the Graduate Program in the Department of Political Studies in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada August, 2012 Copyright © Andrea Méndez, 2012 Abstract Women are usually represented as victims in the literature on conflict and conflict resolution. While women are indeed victims of violence in the context of conflict, this representation excludes the experiences of women who have joined and fought in illegal armed groups. Little is known about the lives of women who fight alongside men in illegal militarized organizations. These women are often overlooked during peace negotiations and in the design and implementation of Disarmament, Demobilization, and Reintegration programs, affecting their conditions and experiences during the transition to civilian life. The Colombian conflict presents an important case study regarding the militarization of women in illegal armed groups, and the experience of demobilization, and is the focus of this dissertation. To address this case study, the concept of “militarized gender performativity” is advanced, drawing on the works of Cynthia Enloe and Judith Butler. In the Colombian case, both left–wing and right–wing armed groups have incorporated women into their ranks. This research elucidates the effects of non– state militarism on the social processes that produce and reproduce gender systems in two of Colombia’s illegal armed groups, uncovering how the FARC and the AUC construct, negotiate, challenge, or reinforce gender roles. The research indicates that there are significant differences in the way this is done. -

Unión Patriótica Expedientes Contra El Olvido
Unión Patriótica Expedientes contra el olvido Roberto Romero Ospina Unión Patriótica Expedientes contra el olvido Roberto Romero Ospina Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego Equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Secretario Distrital de Gobierno Darío Colmenares Millán Guillermo Asprilla Coronado José Darío Antequera Alejandra Gaviria Serna Subsecretario de Asuntos para la Carlos Eduardo Espitia Cueca Convivencia y Seguridad Ciudadana Juan Carlos Jiménez Édgar Augusto Ardila Amaya Roberto Romero Ospina Diego Luis Angulo Martínez Alta Consejera para los Derechos Marcela Ceballos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación Antonio González Ana Teresa Bernal Juan Diego Delgadillo María del Mar Pizarro Director de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia Camilo Castellanos Rodríguez Comité editorial Camilo González Posso Representante en Colombia de la Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo Julián Artacho Valverde Roberto Romero Ospina Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Juan Carlos Jiménez Camilo González Posso Centro de Memoria, Paz y Reconciliación © Roberto Romero Ospina © Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Primera edición: 18 de octubre de 2011 Segunda edición: octubre de 2012 ISBN: 978-958-8411-52-1 Edición, diseño & diagramación Taller de Edición • Rocca® S. A. [email protected] www.tallerdeedicion.com Fotografías Archivo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Archivo Semanario Voz, Lara, Reiniciar, H.I.J.O.S, Colombia, Presidencia de la República. El texto aquí presentado sólo compromete al autor de la obra y no a las instituciones editoras, Alcaldía Impresión y acabados Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno, Periódicas S.A.S. -

Manuel Cepeda Vargas (Case Nº 12.531) Against the Republic of Colombia
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES Inter-American Commission on Human Rights Application to the Inter-American Court of Human Rights in the case of Manuel Cepeda Vargas (Case Nº 12.531) against the Republic of Colombia DELEGATES: Víctor E. Abramovich, Commissioner Santiago A. Canton, Executive Secretary ADVISORS: Elizabeth Abi-Mershed Juan Pablo Albán Alencastro Verónica Gómez Karin Mansel November 14, 2008 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 TABLE OF CONTENTS Page I. INTRODUCTION ......................................................................................................... 1 II. PURPOSE OF THE APPLICATION ................................................................................. 2 III. REPRESENTATION ..................................................................................................... 3 IV. JURISDICTION OF THE COURT.................................................................................... 3 V. PROCEEDINGS BEFORE THE INTER-AMERICAN COMMISSION ........................................ 3 VI. THE COLOMBIAN STATE’S ACKNOWLEDGEMENT OF THE FACTS AND ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ARTICLES 4, 5, 11, 13, 23 AND 1(1) OF THE CONVENTION AND ACCEPTANCE OF PARTIAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ARTICLES 8 AND 25 OF THE CONVENTION ................................................................. 7 VII. THE FACTS ............................................................................................................... 8 1. Background information........................................................................ -

A Semiotic Approach to Social Discourses on Colombian Political Events of the Late Twentieth Century
Philosophy Study, October 2019, Vol. 9, No. 10, 602-609 doi: 10.17265/2159-5313/2019.10.005 D D AV I D PUBLISHING A Semiotic Approach to Social Discourses on Colombian Political Events of the Late Twentieth Century Erika Zulay Moreno Bueno Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia The paper that we present below addresses a methodological approach to Marc Angenot’s statements, in his Social Discourse (2012) of integrating certain views and opinions, taken from the written press, literature, and television, 1 on events happened in Colombia, prior to 1990 presidential elections. When we study the discursivities that are the product and/or the representatives of some political crimes that took place in Colombia between August 1989 and April 1990, we speak mainly on discourses that took place some decades ago. Some of these stories have allowed us to give meaning to the world and, at the same time, integrate us in it. Keywords: social discourses, semiotics2, Colombian presidential election Introduction We think that our coming into the world as human beings is contaminated by a series of discourses that shape our conceptions on our surroundings. Some stories assist us to give meaning to the world while integrating us in it. It is described by Dalmasso who tells us: “In them, [in the stories] we can count ourselves as a character in the narrated action or they can force us to trace their tracks in the choice of history and in the emotions that permeate them” (2011, p. 7). The stories emerge chronologically, as part of a larger story that explains why they pose a vision of the world, a vision in which we find all kinds of passions that ultimately drive and determine the writing process of those stories.