Palaeohispanica, 9 (2009)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
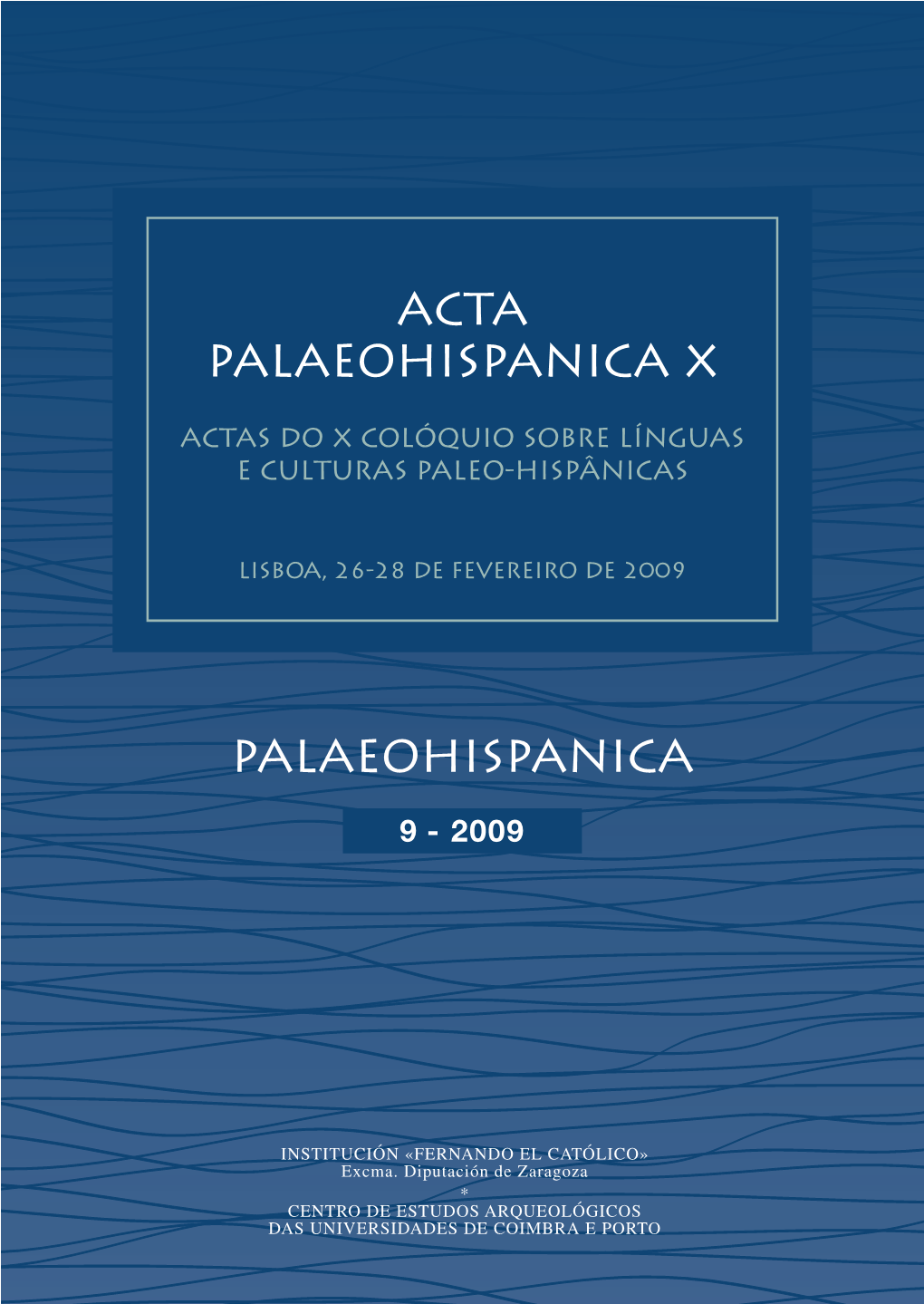
Load more
Recommended publications
-

El Problema Etnológico Vasco Y La Arqueología
P. BOSCH GIMPERA El Problema etnológico vasco y la Arqueología Al Profesor D. Telesforo de Aran- zadi, al que tanto deben la Antro- pología y la Prehistoria vascas. INTRODUCCION El problema de la etnología vasca ha sido planteado sobre todo desde los puntos de vista de la filología y de la antropología mo- dernas, sin llegar a una solución satisfactoria. No hay hipótesis que unos y otros no hayan propuesto para explicar el origen del pueblo y de la lengua vascas. Nosotros no vamos aquí a discutir los fundamentos de tales hipótesis, que pueden verse enumeradas en cuanto a las lingüísticas en los trabajos de Campión: De las len- guas y singularmente de la lengua baska como instrumento de inves- tigación histórica (Bilbao, 1919), y de H. Schuchardt: Heimisches und fremdes Sprachgut (Revue intern. des études basques XIII, 1922, p. 69 y sig.) y en cuanto a las antropológicas en Eguren: Es- tudio antropológico del pueblo vasco (Bilbao, 1914). De tantas teorías son muy pocas las que merecen ser tomadas en consideración o que poseen todavía actualidad que haga preciso discutirlas. Casi siempre, se trata de hipótesis fundadas en carac- teres aislados del tipo racial observados en pocos individuos o de fenómenos aislados también de la lengua, los cuales se comparan con los de razas o de lenguas distantes sin tener para nada en cuenta las posibilidades históricas ni geográficas de la pretendida semejanza. Las hipótesis antropológicas, después del estudio metódico hecho durante muchos años por D. Telesforo de Aranzadi y resumido en su Síntesis métrica de cráneos vascos (Rev. -

A Evolução Da Cultura Castreja
A evolução da cultura castreja Autor(es): Alarcão, Jorge de Publicado por: Imprensa da Universidade de Coimbra URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/45508 DOI: DOI:https://dx.doi.org/10.14195/1647-8657_31_3 Accessed : 9-Oct-2021 09:22:37 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. impactum.uc.pt digitalis.uc.pt Jorge de Alarcão Professor da Faculdade de Letras de Coimbra A EVOLUÇÃO DA CULTURA CASTREJA «Conimbriga» XXXI (1992), p. 39-71 Resumo : O autor distingue três fases fundamentais na evolução da cultura castrej a. Uma, de integração económica e sociopolítica, correspondente aos sécu los X a VIII a. -

The Herodotos Project (OSU-Ugent): Studies in Ancient Ethnography
Faculty of Literature and Philosophy Julie Boeten The Herodotos Project (OSU-UGent): Studies in Ancient Ethnography Barbarians in Strabo’s ‘Geography’ (Abii-Ionians) With a case-study: the Cappadocians Master thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master in Linguistics and Literature, Greek and Latin. 2015 Promotor: Prof. Dr. Mark Janse UGent Department of Greek Linguistics Co-Promotores: Prof. Brian Joseph Ohio State University Dr. Christopher Brown Ohio State University ACKNOWLEDGMENT In this acknowledgment I would like to thank everybody who has in some way been a part of this master thesis. First and foremost I want to thank my promotor Prof. Janse for giving me the opportunity to write my thesis in the context of the Herodotos Project, and for giving me suggestions and answering my questions. I am also grateful to Prof. Joseph and Dr. Brown, who have given Anke and me the chance to be a part of the Herodotos Project and who have consented into being our co- promotores. On a whole other level I wish to express my thanks to my parents, without whom I would not have been able to study at all. They have also supported me throughout the writing process and have read parts of the draft. Finally, I would also like to thank Kenneth, for being there for me and for correcting some passages of the thesis. Julie Boeten NEDERLANDSE SAMENVATTING Deze scriptie is geschreven in het kader van het Herodotos Project, een onderneming van de Ohio State University in samenwerking met UGent. De doelstelling van het project is het aanleggen van een databank met alle volkeren die gekend waren in de oudheid. -

The Language(S) of the Callaeci Eugenio R
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 6 The Celts in the Iberian Peninsula Article 16 5-3-2006 The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martinez Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Recommended Citation Luján Martinez, Eugenio R. (2006) "The Language(s) of the Callaeci," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6 , Article 16. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/16 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martínez, Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Abstract Although there is no direct extant record of the language spoken by any of the peoples of ancient Callaecia, some linguistic information can be recovered through the analysis of the names (personal names, names of deities, ethnonyms, and place-names) that occur in Latin inscriptions and in ancient Greek and Latin sources. These names prove the presence of speakers of a Celtic language in this area, but there are also names of other origins. Keywords Onomastics, place-names, Palaeohispanic languages, epigraphy, historical linguistics 1. Introduction1 In this paper I will try to provide a general overview of the linguistic situation in ancient Callaecia by analyzing the linguistic evidence provided both by the literary and the epigraphic sources available in this westernmost area of continental Europe. -

Estado, Poder E Estruturas Políticas Na Gallaecia
Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia séculos II a.C.-VIII d.C. BLUKK EDIÇÕES Santiago de Compostela · Pontecesures www.blu!!.com "odos os direitos reser#ados de acordo com a legisla$%o #igente. Esta o ra está catalogada pola Biblioteca 'acional de (alicia. Imagem da capa e contra)capa: As da caetra. +useu ,r-ueol./ico e Hist.rico do Castelo de San Ant.n (A Corun2a) © Ar-ui#o fotogr&fico de Patrim.nio Nacional Galego. Cop6right © 789E Blu!! Edi$;es Cop6right 4 789E Mart<n Fern&nde> Calo Projecto editorial* Lu<s +agarin2os Desen2o interior e indexa$%o: +art<n =ern&ndez Calo +aquetação* con/enia.gal Printed in Galicia 6 Gráficas Lasa Dep.sito Legal: PO 651-2016 ISB'-13: 978-84-617-7500-2 7 Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia séculos II a.C.-VIII d.C. Martín Fernández Calo C GUn magnífico ensaio con vocación globalizadora... O coñecemento bibliográ5icoI o emprego das fontes e a finura da an&lise deron como froito unha obra dunha madure> infrecuente e insospeitada nun autor que, sen dJbida, está a principiar un brillante percorrido cientí5icoK. =rancisco Calo Lourido, Padroado do Museo do Pobo Galego GEste é un libro importante... que propón novidosas interpretacións que avanzan o noso coñecemento da Gallaecia tardo)antiga. RecomLndoo con entusiasmo a todos os interesados nesta épocaK. ,l erto Ferreiro, Seattle Pacific University G, percepción dos procesos históricos precisa de perspectivas diacr.nicas amplas; a historia da Gallaecia antiga estivo marcada nas últimas dLcadas por unha e/cesiva compartimentación. Esta tendencia.. -
![Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juin 2008, Kontsultatu 04 Mai 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/1915/lapurdum-3-1998-%C2%AB-num%C3%A9ro-iii-%C2%BB-linean-sarean-emana-an-01-juin-2008-kontsultatu-04-mai-2020-791915.webp)
Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juin 2008, Kontsultatu 04 Mai 2020
Lapurdum Euskal ikerketen aldizkaria | Revue d'études basques | Revista de estudios vascos | Basque studies review 3 | 1998 Numéro III Jean-Baptiste Orpustan (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1657 DOI : 10.4000/lapurdum.1657 ISSN : 1965-0655 Éditeur IKER Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 1998 ISBN : 2-84127-152-8 ISSN : 1273-3830 Référence électronique Jean-Baptiste Orpustan (dir.), Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean emana----an 01 juin 2008, kontsultatu 04 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1657 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/lapurdum.1657 Ce document a été généré automatiquement le 4 mai 2020. Propriété intellectuelle IKER UMR 5478 1 SOMMAIRE I. Langue Sur quelques similitudes toponymiques galaïco-basques et le problème que posent certaines d'entre elles Hector Iglesias A propos des mots basques ahuntz « chèvre » et lepo « cou, col » Michel Morvan Onomastique basque aux Philippines Michel Morvan Analyse des infinitives adnominales en basque Bernard Oyharçabal Nouvelles remarques sur haina Georges Rebuschi II. Littérature Art poétique basque Adéma « Zalduby » rena Xabier Altzibar Ternuaco Penac deitu idazkiaz zenbait ohar Aurélie Arcocha-Scarcia 150e anniversaire de l'Uscal-Herrico Gaseta Fermin Arkotxa La magie, moteur de l'action théâtrale : Inessa de Gaxen de Fernando Doménech Rico Yvette Cardaillac-Hermosilla Le renouvellement de la prose basque a travers Buruchkak (1910) de Jean Etchepare Jean Casenave Sur la littérature de langue basque au XVIIIe siècle(conférence prononcée a l'université du temps libre a anglet le 23 juin 1998) Jean-Baptiste Orpustan Gero liburuaren koherentziaz eta egituraketaz Patxi Salaberri Muñoa III. Sciences humaines et sociales Cadre de vie et objets du quotidien des Bayonnais au XVIIIe siècle Frédéric Duhart La bataille du Palestrion octobre-novembre 445 Renée Goulard Lapurdum, 3 | 1998 2 Hendaye et ses voisines espagnoles : (1945 – années soixante) proximité géographique pour relations sporadiques Christophe Navard IV. -

Pdf Algunos Problemas Relativos a Las Invasiones Indoeuropeas En
[Publicado previamente en: Archivo Español de Arqueología 23, n.º 82, 1951, 487-496. Versión digital por cortesía del editor (Servicio de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) y de los herederos del autor, con la paginación original]. © Antonio García y Bellido © De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia Algunos problemas relativos a las invasiones indoeuropeas en España Antonio García y Bellido [-487→] SOBRE LOS "ORETANI QUI ET GERMANI COGNOMINANTUR" DE PLIN. NH. III 25 Y LA 'Ωρητον Γερµανων DE PTOL. II 6, 58. Vamos a llamar la atención sobre dos trabajos recientísimos relacionados con este tema de los germani de España. El primero ha aparecido poco ha en la revista Guimarães, LX, 1950, 339 ss., y es debido al eminente arqueólogo P. Bosch Gimpera (su título: "Infil- trações germánicas entre os celtas peninsulares"). El segundo se debe al sabio lingüista A. Tovar, quien, movido por el trabajo de Bosch Gimpera antes citado, ha escrito para la recién nacida revista salmantina Zephyrus (I, 1950, 33 ss.) un artículo titulado "Sobre la complejidad de las invasiones indoeuropeas en nuestra Península". Es cosa admitida de antiguo que estos germani debieron venir a la Península como acarreo de cualquiera de las oleadas célticas que desde el siglo IX-VIII van entrando en España unas veces abiertamente, en verdaderas invasiones, otras en lento goteo como in- migraciones esporádicas de gentes o tribus que se trasladan imperceptiblemente, pacífica- mente, hacia el Sur. (Sobre este último aspecto de las llamadas "invasiones" expondremos luego ciertos testimonios fehacientes.) El modo y la fecha en que estos germani llegasen a España es cosa aún en el misterio. -

Número 8 Novembro 2010 Boletín Oficial Da Plataforma Fisterra, Único
Número 8 Novembro 2010 Boletín oficial da Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño ESPECIAL O RECUNCHO O BERRO DA RÚA Os Cruceiros de Apuntamentos sobre Fisterra Fisterra “O percorrido por este Cabo Fisterra é unha viaxe espiritual Este mes levamos a reservada en principio a deuses, cabo un percorrido polos e non aos homes”. Cando un se principais cruceiros do achega a Fisterra síntese impul- sado pola ansia de descubrir e noso Concello. Estas coñecer o lugar”. CÉSAR PORTELA obras de arte, de gran Desta volta é o prestixioso arquitecto galego valor histórico e simbó- quen aporta a súa visión sobre Fisterra cun lico, son desta volta as protagonistas dun especial do Recuncho. artigo onde fala da beleza, maxia e misterios Viaxaremos ó longo e ancho do noso territorio da nosa vila. Da súa man faremos unha viaxe na procura destas fermosas cruces de pedra espiritual polo Cabo, onde, segundo el nos que adoitan ficar en antigas revoltas de explica, o “tanxible” resulta insignificante se o camiños. Un estudo de Iván Fraga comparamos co “intanxible”. Páxina 2 Páxinas 6 e 7 COLABORACIÓN NOVA SECCIÓN A HEMEROTECA Páxinas 6 e 7 “Un camiño mestre e “A Xunta decidiu incluir o Concello de Fisterra amigo” Contamos desta volta cun colabo- no final da Ruta Xacobea” rador de excepción: Roberto X. Traba Velay, que tamén aportara Estreamos hemeroteca para rescatar de a súa visión sobre o Camiño, que antigos xornais, una serie de novas que non viviu en carnes propias e en varias deberiamos esquecer. Nesta ocasión, un ocasións. Páxina 5 artigo de La Voz do 29 de decembro de 1990. -

Substrato Cultural Das Etnias 1. Introducáo Pré-Romanas Do
Substrato cultural das etnias 1. INTRODuCÁO O estudo dos poyos pré-romanos peninsulares pré-romanas do Norte de ocupou um lugar de destaque na historiografia da Portugal primeira metade do nosso século. Utilizaram-se para o efeito os relatos dé historiadores e geógrafos da antiguidade, o registo arqueológico e os dados de natureza linguistica. Esta perspectiva de estudos Insere-se aliás coerentemente nas tendencias interpre- M. Martins* tativas dominantes na Europa de entáo a nivel da S. O. Jorge~’ Arqueologia, cuja giénese pode ser encontrada na escola Austro-Húngara dos finais do séc. XIX. Penseguia-se entáo, de forma generalizada urna com- ABSTRACT para~áo sistemática de vestigios entre regi5es; cuja reparti9ao espacial definia «Culturas». Será contudo This paper considers the contribution of various G. Childe que sistematizará e generalizará á Europa sources (written, inscriptions, linguistic and archaeo- pré-histórica este tipo de abordagem. Definindo logical) in order lo define the cultural and ethnic «Cultura» como um conjunto recorrente de artefactos boundaries of Protohistor (Late Bronze Age/Iron numa dada regiáo, Childe estabelecerá uma correla~áo Age) in the North of Portugal. entre «Culturas arqueológicas» e «poyos», embora After examining the aval/ah/e sources for the nunca tenha definido com clareza o real significado region, they are analised separa/eh, presenting a dessa arlicula9áo. Abre assim caminho a uma série de picture of seitíemení suggested by the written saurces sinteses, algumas de grande envergadura, que relacio- and also discussing ¡he contribution o!’ linguistics in nam os dados arqueológicos de diferentes regiñes order to define the ethnic picture of ihis part of the europeias com a existéncia de determinados grupos teninsula, étnicos e mesmo linguisticos. -

La Producción De Carne En Andalucía
LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN ANDALUCÍA Sevilla, 2010 La producción de carne en Andalucía. – Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2010. 463 p.: il., tabla ; 30 cm. – (Ganadería. Estudios e informes técnicos) Consta de: historia del consumo de carne en Andalucía; la carne en Andalucía en el contexto de la globalización; conceptos básicos sobre la canal; conceptos básicos sobre la carne; la producción de carne ecológica, de cerdo, bovina, ovina, caprina, de conejo y equina en Andalucía; y la mejora de la producción cárnica en Andalucía. SE 6043-2010 ISBN 978-84-8474-287-6 Producción de carne. – Industria de la carne. – Andalucía Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Ganadería (Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca). Estudios e informes técnicos. 637’6(460.35) 637.5(460.35) Coordinador: Alberto Horcada Colaboración especial: Carlos Porras Fot. cub.: M.ª Carmen García y Pedro González Edita: Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Publica: Secretaría General Técnica Servicio de Publicaciones y Divulgación Producción editorial: Jirones de Azul, S.L. Serie: Ganadería. Estudios e informes técnicos. ISBN: 978-84-8474-287-6 D.L.: SE 6043-2010 ÍNDICE PRÓLOGO. 5 1. INTRODUCCIÓN (Cano T.) . 9 2. HISTORIA DEL CONSUMO DE CARNE EN ANDALUCÍA (Rodero E. y Rodero A.) . 19 3. LA CARNE EN ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN: ANÁLISIS DE LAS MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS. (Soler M. y Horcada A.) . 43 4. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA CANAL. (Alcalde M. J. y Peña F. P.) . 85 5. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA CARNE (Horcada A. y Polvillo O.). -

Palaeohispanica, 2
La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2192 Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative Commons que determina lo siguiente: • BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. • NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. • ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by- nc-nd/4.0/deed.es. PALAEOHISPANICA 2 REVISTA SOBRE LENGUAS Y CULTURAS DE LA HISPANIA ANTIGUA Consejo de Redacción: Director: Dr. Francisco Beltrán Lloris, Universidad de Zaragoza Secretario: Dr. Carlos Jordán Cólera, Universidad de Zaragoza Vocales: Dr. Xaverio Ballester, Universidad de Valencia Dr. Francisco Marco Simón, Universidad de Zaragoza Ayudante: Ldo. Borja Díaz Ariño, Universidad de Zaragoza Consejo Científico: Dr. Martín Almagro Gorbea, Universidad Complutense de Madrid Dr. Antonio Beltrán Martínez, Universidad de Zaragoza Dr. Miguel Beltrán Lloris, Museo de Zaragoza Dr. José María Blázquez Martínez, Universidad Complutense de Madrid Dr. Francisco Burillo Mozota, Universidad de Zaragoza Dr. José Antonio Correa Rodríguez, Universidad de Sevilla Dr. Jose D´Encarnação, Universidad de Coimbra, Portugal Dr. Javier De Hoz Bravo, Universidad Complutense de Madrid Dr. Guillermo Fatás Cabeza, Universidad de Zaragoza Dra. -

Ii. El Testimonio Literario Greco-Romano
II. EL TESTIMONIO LITERARIO GRECO-ROMANO TEXTOS LITERARIOS relatividad de estas catalogaciones. A menudo historia- dores, como Polibio, describen concienzudamente el GRECO-ROMANOS marco etnogeográfico de los eventos históricos. El tratamiento de las Fuentes Escritas, referido a los Pero la distinción es importante no ya por la diferente textos de la AntigUedad Clásica que nos han llegado a naturaleza del relato, y por tanto de sus conclusiones, si- través de los Copistas medievales y renacentistas, aca- no porque, al tratar este ensayo sobre una región, y no rrea siempre una ardua problemática en cuanto a su va- sobre un evento, encontramos las informaciones de los lidez como vía, suficientemente objetiva, de acercamien- primeros más factibles de acomodarse a nuestro estudio to al Pasado. Sin embargo somos de la opinión que la (y por ello se han analizado individualmente), mientras Arqueología, recopiladora de testimonios de «primera de los segundos se ha preferido conjuntar las diferentes mano”, debeutilizar los textos clásicos para aproximarse narraciones sobre los acontecimientos históricos intere- a la comprensión de esa realidad que a menudo se esca- sados,procurando agilidad en el tratamiento global. pa a la naturaleza del dato arqueológico. Este punto es Respecto a las inscripciones, su estudio se ha realiza- especialmente importante en las regiones donde la Pro- do agrupándolas por significados principales: antropó- tohistoria difícilmente se distingue de la Prehistoria, por nimos, leónimos, gentiliceos, hidrónimos, cecas, etc. Su la falta de restos epigráficos comprensibles o de citas reflejo en los mapas de dispersión correspondientes han clásicas. Es el caso del área estudiada, entre las tierras permitido reforzar conclusiones arqueológicas con gran del Occidente Atlántico donde la distancia y, quizá, el eficacia.