Lee Un Fragmento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
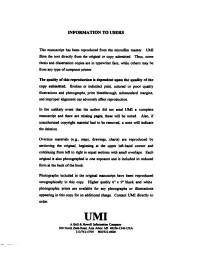
INFORMATION to USERS the Quality of This Reproduction Is
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMZ films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter &ce, while others nuy be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the qualityof the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the origina!, b^inning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overiaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell ft Howdl Infbnnatioa Company 300 North Zeeb Road. Ann Aitor MI 4SI06-I346 USA 313/761-4700 «00/321-0600 THE PRICE OF DREAMS: A HISTORY OF ADVERTISING IN FRANCE. 1927-1968 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University by Clark Eric H ultquist, B.A., M.A. -

Iuliu Maniu and Corneliu Zelea Codreanu Against King Carol
Reluctant Allies? Iuliu Maniu and Corneliu Zelea Codreanu against King Carol II of Romania Introduction Iuliu Maniu is today regarded as the principle upholder of democratic and constitutional propriety in interwar Romania. As leader of the Romanian National Peasant Party throughout much of the interwar period and the Second World War, he is generally considered to have tried to steer Romania away from dictatorship and towards democracy. Nevertheless, in 1947 Maniu was arrested and tried for treason together with other leaders of the National Peasant Party by the communist authorities. The charges brought against Maniu included having links to the ‘terrorist’ and fascist Romanian Legionary movement (also known as the Iron Guard). The prosecutors drew attention not only to the entry of former legionaries into National Peasant Party organizations in the autumn of 1944, but also to Maniu’s electoral non- aggression pact of 1937 with the Legionary movement’s leader, Corneliu Zelea Codreanu. The pact had been drawn up to prevent the incumbent National Liberal government manipulating the elections of December 1937. Maniu had subsequently acted as defence a witness at Codreanu’s trial in 1938. 1 Since the legionaries were regarded by the communists as the agents of Nazism in Romania, Maniu was accordingly accused of having encouraged the growth of German influence and fascism in Romania.2 Maniu was sentenced to life imprisonment and died in Sighet prison in 1953. Possibly no single act of Maniu’s interwar career was more condemned within Romanian communist historiography than his electoral pact with the allegedly Nazi- 1 Marcel-Dumitru Ciucă (ed.), Procesul lui Iuliu Maniu, Documentele procesului conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, 3 volumes, Bucharest, 2001, vol. -

Arhive Personale Şi Familiale
Arhive personale şi familiale Vol. 1 Repertoriu arhivistic 2 ISBN 973-8308-04-6 3 ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI Arhive personale şi familiale Vol. I Repertoriu arhivistic Autor: Filofteia Rînziş Bucureşti 2001 4 • Redactor: Ioana Alexandra Negreanu • Au colaborat: Florica Bucur, Nataşa Popovici, Anuţa Bichir • Indici de arhive, antroponimic, toponimic: Florica Bucur, Nataşa Popovici • Traducere: Margareta Mihaela Chiva • Culegere computerizată: Filofteia Rînziş • Tehnoredactare şi corectură: Nicoleta Borcea, Otilia Biton • Coperta: Filofteia Rînziş • Coperta 1: Alexandru Marghiloman, Alexandra Ghica Ion C. Brătianu, Alexandrina Gr. Cantacuzino • Coperta 4: Constantin Argetoianu, Nicolae Iorga Sinaia, iulie 1931 Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor 5 CUPRINS Introducere……………………………….7 Résumé …………………………………..24 Lista abrevierilor ……………………….29 Arhive personale şi familiale……………30 Bibliografie…………………………….298 Indice de arhive………………………...304 Indice antroponimic……………………313 Indice toponimic……………………….356 6 INTRODUCERE „…avem marea datorie să dăm şi noi arhivelor noastre întreaga atenţie ce o merită, să adunăm şi să organizăm pentru posteritate toate categoriile de material arhivistic, care pot să lămurească generaţiilor viitoare viaţa actuală a poporului român în toată deplinătatea lui.” Constantin Moisil Prospectarea trecutului istoric al poporului român este o condiţie esenţială pentru siguranţa viitorului politic, economic şi cultural al acestuia. Evoluţia unei societăţi, familii sau persoane va putea fi conturată -

Cultural Nationalism Alongside Official State Building
Cultural Nationalism alongside Official State-Building: The Romanian Cultural League in the Interwar Period By Anca Mandru Submitted to Central European University History Department In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisor: Professor Constantin Iordachi Second Reader: Professor Marsha Siefert CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2009 Copyright in the text of this thesis rests with the Author. Copies by any process, either in full or part, may be made only in accordance with the instructions given by the Author and lodged in the Central European Library. Details may be obtained from the librarian. This page must form a part of any such copies made. Further copies made in accordance with such instructions may not be made without the written permission of the Author. CEU eTD Collection i Abstract This thesis uses the case study of the Romanian Cultural League in the interwar period to question generally held assumptions about the development and endurance of cultural nationalism and its characteristics. The thesis finds that in the Romanian case cultural nationalism has survived the fulfillment of its goals by the creation of Greater Romania in 1918 and readjusted its program to the context of the interwar period. A survey of the League’s program and activity shows that the cultural nationalism advocated by the organization coexisted and complemented the official projects aimed at creating a cohesive national culture. The League engaged in cultural practices aimed at a moral regeneration of the community and a cultural unification of the various traditions characteristic to the provinces making up interwar Romania. -

The National Bank of Romania During the Great Depression 1929-1933
The National Bank of Romania during The Great Depression 1929-1933 Elisabeta Blejan, National Bank of Romania Brînduşa Costache, National Bank of Romania Adriana Aloman, National Bank of Romania This paper was co-ordinated by George Virgil Stoenescu Abstract: Nearly eighty years ago, the Great Depression had a powerful impact not only on the world economy, but also on the social and political structures at international level by establishing new economic rules and relations, novel ideologies, and a different line of thinking. In Romania, the crisis made itself felt with a time lag, and had specific features combining the general issues with the local ones, which were typical of the weaknesses the domestic economy was mired in. This paper is aimed at showing how Romania was affected by the economic crisis that brought a plethora of events in its tail. It focuses particularly on the role played by the National Bank of Romania in its capacity as an issuing house. In order to provide a multifaceted image of the crisis, the introductory part of the present paper deals with an overview of the developments in the Romanian economy in the course of the first inter-war decade. Key words: Great Depression, National Bank of Romania, banking system, public debt, monetary policy. JEL Code: B25, N24 The National Bank of Romania during The Great Depression 1929-1933 1. The Romanian economy in the first inter-war decade To Romania, First World War brought heavy losses in terms of both finance and human lives. At the same time however, the country’s territory increased, the new provinces of Bessarabia, Bukovina, Transylvania and Banat taking the total area to 295,049 sq km. -

Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIII-XX Centuries)
Munich Personal RePEc Archive Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIII-XX centuries) Brie, Mircea and Şipoş, Sorin and Horga, Ioan University of Oradea, Romania 2011 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/44026/ MPRA Paper No. 44026, posted 30 Jan 2013 09:17 UTC ETHNO-CONFESSIONAL REALITIES IN THE ROMANIAN AREA: HISTORICAL PERSPECTIVES (XVIII-XX CENTURIES) ETHNO-CONFESSIONAL REALITIES IN THE ROMANIAN AREA: HISTORICAL PERSPECTIVES (XVIII-XX CENTURIES) Mircea BRIE Sorin ŞIPOŞ Ioan HORGA (Coordinators) Foreword by Barbu ŞTEFĂNESCU Oradea 2011 This present volume contains the papers of the international conference Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border (workshop: Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives), held in Oradea between 2nd-5th of June 2011. This international conference, organized by Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, University of Oradea and Department of International Relations and European Studies, with the support of the European Commission and Bihor County Council, was an event run within the project of Action Jean Monnet Programme of the European Commission n. 176197-LLP-1- 2010-1-RO-AJM-MO CONTENTS Barbu ŞTEFĂNESCU Foreword ................................................................................................................ 7 CONFESSION AND CONFESSIONAL MINORITIES Barbu ŞTEFĂNESCU Confessionalisation and Community Sociability (Transylvania, 18th Century – First Half of the -

The Evolution and Collapse of the Marmorosch-Blank Bank
Vorovenci I. THE EVOLUTION AND COLLAPSE OF THE MARMOROSCH-BLANK BANK THE EVOLUTION AND COLLAPSE OF THE MARMOROSCH-BLANK BANK Ion VOROVENCI The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania [email protected] Abstract The modern age of Romanian economy begins with the opening of the Black Sea trade. That creates favorable 5 conditions for mass migration of foreign populations especially Hebrew, persecuted in the Ukraine and Poland to Moldavia and Wallachia. They will help harness Romanian products on the deployment of feudal relations and the 201 development of industry and banking institutions. By mid-century could not question the establishment of banks, the conditions are unfavorable, but this is what has enabled the handler of money to loan sharks to get rich. They are not only Hebrew, some of them are coming from south of the Danube Macedonia. Marmorosch-Blank Bank was born under these conditions, making it one of the most important Romanian banks that contributed to the development and modernization of Romania for more than half a century. Great economic crisis that marked the world economy had an impact on the global banking system including one in Romania, leading to the collapse and bankruptcy of Marmorosch-Blank. September / Keywords: Merchant, Usurer, Banker, Bankruptcy. 3 1. INTRODUCTION Issue Issue 5 Most of us are tempted to believe that for several centuries before the nineteenth century, the Romanian economy in general and especially in capital accumulation almost nothing. happened For some historians the nineteenth century as a separate period of economic development begins in 1774, Volume Volume after the peace of Kuciuk Kainargi; to others the landmark in Romanian economy, perhaps the most Management and Excellence Business important, is the 1829 with the opening of the Black Sea international trade following the Peace of Adrianople, the result of the defeat of the Ottoman Empire in the Russo-Turkish War of 1828. -

Beatrice Boban University of Bucharest Art Collecting In
VII International Forum for Doctoral Candidates in East European Art History organized by the Chair of East European Art History, Humboldt-Universität zu Berlin. The Forum had been previously planned to take place on 30th April 2020, but has been suspended due to COVID 19 crisis. Beatrice Boban University of Bucharest Art Collecting in Romanian Interwar Space, A Symptom of Modernity Subject The Romanian interwar art collecting seems to be a modern-wise collecting, a symptom of Western modernity, outlined on the one hand, by the collector’s identity through aesthetic and applied taste, and by the option for eclecticism and historicism specific to the nineteenth century European, and on the other hand, by the identity of the collection given by the great Western models visible in themes and architecture. This research is focused on the art collectors’ museum-houses, whose particular specificity seems to frame a cultural, artistic and museum discourse that places the phenomenon of Romanian art collecting in the direct descent of the Western model. Moreover, the enthralled trace of the creator, the historic museum-house is today one of the most sought after museum structures, by the visitors who transform the meeting with the museum and the exhibition into a lifestyle and a social fact. However, the interest for the interwar art collecting in the Romanian Kingdom was limited to a few articles and studies related to certain works of art and oriented to the problematization of their authenticity and provenance in their great majority, or with the figures of some collectors considered to be emblematic for the phenomenon. -

George Matei Cantacuzino: a Role Model in Architecture
George Matei Cantacuzino: A Role Model in Architecture Ioana Cătălina Antaluță and Bogdan Olariu* Abstract: One of the most remarkable Romanian architects of the 20th century, George Matei Cantacuzino (1899 – 1960) is the creator of a theoretical and practical work, as well as an educational one that needs to be explored and understood in its very own articulations; especially, because the particular discretion characterizing the author and his lesser known but so important contribution he has brought in a too short life. By combining traditional and neoclassical Romanian style of building with an original manner of interweaving elements of classicism, Renaissance and modernism, G. M. Cantacuzino left a memorable legacy not merely as an architect and urban designer, but also as a theoretician, restorer, painter, essayist, aesthetician, historian and professor, whose complex work is worth to be earnestly investigated and revealed. In this article we try to emphasize some peculiarities of an exceptional personality having a considerable influence on the development of the contemporary Romanian theory, practice and education in architecture. Keywords: George Matei Cantacuzino, architectural theory and practice, classic attitude, Brâncovenesc style, architect role model A VERY SHORT BIOGRAPHY George Matei Cantacuzino was born in Vienna, in 11/23 May 1899, into a family of Romanian nobility, as the son of the diplomat Nicolae B. Cantacuzino – belonging to the Wallachian Cantacuzino branch of an old Romanian aristocratic family (see Gaster 1911, 208) – and of Marcela Bibescu – the granddaughter of Gheorghe Bibescu the Prince of Wallachia between 1843 and 1848. After spending the first ten years in the Austrian capital, the young George Matei attended high schools at Montreux and Lausanne; and, in 1916, he graduated “Saint Sava” National College in Bucharest. -

Between Orthodoxy & the Nation: Traditionalist Definitions Of
BETWEEN ORTHODOXY AND THE NATION. TRADITIONALIST DEFINITIONS OF ROMANIANNESS IN INTERWAR ROMANIA By IonuĠ Florin BiliuĠă Submitted to Central European University History Department In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisor: Assistant Professor Balázs Trencsènyi Second Reader: Assistant Professor Constantin Iordachi CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2007 Abstract The aim of the present thesis is to provide an analysis of the cultural debates of interwar Romania regarding the definition of the character of the Romanian ethnicity in connection with Orthodox spirituality and institutional Orthodoxy. This thesis will focus on the traditionalist side of the debate as depicted in the works of Nichifor Crainic (1889–1972) and Nae Ionescu (1890–1940). This paper goes between two definitions of Romanianness that introduce Orthodoxy in explaining its specificity. One (several) of Nichifor Crainic, an integrative cultural vortex that comprises traditional rural culture and Orthodoxy and a radicalized one of Nae Ionescu that conditioned the Romanianness to its direct link with Orthodoxy thus distinguishing between “true” Romanian and “good” Romanian. I have tried to account for the lack of dialogue between the promoters of these definitions and their legacy in Romanian culture. CEU eTD Collection Table of Contents Introduction .........................................................................................................................4 1. The Building of the Romanian Character. The cultural -

ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS Vol. 10, No. 1/2016
ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS Vol. 10, No. 1/2016 Journalism – the Oddities of a Profession Fănel Teodorașcu1 Abstract: In order to highlight the current journalism foibles, some voices bring for other journalists of other time overstatements, in some cases even undeserved. While it may seem shocking to some, the press was never flawless. Despite this, the public tends to judge, perhaps too harshly, the value of nowadays journalistic publications, referring to the realities of other eras. Thus, post-communist journalist is considered inferior to the communist one, because the latter would not ever be allowed to publish the horrors that today we encounter in newspapers, on the internet or in broadcasts on radio or television. The result of man's press from the communist era is considered, however, much less valuable than the product which the journalist of interwar years offered to the public. Finally, for some editors or reporters of the years between the two World Wars, the absolute journalist model was Mihai Eminescu, who despite personal exceptional value, he was representative of a press still inferior in many respects to that of the interwar period. In this paper, our intention is to show some of the major shortcomings that have been alleged against the press throughout its existence. In our approach we will not limit, but only to texts targeting newspapers and journalists in Romania. Keywords: history of media; blackmail; newspaper; the interwar period; school of journalism 1. Conceptual Delimitations The Newspaper, according to C. Bacalbaşa, does not have at the origins of its emergence some cultural or spiritual needs, but the desire of the public to receive the information that they need faster and systematically. -

Revista De Istorie a Evreilor Din România
Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA Nr. 3 (19), 2018 COLEGIUL EDITORIAL Lya BENJAMIN (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România) Radu IOANID (United States Holocaust Memorial Museum) Ştefan Cristian IONESCU (The Hugo Valentin Centre, Uppsala University) Andi MIHALACHE (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi) Lucian NASTASĂ- KOVÁCS (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj) Ion POPA (Centre for Jewish Studies, University of Manchester) Liviu ROTMAN (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) Michael SHAFIR (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj) Vladimir TISMĂNEANU (University of Maryland) Aurel VAINER (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România) Felicia WALDMAN (Universitatea din Bucureşti) COLEGIUL DE REDACŢIE Adrian CIOFLÂNCĂ, Natalia LAZĂR, Anca TUDORANCEA, George WEINER DIRECTOR Adrian CIOFLÂNCĂ REDACTARE ȘI CORECTURĂ Claudia BOSOI PROOFREADING Gaëlle FISHER GRAFICĂ ȘI COPERTĂ Irina SPIRESCU PAGINARE Codrin BURDUJA Coperta I: Enric Furtună, I. Pribeagu, Avram Steuerman-Rodion îmbrăcat în medic militar, Barbu Nemțeanu, B. Luca (Foto: MICER) Coperta IV: Wilhelm Filderman cu familia (Foto: ACSIER) revistă culturală finanțată cu sprijinul ministerului culturii și identității naționale Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA Nr. 3 (19), 2018 EDITOR Andreea BALABAN (TOMA) București, 2018 Prăvălii care au fost dărâmate în strada Bărăției din București. (Foto: Realitatea Ilustrată, 1935) 4 revista de istorie a evreilor din românia Evreii în România Interbelică Cuprins Cuvânt înainte de Adrian CIOFLÂNCĂ p. 12 PERSONALITĂȚI ALE LUMII EVREIEȘTI Liviu ROTMAN, Antisemitismul interbelic analizat cu ajutorul Jurnalului lui Wilhelm Filderman p. 17 Irina SPIRESCU, 100 de ani de la moartea medicului-publicist Adolf/Avram Steuerman-Rodion.