PUEBLA: URBANIZACIÔN Y Polfticas URBANAS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mexico NEI-App
APPENDIX C ADDITIONAL AREA SOURCE DATA • Area Source Category Forms SOURCE TYPE: Area SOURCE CATEGORY: Industrial Fuel Combustion – Distillate DESCRIPTION: Industrial consumption of distillate fuel. Emission sources include boilers, furnaces, heaters, IC engines, etc. POLLUTANTS: NOx, SOx, VOC, CO, PM10, and PM2.5 METHOD: Emission factors ACTIVITY DATA: • National level distillate fuel usage in the industrial sector (ERG, 2003d; PEMEX, 2003a; SENER, 2000a; SENER, 2001a; SENER, 2002a) • National and state level employee statistics for the industrial sector (CMAP 20-39) (INEGI, 1999a) EMISSION FACTORS: • NOx – 2.88 kg/1,000 liters (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]) • SOx – 0.716 kg/1,000 liters (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]) • VOC – 0.024 kg/1,000 liters (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]) • CO – 0.6 kg/1,000 liters (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]) • PM – 0.24 kg/1,000 liters (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]) NOTES AND ASSUMPTIONS: • Specific fuel type is industrial diesel (PEMEX, 2003a; ERG, 2003d). • Bulk terminal-weighted average sulfur content of distillate fuel was calculated to be 0.038% (PEMEX, 2003d). • Particle size fraction for PM10 is assumed to be 50% of total PM (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]). • Particle size fraction for PM2.5 is assumed to be 12% of total PM (U.S. EPA, 1995 [Section 1.3 – Updated September 1998]). • Industrial area source distillate quantities were reconciled with the industrial point source inventory by subtracting point source inventory distillate quantities from the area source distillate quantities. -

1. Grupo Diniz
Grupo Diniz Presentación para Inversionistas Certificados de Corto Plazo 1. Grupo Diniz 2 Grupo Diniz - Recórcholis ¿Quién es Grupo Diniz? • Empresa líder en México dedicada al desarrollo de centros de entretenimiento familiar, en ellos se ofrecen una amplia gama de juegos mecánicos, pista de hielo, juegos de redención, boliches, guarderías infantiles y salones de fiesta con alta tecnología • Marca “Recórcholis” reconocida con más de 29 años de experiencia brindando sana diversión a toda la familia los 365 días del año • Marca líder en centros de entretenimiento familiar • 51 unidades de negocio (cuatro en construcción) en 18 estados de la República Mexicana • Asociación con Northgate Capital, un fondo de capital privado reconocido mundialmente • Es considerado tienda Sub-Ancla • Al cierre del ejercicio 2016 se presentó un incremento en ventas del 23.21% con respecto al año anterior, se deriva de un aumento en la afluencia de los Centros de Entretenimiento ya establecidos, de la Apertura de 2 Centros de Entretenimiento ,la remodelación de 4 locales, la reubicación de 1 mas, y la apertura de la pista de Hielo en Mundo E Plaza Pista Hielo Portal San Chedraui Plaza Portal Irapuato Salamanca Vía Vallejo Parque Delta Tampico Victoria Mundo E Angel Ajusco Puebla Centro Querétaro 2016 | 2017 2015 Fuente: Grupo Diniz. 3 Trayectoria de Grupo Diniz 2009 – Empieza la Scotiabank GDINIZ llega a Northgate Capital adquiere GDINIZ inicia operaciones y relación con autoriza una línea 17 sucursales, el 49% de participación en establece la primera sucursal Private Export por $50 millones se integra un el Capital de GDINIZ en Toluca. Almacen y un Funding de pesos Laboratorio de Ingeniería Apertura Pista de Hielo en Mundo E 1988 1999 2003 2005 2012 2013 2015 2016 2017 De 2005 a 2008 se La fronteras se Se logra la apertura de 5 Se abre el primer local con llega a 27 sucursales fortalecen y se Centros de superficie mayor a 1500 mts En 2009, se abre la pretende abrir la 3ª entretenimiento Familiar 2. -

Tlaxcala 14.- 15.- 16.- 17.- 33 18.- 19.- 40 13.- 14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 15.- 17.- 18.- 67 19.- 20.- 16
A B A PACHUCA 52 km C D E F G A ZACATLÁN 20 km H I J K 98°40' 98°30' 98°20' 98°00' 97°50' 97°40' 98°10' 45 Ajajalpa Río Aquixtla TLAXCALA Tepeapulco MEX 119 1 3 O CIUDAD G SAHAGÚN L X = 538 000 m X = 538 000 Y = 2 185 000 m TLAXCALA A 15 SUPERFICIE 3 987 km² POBLACIÓN 1 169 936 hab. D P Secretaría de Comunicaciones y Transportes C. Acopin Dirección General de Planeación Esta carta fue coordinada y supervisada por la Subdirección de Cartografía de la Dirección de Estadística y Cartografía. alco L. Llanos I de Apan Las Vigas Para mayor información de la Infraestructura del Sector en el Estado diríjase al Centro SCT ubicado en: Llano Grande 29 3 Graciano Calle de Guridi y Alcocer Esquina Calzada Misterios, Col. Centro C. P. 90000, Tlaxcala, Tlax. Sánchez San José Sta. Martha 2 de las Delicias APAN 18 Almoloya U Mimiahuapan Atesquilla Cuapasola H 12 Tuligtic Río Tierra de Cultivo 13 Rafael Ávila Camacho Las Mesas Río 10 Las Vegas Santa Rosa Maguey C. EL CENTINELA Ejido Apulco 19°40' Cenizo E.M.O. C. PEÑAS 3 El Peñón TLAXCO Tierra y COLORADAS Río Paliseca Libertad Casa Blanca 3 C. HUINTÉPETL 000 m X = 637 Y = 2 174 000 m Emiliano 17 Yerba Acopinalco ini ca Zapata Mariano Matamoros Río Mart MEX El Rosario del Peñón TABLA DE DISTANCIAS APROXIMADAS. Para obtener la distancia entre dos poblaciones por carretera 166 Ejido C.Mala pavimentada deberá encontrarse en el índice alfabético los números correspondientes a cada una de ellas. -

Territorial Grids of Oecd Member Countries Découpages Territoriaux
TERRITORIAL GRIDS OF OECD MEMBER COUNTRIES DÉCOUPAGES TERRITORIAUX DES PAYS MEMBRES DE L’OCDE Directorate of Public Governance and Territoral Development Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial 1 TERRITORIAL GRIDS OF OECD MEMBER COUNTRIES Table of contents Introduction ................................................................................................................................. 2 Tables Table/Tableau 1. Territorial levels for statistics and indicators / Niveaux territoriaux pour les statistiques et indicateurs ................................................................ 3 Table/Tableau 2. Area and population of Territorial levels 2 / Superficie et population des niveaux territoriaux .......................................................................... 4 Table/Tableau 3. Area and population of Territorial levels 3 / Superficie et populationdes niveaux territoriaux 3 ........................................................................ 5 Figures Australia / Australie ....................................................................................................................... 6 Austria / Autriche .......................................................................................................................... 9 Belgium / Belgique ...................................................................................................................... 10 Canada ........................................................................................................................................ -
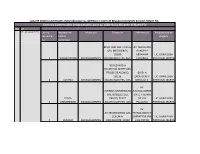
Programas Especiales
Lista de Centros Comerciales reportados para su cobertura a traves de Brigadas Itinerantes durante el Buen Fin. Centros Comerciales programados para su cobertura durante el Buen Fin No. UA 1 DEL - AGUASCALIENTES Centro Nombre del Municipio Dirección Referencias Responsable de Comercial Centro Brigada No. Comercial BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ AV. MAHATMA S/N, MESONEROS, GANDHI Y 20280 ABRAHAM LIC. DORA ELISA 1 VILLASUNCION AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. GONZALEZ PORTUGAL IBARRA BOULEVARD A ZACATECAS NORTE 849, TROJES DE ALONSO, BLVD. A 20116 ZACATECAS Y LIC. DORA ELISA 2 ALTARIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. ARTICULO 1° PORTUGAL IBARRA AV. AVENIDA UNIVERSIDAD AGUASCALIENTE 935, BOSQUES DEL S NTE Y SIERRA PLAZA PRADO, 20127 DE LAS LIC. DORA ELISA 3 UNIVERSIDAD AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS PALOMAS PORTUGAL IBARRA AV. AV TECNOLÓGICO 120, TECNOLOGICO Y COLONIA: CARRETERA SAN LIC. DORA ELISA 4 ESPACIO AGUASCALIENTES OJOCALIENTE, 20198 LUIS POTOSI PORTUGAL IBARRA 1 DEL - AGUASCALIENTES BOULEVARD A ZACATECAS NORTE 849, AV. CENTRO TROJES DE ALONSO, AGUASCALIENTE COMERCIAL 20116 S NORTE Y AV. DIEGO ABRAHAM 5 ALTARIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. SIGLO XXI BONILLA ORTIZ 5 DE MAYO ZONA CENTRO 20000 LIC. DORA ELISA 6 PLAZA PATRIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. RAYON Y NIETO PORTUGAL IBARRA AV MAHATMA GANDHI, DESARROLLO ESPECIAL VALENTE PLAZA VILLA ASUNCIÓN, 20230 QUINTANA Y LIC. DORA ELISA 7 CHEDRAUI AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. ANGEL GOMEZ PORTUGAL IBARRA BLVD. LUIS AV. INDEPENDENCIA DONALDO 2351, TROJES DE COLOSIO ALONSO, 20116 MURRIETA Y LIC. DORA ELISA 8 GALERIAS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. JORGE REYNOSO PORTUGAL IBARRA CENTRO BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ COMERCIAL S/N, MESONEROS, AV. SIGLO XXI Y PLAZA 20280 AV. MAHATMA DIEGO ABRAHAM 9 VILLASUNCION AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. -

Análisis De La Climatología De La Región Centro Del País
1 http://www.gob.mx./inecc DIRECTORIO Dra. María Amparo Martínez Arroyo Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor Director de Investigación sobre la Calidad del Aire y los Contaminantes Climáticos de Vida Corta ELABORACIÓN Dra. Fanny López Díaz COORDINACIÓN Dra. María de la Luz Espinosa Fuentes Subdirectora de Economía Industrial LCA Yusif Salib Nava Assad Subdirector de Variabilidad y Cambio Climático 2 Índice Resumen Ejecutivo 4 1 Introducción 11 2 Objetivo 13 3 Actividades a Desarrollar 13 4 Metodología 13 5 Resultados 15 5.1 Plan de Trabajo 15 5.2 Revisión Bibliográfica 16 5.3 Análisis de Climatología y Variabilidad Climática 22 5.3.1 Datos 22 5.3.2 Identificación de Estaciones Meteorológicas en la Región Centro del País 22 5.3.3 Selección de Estaciones 24 a) Selección 1 y Descarga de Datos 24 b) Selección 2 26 c) Selección 3 26 d) Selección de Periodo de Referencia 26 5.3.4 Control de Calidad de Datos con RclimDex 27 5.3.5 Homogeneización 29 a) Homogeneización de Series de Datos de la Región Centro del País 31 5.3.6 Diagnóstico de Estaciones Meteorológicas de la Región Centro de México 36 5.4 Descripción de la Climatología en la Región Centro del País 38 5.5 División por Medio de Clúster 48 6 Bibliografía 58 Anexo 1 61 3 Resumen Ejecutivo La descripción del clima se puede llevar a cabo por medio del análisis de la variabilidad de la temperatura, precipitación, vientos, entre otros, sobre un determinado periodo de tiempo. -

OECD Territorial Grids
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE OECD Territorial grids August 2021 OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities Contact: [email protected] 1 TABLE OF CONTENTS Introduction .................................................................................................................................................. 3 Territorial level classification ...................................................................................................................... 3 Map sources ................................................................................................................................................. 3 Map symbols ................................................................................................................................................ 4 Disclaimers .................................................................................................................................................. 4 Australia / Australie ..................................................................................................................................... 6 Austria / Autriche ......................................................................................................................................... 7 Belgium / Belgique ...................................................................................................................................... 9 Canada ...................................................................................................................................................... -

Página 2 Periód Ico Oficial No. 3 Cuarta S Ección , Enero 21 2015
Página Catálogo de las emisoras de radio y televisión del Estado de Tlaxcala Emisoras que se escuchan y ven en la entidad Autorización para 2 Nombre del concesionario / Frecuencia / Nombre de la Tipo de Cobertura Transmite menos de 18 horas transmitir en idioma N° Domiciliada Localidad Ubicación Medio Régimen Siglas Cobertura municipal permisionario Canal estación Emisora distrital federal (pauta ajustada) distinto al nacional o en lengua indígena Acuamanala de Miguel Hidalgo, Altzayanca, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Atlangatepec, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Natívitas, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Frecuencia Modulada de Apizaco, 1 Tlaxcala Apizaco Radio Concesión XHXZ-FM 100.3 Mhz. FM Centro 1,2,3 Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San S.A. de C.V. Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, San Pablo del Monte, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, -

Sub-National Revenue Mobilization in Mexico
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Castaneda, Luis Cesar; Pardinas, Juan Working Paper Sub-national Revenue Mobilization in Mexico IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-354 Provided in Cooperation with: Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC Suggested Citation: Castaneda, Luis Cesar; Pardinas, Juan (2012) : Sub-national Revenue Mobilization in Mexico, IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-354, Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/89105 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu IDB WORKING PAPER SERIES No. IDB-WP-354 Sub-national Revenue Mobilization in Mexico Luis César Castañeda Juan E. Pardinas November 2012 Inter-American Development Bank Department of Research and Chief Economist Sub-national Revenue Mobilization in Mexico Luis César Castañeda Juan E. -

Telling Things As They Happened
TELLING THINGS AS THEY HAPPENED Evangelina Corona Cadena Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. First Spanish edition, August 2007 First English edition, August 2016 Contar las cosas como fueron by Evangelina Corona Cadena © Copyright English edition, Mexico, 2016, by Documentación y Estudios de Mujeres, A. C. José de Teresa No. 253 Col. Campestre, Tlacopac 01040 México, D. F. Tel. 5663 3745 Fax 5662 5208 Printed in Mexico ISBN 9781370970858 No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without the permission in writing from the publisher. TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION FOREWORD I RECALLING MY ELDERS II PEASANT CHILDHOOD III PORTRAIT OF A YOUNG MAID IV A FAMILY OF WOMEN V A HOUSE OF MY OWN VI THE SEAMING PROFESSION VII THE 1985 EARTHQUAKE: A BEFORE AND AN AFTER VIII THE SEPTEMBER 19 NATIONAL UNION OF THE SEWING, DRESS, GARMENT, SIMILAR AND RELATED WORKERS IX LEARNING A TRULY CHRISTIAN LIFE X ECCLESIASTICAL INCONGRUITY XI THE SHADOWY AREAS OF POLITICS XII BACK TO WORK XIII THE NURSERY: THE APPLE OF MY EYE XIV THE GREAT PARADOX XV CLOSING WORDS XVI CHRONOLOGY OF EVANGELINA CORONA FOUR "CRAZY THOUGHTS" INTRODUCTION You are a special women You came to be important You have been friend of all of us You don’t deny anyone your support You have been generous until today You already chose this path Achieving many improvements Ignoring your destiny You were born in a poor crib But you have become a leader. -

Indigenous Rebellion and Revolution in the Oriente Central De México, Tlaxcala and Puebla, 1853-1927
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO Por la Patria Chica: Indigenous Rebellion and Revolution in the Oriente Central de México, Tlaxcala and Puebla, 1853-1927 A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History by Gerardo Ríos Committee in Charge: Professor Eric Van Young, Chair Professor Christine Hunefeldt Professor Everard Meade Professor Michael Monteón Professor David Pedersen Professor Pamela Radcliff 2017 The Dissertation of Gerardo Ríos is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: Chair University of California, San Diego 2017 iii TABLE OF CONTENTS Signature Page…………………………………………………………………………. iii Table of Contents………………………………………………………………………. iv List of Figures…………………………………………………………………………... vi Acknowledgments……………………………………………………………………... vii Vita……………………………………………………………………………………… ix Abstract of the Dissertation……………………………………………………………..x Introduction: Tlaxcala in the National History………………………………………...1 A Genealogy of Mexican Liberalism and its Discontents………………………...5 Reevaluating the Mexican Revolution…………………………………………...21 Re-Indiginizing the Mexican Revolution………………………………………...24 Dissertation……………………………………………………………………....30 Afterthought……………………………………………………………………...34 Chapter 1: The State of Tlaxcala in the Natural History: A Forgotten Narrative………………37 The Mexican Revolution of Ayutla and the Rise of Mexican Liberalism……….52 The Rise of Próspero Cahuantzi…………………………………………………65 Chapter 2: Dreaming in the Volcano’s -

Dependencia: Secretaría De Salud – Salud De Tlaxcala
Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala. Ubicación de Bienes Inmuebles propiedad de Salud de Tlaxcala. No. Municipio Ubicación USO O ASIGNACION 1 AMAXAC DE GUERRERO CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 16, AMAXAC DE GUERRERO CENTRO DE SALUD 2 AMAXAC DE GUERRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, SAN DAMIÁN TLACOCALPAN CENTRO DE SALUD 3 ANTONIO CARVAJAL CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA S/N, SAN PABLO APETATITLÁN CENTRO DE SALUD 4 ANTONIO CARVAJAL CALLE NIÑOS HÉROES S/N, SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN CENTRO DE SALUD 5 CHIAUTEMPAN CALLE TLAHUICOLE No. 1 , COL. TEPETLAPA, SANTA ANA CENTRO DE SALUD CHIAUTEMPAN 6 CHIAUTEMPAN CALLE PROGRESO S/N, SANTA CRUZ GUADALUPE CENTRO DE SALUD 7 CHIAUTEMPAN AV. MALINTZI No. 2, SAN PEDRO MUÑOZTLA CENTRO DE SALUD 8 CHIAUTEMPAN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CENTRO DE SALUD 9 CHIAUTEMPAN CALLE HIDALGO ESQ. CON CALLE UNIÓN, SAN RAFAEL TEPATLAXCO CENTRO DE SALUD 10 CHIAUTEMPAN CALLE PROGRESO S/N, SAN PEDRO TLALCUAPAN CENTRO DE SALUD 11 CHIAUTEMPAN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, SAN PEDRO XOCHITEOTLA CENTRO DE SALUD 12 CHIAUTEMPAN CALLE HIDALGO No. 150, GUADALUPE IXCOTLA (TECTEYOC) CENTRO DE SALUD 13 IXTACUIXTLA CALLE FRAY ANTONIO DE BENAVENTE ESQ. CON CALLE MORELOS, CENTRO DE SALUD VILLA MARIANO MATAMOROS 14 IXTACUIXTLA AV. 2 SUR No. 1, SAN ANTONIO ATOTONILCO CENTRO DE SALUD 15 IXTACUIXTLA CALLE ANTONIO ÁLVAREZ LIMA S/N, LA CARIDAD CUAXONACAYO CENTRO DE SALUD 15 IXTACUIXTLA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, SAN JUAN NEPOPUALCO CENTRO DE SALUD 17 IXTACUIXTLA CALLE PUEBLA No. 14, SAN ANTONIO TIZOSTOC CENTRO DE SALUD 18 IXTACUIXTLA CALLE 5 DE FEBRERO S/N COL.