Narratives of Abandonment: Colombia's Cultural
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
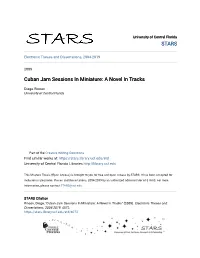
Cuban Jam Sessions in Miniature: a Novel in Tracks
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2009 Cuban Jam Sessions In Miniature: A Novel In Tracks Diego Rincon University of Central Florida Part of the Creative Writing Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Rincon, Diego, "Cuban Jam Sessions In Miniature: A Novel In Tracks" (2009). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 4072. https://stars.library.ucf.edu/etd/4072 CUBAN JAM SESSIONS IN MINIATURE: A NOVEL IN TRACKS by DIEGO A. RINCON B.A. Florida International University, 2005 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts in Creative Writing in the Department of English in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Spring Term 2009 © 2009 Diego A. Rincón ii ABSTRACT This is the collection of a novel, Cuban Jam Sessions in Miniature: A Novel in Tracks, and an embedded short story, “Shred Me Like the Cheese You Use to Make Buñuelos.” The novel tells the story of Palomino Mondragón, a Colombian mercenary who has arrived in New York after losing his leg to a mortar in Korea. Reclusive, obsessive and passionate, Palomino has reinvented himself as a mambo musician and has fallen in love with Etiwanda, a dancer at the nightclub in which he plays—but he cannot bring himself to declare his love to her. -

Juan Roa Sierra: Persistencia De Un Fantasma O La Evanescencia Del Mito Juan Roa Sierra: the Persistence of a Ghost Or the Evanescence of the Myth
· n.° 22 · 2008 · issn 0120-3045 · páginas 169-201 juan roa sierra: PersistenCia de un fantasma o la evanesCenCia del mito Juan Roa Sierra: the persistence of a Ghost or the evanescence of the myth laura astrid ramírez elizalde * Universidad Nacional de Colombia · Bogotá * [email protected] Artículo de investigación recibido: 15 de mayo del 2008 · aprobado: 29 de junio del 2008 Universidad Nacional de Colombia · Bogotá [ 169 ] laura astrid ramírez elizalde · Juan Roa Sierra: persistencia de un fantasma… resumen A partir de los acontecimientos desatados en el país el 9 de Abril de 1948, y centrando el análisis en la imagen de Juan Roa Sierra, presunto asesino del líder político Jorge Eliécer Gaitán, este artículo reflexiona sobre la construcción historiográfica y los preceptos temporales en que esta se fundamenta. Este hombre es el ejemplo que se utilizará a fin de analizar la forma en que la historia asume de maneras divergentes la construcción de personajes de una misma época, un mismo territorio y un mismo contexto social. Mientras el interés por los autores intelectuales del magnicidio ha sido un tema recurrente y casi obsesivo en la historiografía nacional, la referencia de la autoría material ha quedado relegada al expediente. Palabras clave: Juan Roa Sierra, Jorge Eliécer Gaitán, 9 de Abril de 1948, historiografía, temporalidad, mito, historia colombiana, magnicidio, crimen. abstract This paper approaches the historiographic construction of the image of Juan Roa Sierra, alleged assassin of the Liberal political leader Jorge Eliécer Gaitán, based on the events unleashed in Colombia on April 9, 1948, and focusing its analysis the temporal precepts on which it is grounded. -

Redalyc.Gaitanismo Y Nueve De Abril
Papel Político ISSN: 0122-4409 [email protected] Pontificia Universidad Javeriana Colombia Sánchez-Ángel, Ricardo Gaitanismo y nueve de abril Papel Político, vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 13-49 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716563002 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Gaitanismo y nueve de abril * Gaitanismo and April nine Ricardo Sánchez-Ángel∗∗ Recibido: 28/03/08 Aprobado evaluador interno: 08/04/08 Aprobado evaluador externo: 04/04/08 Resumen Abstract Esta investigación sobre el gaitanismo y el 9 This research on Gaitanismo and the events of de abril constituye una revisita actualizada y April 9 is an updated critical review based on crítica, con base en la abundante documentación the wealth of historiographic documentation historiográfica existente, de la conformación about the emergence of the Gaitanista social de la movilización social gaitanista, el papel de mobilization, the role of its leader, Jorge Elié- su líder Jorge Eliécer Gaitán, el significado de su cer Gaitán, the meaning of his murder, and asesinato y la caracterización del complejo pro- the characterization of the complex process of ceso de insurrección y levantamiento popular insurrection and popular -

El Subversivo: Una Aproximacion Interseccional a Las Identidades
El subversivo: una aproximación interseccional a las identidades representadas en ‘Novelas de la Violencia’ escritas por mujeres A dissertation submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures of the College of Arts and Sciences by Juan Camilo Galeano Sánchez M.A. Universidad Eafit December 2011 Committee Chair: Patricia Valladares-Ruiz, Ph.D. Abstract “The Male Outlaw: An Intersectional Approach to Identities in ‘Novelas de La Violencia’ Written by Women” establishes a dialogue between matters of gender, class, race, and national identity in the novels: Jacinta y la Violencia (1967) by Soraya Juncal, Cola de Zorro (1970) by Fanny Buitrago, Triquitraques del Trópico (1972) by Flor Romero, and Estaba la Pájara Pinta Sentada en el Verde Limón (1975), by Albalucía Ángel. All these novels deal with a particularly acute period in Colombia’s war, La Violencia (1946-1958), during which the radicalization of bipartisanship, the politicization of the police force, and the repression of any ideology close to Socialism, originated resistance groups as well as a massive manslaughter whose numbers are yet to be determined. My hypothesis is that, even though these authors do not represent the male outlaw as a hero, they construct the character as a counter-hegemonic individual that is able not only to put into question every monolithic identity constructed under the shadow of patriarchy, but also to build new identities that challenge the previous ones. To demonstrate it, I have divided my dissertation in five chapters. -

A Colombian Peace: Impartial Ceasefires and Protected Reintegration Processes
Dickinson College Dickinson Scholar Student Honors Theses By Year Student Honors Theses Spring 5-17-2020 A Colombian Peace: Impartial Ceasefires and Protected Reintegration Processes Isiah Godoy Dickinson College Follow this and additional works at: https://scholar.dickinson.edu/student_honors Part of the Peace and Conflict Studies Commons, Policy Design, Analysis, and Evaluation Commons, and the Political Science Commons Recommended Citation Godoy, Isiah, "A Colombian Peace: Impartial Ceasefires and Protected Reintegration Processes" (2020). Dickinson College Honors Theses. Paper 372. This Honors Thesis is brought to you for free and open access by Dickinson Scholar. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator. For more information, please contact [email protected]. A Colombian Peace: Impartial Ceasefires and Protected Reintegration Processes by Isiah Gabriel Godoy Submitted in partial fulfillment of the Honors Requirements for the Latin American, Latinx, and Caribbean Studies Department Dickinson College Carolina Castellanos Gonella, Supervisor Santiago Anria, Reader Maria Bruno, Reader Carlisle, Pennsylvania May 2020 Abstract: For over 70 years the Colombian government has struggled with legitimizing its rule over the entirety of its dominions. Whether enveloped in a civil war (1948-1958) or battling transnational organizations like insurgency groups or drug-trafficking organizations, the South American nation has been riddled with instability. As such, Colombia has spent the last 50 years battling and negotiating peace with various insurgencies such as the FARC, ELN, M-19, and EPL, among others. Having attempted numerous peace agreements for 36 years, the Colombian government has either succeeded in or failed to achieve peace with guerilla organizations. This monograph will use three consequential Colombian insurgent peace agreements from 1984, 1990 and 2001 to uncover an effective peace agreement strategy within Colombia. -

Colombian Immigrant Experiences
FRAGMENTED TIES: COLOMBIAN IMMIGRANT EXPERIENCES by Carolina Valderrama-Echavarria A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in History Boise State University May 2014 © 2014 Carolina Valderrama-Echavarria ALL RIGHTS RESERVED BOISE STATE UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE DEFENSE COMMITTEE AND FINAL READING APPROVALS of the thesis submitted by Carolina Valderrama-Echavarria Thesis Title: Fragmented Ties: Colombian Immigrant Experiences Date of Final Oral Examination: 20 December 2013 The following individuals read and discussed the thesis submitted by student Carolina Valderrama-Echavarria, and they evaluated her presentation and response to questions during the final oral examination. They found that the student passed the final oral examination. John Bieter, Ph.D. Chair, Supervisory Committee Errol D. Jones, Ph.D. Member, Supervisory Committee Sergio Romero, Ph.D. Member, Supervisory Committee The final reading approval of the thesis was granted by John Bieter, Ph.D., Chair of the Supervisory Committee. The thesis was approved for the Graduate College by John R. Pelton, Ph.D., Dean of the Graduate College. ACKNOWLEDGEMENTS A magnificent blend of mentors, family, and friends were instrumental in the development and completion of this thesis. I must first thank Dr. John Bieter, my adviser and committee chair, in helping with the completion of this thesis. His guidance served to polish me into the scholar that I have become. Second, many thanks to Dr. Errol D. Jones and Dr. Sergio Romero, who dedicated their advice and support over the course of years, for which I am eternally indebted. They generously gave their time and effort to seeing this through. -

La Violencia: Los Semas De Rasgos Diegéticos Y Miméticos De La Literatura Colombiana De La Segunda Mitad Del Siglo Xx
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Theses, Dissertations, Student Research: Modern Modern Languages and Literatures, Department of Languages and Literatures 3-2017 LA VIOLENCIA: LOS SEMAS DE RASGOS DIEGÉTICOS Y MIMÉTICOS DE LA LITERATURA OLC OMBIANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. Omar Fernando Sánchez Forero University of Nebraska, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss Part of the Latin American Languages and Societies Commons, and the Latin American Literature Commons Sánchez Forero, Omar Fernando, "LA VIOLENCIA: LOS SEMAS DE RASGOS DIEGÉTICOS Y MIMÉTICOS DE LA LITERATURA OLC OMBIANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX." (2017). Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures. 38. http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/38 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. LA VIOLENCIA: LOS SEMAS DE RASGOS DIEGÉTICOS Y MIMÉTICOS DE LA LITERATURA COLOMBIANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. by Omar Fernando Sánchez Forero A DISSERTATION Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy Major: Modern Languages and Literatures (Spanish) Under the Supervision of Professor José Eduardo González Lincoln, Nebraska March, 2017 LA VIOLENCIA: LOS SEMAS DE RASGOS DIEGÉTICOS Y MIMÉTICOS DE LA LITERATURA SOBRE LA VIOLENCIA COLOMBIANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. -

“(…) No Hay En Mis Novelas Una Línea Que No Esté Basada En La Realidad
“(…) No hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad (…)” Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba, 1993. P. 25 ―Yo, Señor, me llamo Gabriel García Márquez. Lo siento: a mí tampoco me gusta ese nombre, porque es una sarta de lugares comunes que nunca he logrado identificar conmigo. Nací en Aracataca, Colombia. Mi signo es Piscis y mi mujer es Mercedes. Esas son las dos cosas más importantes que me han ocurrido en la vida, porque gracias a ellas, al menos hasta ahora, he logrado sobrevivir escribiendo (…)‖ (Martin, 2009, pág. 358) INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA TRAS LAS HUELLAS DE MACONDO CAPITULO BOGOTÁ INFORME FINAL Autor: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SAUMET Periodista - Escritora Curadora de Arte *Gabitera Bogotá, Colombia 2014 INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA TRAS LAS HUELLAS DE MACONDO CAPITULO BOGOTÁ INFORME FINAL Autor: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SAUMET Periodista - Escritora Curadora de Arte *Gabitera Interventor: JOSÉ MANUEL PACHECO Gerente de Competitividad y Apoyo las Regiones (e) INVESTIGACIÓN FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EL VICEMINISTERIO DE TURISMO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia 2014 Aceptación: El presente informe de investigación se entrega junto con el guión turístico de la Ruta de Macondo Capítulo Bogotá, el día______ del mes de____________ del año_________ en las oficinas de FONTUR Bogotá al señor José Manuel Pacheco en calidad de Interventor. FIRMA PARA CONSTANCIA: JOSÉ MANUEL PACHECO Y/Ó FONTUR Dedicatoria: Dedico las presentes líneas a Gabriel José de la Concordia García Márquez por haberle dado un único regalo a Colombia: La inmortalidad. Agradecimientos: Agradezco al Fondo de Promoción Turística y al Vice – ministerio de Turismo de la República de Colombia por la confianza en este proyecto y los recursos para su ejecución; a Jaime Abello Banfi por su respaldo, lucidez y complicidad invaluable, a José Manuel Pacheco por su magnífica labor; a Jaime, David y Shani García-Márquez por todo el tiempo y el afecto compartido; a Elena Ponce por su dedicación y entrega. -

1948: El Fracaso De Una Utopía Popular Sistematización Del Proceso De Dramaturgia Y Montaje Autor(Es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa
1948: EL FRACASO DE UNA UTOPÍA POPULAR SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DRAMATURGIA Y MONTAJE JUAN CAMILO MUTIS DIAZ CODIGO: 200924892 ROBERTO JOSÉ GARCÉS FIGUEROA CÓDIGO: 200823564 TRABAJO DE GRADO UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS SANTIAGO DE CALI SEPTIEMBRE DE 2016 1948: El Fracaso de una Utopía Popular Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 2 ÍNDICE pág INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………..5 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………...7 OBJETIVOS……………………………………………………………………………….10 CAPITULO I 1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA……………12 1.1. TEXTOS HISTÓRICOS………………………………………………………13 1.1.1. El Bogotazo: Memorias del olvido. Arturo Alápe………………………13 1.1.2. Mataron a Gaitán. Herbert Braun………………………………………15 1.1.3. Gaitán. Vida y muerte, permanente presencia. José Antonio Osorio Lizarazo………………………………………………………………...16 1.1.4. Figuras políticas de Colombia. Lucas Caballero Calderón…………….18 1.1.5. El crimen de Abril. Lo que no se ha revelado del proceso Gaitán. Rafael Galán Medellín…………………………………………………………19 1.1.6. Diez días de poder popular: El 9 de Abril 1948 en Barrancabermeja. Apolinar Díaz Callejas………………………………………………….20 1.1.7. Bolívar tuvo un caballo, mi papá un buick. Gloria Gaitán……………..22 1.1.8. La violencia en Colombia. German Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna….……………………………………….23 1948: El Fracaso de una Utopía Popular Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 3 1.2. TEXTOS LITERARIOS………………………………………………………25 1.2.1. El incendio de Abril. Miguel Torres……………………………………25 1.2.2. El día del odio. José Antonio Osorio Lizarazo………………………….27 1.2.3. -

La Multitud En La Historia, Disturbios Populares En Bogotá 9 De Abril 1948
La multitud en la historia, disturbios populares en Bogotá 9 de abril 1948. George Rudé y una mirada al Bogotazo Autor: Marlon Santiago Herrera Farías Trabajo de grado para optar al título de: Licenciado en Ciencias Sociales Director: Renán Vega Cantor Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Humanidades Departamento de Ciencias Sociales Bogotá D.C., septiembre 2020 AGRADECIMIENTOS A mi familia por su incondicional apoyo y cariño. A mi hermano y mi hermana por haber cultivado en mí el pensamiento humanista desde muy pequeño. A María del Pilar Alameda y a María Teresa Velásquez, directoras de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, por haberme permitido el acceso irrestricto al Archivo Raúl Alameda Ospina de la Biblioteca Andrés Alameda Rubiano. A ellas y a todos los miembros de la Academia por su cariño y aprecio. A la obra del gran maestro Raúl Alameda Ospina con quien la historiografía nacional y el movimiento social colombiano tienen una gran deuda que deberá ser saldada en años futuros. A la señora Teresa por su empeño y cariño con todas las personas que trabajamos en la Academia y por haberme permitido pasar horas enteras en la hermosa Biblioteca fuera del horario “permitido”. A Alejandro Vasco, a quien me encontré por casualidad en el camino, y que considero es un auténtico heredero del pensamiento y la praxis del maestro Estanislao Zuleta pues ha sabido comprender que el cultivo del pensamiento es la auténtica libertad y que trasciende las frías paredes de la academia convencional. A él por haberme permitido el acceso irrestricto a su maravillosa biblioteca y a buena parte de la bibliografía que se encuentra presente en este trabajo. -

A Study of VS Naipaul's Miguel Street, Ernest Gain
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2012 Short story cycles of the Americas, a transitional post-colonial form: a study of V.S. Naipaul's Miguel Street, Ernest Gaines's Bloodline, and Garbriel Garcia Marquez's Los Funerales de Mama Grande Benjamin Sands Yves Forkner Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Comparative Literature Commons Recommended Citation Forkner, Benjamin Sands Yves, "Short story cycles of the Americas, a transitional post-colonial form: a study of V.S. Naipaul's Miguel Street, Ernest Gaines's Bloodline, and Garbriel Garcia Marquez's Los Funerales de Mama Grande" (2012). LSU Doctoral Dissertations. 2191. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2191 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. SHORT STORY CYCLES OF THE AMERICAS, A TRANSITIONAL POST-COLONIAL FORM: A STUDY OF V.S. NAIPAUL’S MIGUEL STREET, ERNEST GAINES’S BLOODLINE, AND GABRIEL GARCIA MARQUEZ’S LOS FUNERALES DE MAMA GRANDE A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Interdepartmental Program in Comparative Literature by Benjamin Forkner License, Université d’Angers, France, 2000 Maîtrise, Université d’Angers, France, 2003 M.A., Louisiana State University, 2004 August 2012 For Valentina Dela Forkner ii Acknowledgments First and foremost, I would like to thank Dr. -

131. Versiones Del Bogotazo.Pdf
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, Alcalde Mayor de Bogotá MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES JULIANA RESTREPO TIRADO, Directora General JAIME CERÓN SILVA, Subdirector de las Artes LINA MARÍA GAVIRIA HURTADO, Subdirectora de Equipamientos Culturales LILIANA VALENCIA MEJÍA, Subdirectora Administrativa y Financiera ANA CATALINA OROZCO PELÁEZ, Subdirectora de Formación Artística ALEJANDRO FLÓREZ AGUIRRE, Gerente de Literatura CARLOS RAMÍREZ PÉREZ, OLGA LUCÍA FORERO ROJAS, RICARDO RUIZ ROA, ELVIA CAROLINA HERNÁNDEZ LATORRE, YENNY MIREYA BENAVIDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA MONTES ZULUAGA, ORLANDO TEATINO GONZÁLEZ, Equipo del Área de Literatura Primera edición: Bogotá, marzo de 2018 Fotografías de carátula y de la página 12: © Luis Gaitán, «Lunga». Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, parcial o totalmente, por ningún medio de reproducción, sin consentimiento escrito del editor. © INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES © ARTURO ALAPE, FELIPE GONZÁLEZ TOLEDO, HERBERT BRAUN, CARLOS CABRERA LOZANO, HERNANDO TÉLLEZ, LUCAS CABALLERO –KLIM–, MIGUEL TORRES, GUILLERMO GONZÁLEZ URIBE, VÍCTOR DIUSABÁ ROJAS, MARÍA CRISTINA ALVARADO, ANÍBAL PÉREZ, MARÍA LUISA VALENCIA, O SUS HEREDEROS, de los textos JULIANA MUÑOZ TORO, Investigación y transcripción ANTONIO GARCÍA ÁNGEL, Edición ÓSCAR PINTO SIABATTO, Diseño + diagramación ELIBROS EDITORIAL, Producción ebook 978-958-8997-95-7, ISBN (impreso) 978-958-8997-96-4, ISBN (epub) GERENCIA