Atenea 494 83 II Sem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Lost Towns of Honduras
William V. Davidson The Lost Towns of Honduras. Eight once-important places that dropped off the maps, with a concluding critical recapitulation of documents about the fictitious Ciudad Blanca of La Mosquitia. Printed for the author Memphis, Tennessee, USA 2017 i The Lost Towns of Honduras. ii In Recognition of the 100th Anniversary of the Honduran Myth of Ciudad Blanca – The last of the “great lost cities” that never was. Design by Andrew Bowen Davidson North Carolina State University Raleigh, North Carolina, USA Cover Photograph: Church ruin, Celilac Viejo By author 1994 All rights reserved Copyright © 2017 William V. Davidson Memphis, Tennessee, USA iii Table of Contents Table of Contents iv Preface v I. Introduction 1 II. Nueva Salamanca (1544-1559) 4 III. Elgueta (1564-1566) 20 IV. Teculucelo (1530s - 1590) 26 V. Cárcamo/Maitúm (1536-1632) 31 VI. Munguiche (1582-1662) 39 VII. Quesaltepeque (1536-1767) 45 VIII. Cayngala (1549-1814) 51 IX. Cururú (1536-1845) 56 X. Concluding Remarks 65 XI. Ciudad Blanca (1917-Never Was) 67 XII. Concluding Remarks 125 Bibliography 127 iv Preface Over the last half century my intention has been to insert a geographical perspective into the historical study of indigenous Honduras. Historical research, appropriately, focuses on "the what,” “the who," and "the when.” To many historians, "the where," the geographical component, is much less important, and, indeed, is sometimes overlooked. One of my students once reflected on the interplay of the two disciplines: “Historical geography, in contrast to history, focuses on locations before dates, places before personalities, distributions before events, and regions before eras. -

Y Así Nació La Frontera
Y así nació la Frontera... RICARDO FERRANDO KEUN Y ASÍ NACIÓ LA FRONTERA... Conquista, Guerra, Ocupación, Pacifi cación 1550 - 1900 ISBN: 978-956-7019-83-0 © Ricardo Ferrando Keun Inscripción N ° 64.106 Derechos Reservados Primera edición: 1986 Editorial Antártica S.A. Segunda edición: julio 2012 Ediciones Universidad Católica de Temuco Dirección General de Investigación y Postgrado Avenida Alemania 0211, Temuco. [email protected] Coordinación Ediciones UC Temuco Andrea Rubilar Urra Diseño de Portada Victoria Barriga Jungjohann Foto de portada: Juego de Chueca (entre los Araucanos). Costumbres de los Araucanos. Historia de Chile (Lám.6) Litografía (280 x360) F. Lehnert d’ après M. Gay. Lith. De Becquet Frères. Fuente: www.memoriachilena.cl Diagramación e impresión Alfabeta Artes Gráfi cas IMPRESO EN CHILE - PRINTED IN CHILE Y ASÍ NACIÓ LA FRONTERA… 5 Índice ÍNDICE DE ILUSTRACIONES DEDICATORIA AGRADECIMIENTO POR QUÉ ESCRIBO PRÓLOGO CAPÍTULO PRIMERO Visión de la Araucanía en el siglo XVI La conquista española: guerra o fensiva 1. Pedro de Valdivia en la tierra de Arauco ....................................................... 41 2. Pedro de Valdivia vuelve al sur (1549) ...........................................................45 3. Campaña del río Cautín. Fundación de Imperial ..........................................50 4. Sublevación general de los mapuches ............................................................59 5. Tucapel y la muerte de Valdivia ......................................................................63 6. Consecuencias -
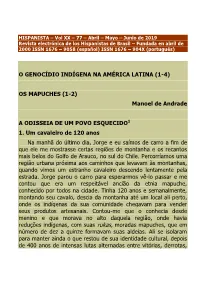
(1-4) Os Mapuches
HISPANISTA – Vol XX – 77 – Abril – Mayo – Junio de 2019 Revista electrónica de los Hispanistas de Brasil – Fundada en abril de 2000 ISSN 1676 – 9058 (español) ISSN 1676 – 904X (portugués) O GENOCÍDIO INDÍGENA NA AMÉRICA LATINA (1-4) OS MAPUCHES (1-2) Manoel de Andrade A ODISSEIA DE UM POVO ESQUECIDO1 1. Um cavaleiro de 120 anos Na manhã do último dia, Jorge e eu saímos de carro a fim de que ele me mostrasse certas regiões de montanha e os recantos mais belos do Golfo de Arauco, no sul do Chile. Percorríamos uma região urbana próxima aos caminhos que levavam às montanhas, quando vimos um estranho cavaleiro descendo lentamente pela estrada. Jorge parou o carro para esperarmos vê-lo passar e me contou que era um respeitável ancião da etnia mapuche, conhecido por todos na cidade. Tinha 120 anos e semanalmente, montando seu cavalo, descia da montanha até um local ali perto, onde os indígenas da sua comunidade chegavam para vender seus produtos artesanais. Contou-me que o conhecia desde menino e que morava no alto daquela região, onde havia reduções indígenas, com suas rukas, moradas mapuches, que em número de dez a quinze formavam suas aldeias. Ali se isolaram para manter ainda o que restou de sua identidade cultural, depois de 400 anos de intensas lutas alternadas entre vitórias, derrotas, terras espoliadas, grandes massacres e da intolerância oficial do país em relação aos indígenas em geral, e objetivamente contra os araucanos -- porque essa era a denominação que Jorge e as pessoas da região usavam para se referirem aos mapuches,no período em que lá estive, em meados de 1969. -

Hechos De Don García Hurtado De Mendoza
The Works of Cervantes: Other texts <http://users.ipfw.edu/jehle/wcotexts.htm> URL: http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/othertxts/Suarez_Figaredo_HechosCanete.pdf CRISTÓBAL SUÁREZ DE FIGUEROA HECHOS DE DON GARCÍA HURTADO DE MENDOZA Texto preparado por ENRIQUE SUÁREZ FIGAREDO 2 C. SUÁREZ DE FIGUEROA HECHOS DE DON GARCÍA 3 A D V E R T E N C I A L texto que ofrecemos ha sido obtenido por medios ofimáticos1 a partir del de la primera edición (Madrid, 1613). El ejemplar2 Eque hemos tenido a la vista tiene 8 fols. de Preliminares y 164 fols. (328 págs.) de texto, en 41 cuadernillos de 4 fols. (8 págs.) con signaturas: A … Z, Aa … Ss. Están mal numeradas las págs. 49 (dice ‘44’), 148 (‘142’), 169 (‘196’) y 249 a 328 (‘245’ … ‘324)3. Al igual que en otras de nuestras revisiones de libros de Figueroa, apenas intervenimos en la puntuación del original, incluso en el uso de mayúscula inicial (Galeón, Caimán, etc.), y sólo alteramos lo que podría confundir al lector. De esta obra existen ejemplares que no van dirigidos al todopoderoso duque de Lerma (1553-1623), sino al quinto marqués de Cañete. Por las apariencias se trataría de una segunda edición de 1616, pero un examen detenido evidencia que el único cambio se encuentra en la portada, cuyo diseño4 cambia totalmente, y reza: HECHOS / DE DON GARCIA / HVRTADO DE MENDOÇA, / Marques de Cañete. / A DON IUAN ANDRES / Hurtado de Mendoça / su hijo, Marques de Cañete, / Señor de las villas de Argete / y su partido, Montero mayor / del Rey ntro Señor, Guarda / mayor de la Ciudad de Cuenca, ettª. -

DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA ® CHILE Julio Retamal Avila CUADERNOS HISTORICOS DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE CHILE Julio Retamal Avila
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA ® CHILE Julio Retamal Avila CUADERNOS HISTORICOS DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE CHILE Julio Retamal Avila Derechos Reservados Inscripción N- 50.586 1* edición Marzo de 1980 Edición dirigida por Guillermo Monckeberg Barros Editorial Salesiana Erasmo Escala 2334 Santiago, Chile Diseño de portada y diagramación: Taller de Diseño Gráfico Editorial Salesiana Impresor: Salesianos, Bulnes 19 Santiago, Chile Se terminó de Imprimir en el mes de marzo de 1980. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA © CHILE Julio Retamal Avila Editorial Salesiana EL AMANECER DE CHILE El Adelantado Don Diego de Almagro ba en representación de los banqueros Espino- zas, les permitió lanzarse en la gran empresa iego de Almagro, conquistador del Perú y de conquistar el legendario y rico imperio de de Chile, nació en la villa de Almagro en los Incas. D 1478. Hijo natural de Elvira Gutiérrez y de Conquistado el Perú después de enormes Juan de Montenegro, que era copero de un Maesesfuerzos, la amistad entre los socios se que tre de la Orden de Calatrava, fue enviado casi bró, pues todo el honor de la conquista lo obtuvo recién nacido a la aldea de Bolaños, para tratar para sí Francisco Pizarra, reservándole a Alma de ocultar de algún modo la vergüenza y el des gro sólo la Gobernación de la fortaleza de Tum honor que sobre su madre hacía recaer el alum bes. Pobre premio resultaba sin duda esa peque bramiento reprochable. Duros años de penalida ña fortaleza para tan principal protagonista, y por des hubo de afrontar el pequeño, primero al cui ello los ánimos entre los socios debieron resen dado de Sancha López del Peral y luego, al de tirse fuertemente. -
Land and Society in Early Colonial Santiago De Chile, 1540-1575
lain^d and society in early colonial santiago de chile, 15 40 - 1575 By TH0I4AS CHAP IN BRAMAN A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE COUNCIL OF THE UNIVERSITY OB' FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREflENTS FOR THE DEGPvEE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 1975 COPYRIGHT BY TEQKAS CHAPIN BRAMAN 1975 0.1 , , ACKITOWLED GEMENT S I _ain very grateful to all of the persons v/ho have made this study possible. I owe special appreciation to Milton K. Brown, v^'ho proposed that I take a year's sab- batical to finish my class work, and to Richard Lehraan who supported iry continued study and research trip. Of course, nothing would have been possible without the guidance of Dr. Lyle McAlister. I am very grateful also to Joyce R. Miller, v/ho has looked after my interests in Gainesville, and to Francine Prokoski, who encouraged me to finish. To all of these people and ray helpers at the office, .espe- cially John Orban and Linda Senft, this dissertation is thankfully dedicated. Thomas C. Braman Langley, Virginia June 5, 19 75 iix TABLE 0? CONTEZ^TS # Page ACKHOWLEDGSMEMTS iii AB3TPAGT.. V Chsipter I. The Indians ............... 1 Chile'an' Indians (4)—-Notes (27) II. The Spaniards ......... 30 Valdivia and the Conquest (39) --Notes (54) III. The Division of Land and Indians. .... 58 Chilean System (67) ---Notes (31) IV. Santiago. ................ 84 Notes (10 5) V. Reice Relations: General 110 Notes (120) VI. Race Relations: Santiago .....-,. 122 Mestizos in the Aristocracy (155) ---Middle Class I-lestizos (165 ) —Indians and Negroes (171) Social Change in 1575 (174) -Notes (181) VII. -

Historia De Chile Desde Su Descubrimiento Hasta El Año 1575
Alonso de Góngora Marmolejo Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año 1575 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Alonso de Góngora Marmolejo Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año 1575 Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado. Vicios y virtudes que han tenido desde el año de 1536 que lo descubrió el Adelantado don Diego de Almagro hasta el año de 1575 que lo gobierna el doctor Saravia, compuesta por el capitán Alonso de Góngora Marmolejo, natural de la villa de Carmona, dirigida al ilustrísimo señor licenciado don Juan de Ovando, presidente del Real Consejo de las Indias por su majestad del rey don Felipe nuestro Señor. Ilustrísimo señor: Si los acaecimientos grandes y hechos de hombres valerosos no anduvieran escriptos, de tantos como han acaecido por el mundo, bien se cree, ilustrísimo señor, que de muy poco dello tuviéramos noticia, si algunas personas virtuosas no hubieran tomado trabajo de los escrebir. ¿Quién tuviera noticia de los griegos acabo de tantos años, estando sus ciudades antiguas y valerosas por tierra y que casi no hay memoria dellas, mas de sólo las ruinas que dan a entender haber sido algo? Si tenemos entera plática de los grandes fechos de sus fundadores y valerosos capitanes, de que tan llenos están los libros de todas naciones, la causa, a lo que dice Salustio, autor grave, ha sido: en aquel tiempo, como se preciaban tanto de la virtud como hombres sabios, entendiendo que con la vida todo se acababa, procuraron escrebir todas las cosas que en su tiempo acaecían; de condición que aun casi menudencia alguna no dejaron, como parece por libros que de apotegmas andan intitulados y otros al mesmo propósito. -

Hurtado De Mendoza: Campaña De Arauco
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO Hurtado de Mendoza: campaña de Arauco. Fundación de Cañete y repoblación de Concepción (1557-1558) 1. Don García Hurtado de Mendoza pasa el río Biobío a la cabeza de todas sus tropas. 2. Batalla de las Lagunillas o de Biobío. 3. Marcha el ejército español al interior del territorio araucano. 4. Batalla de Millarapue. 5. Recons- trucción del fuerte de Tucapel. 6. Combates frecuentes en los alrededores de esta fortaleza. 7. Fundación de la ciudad de Cañete y repoblación de Concepción. 8. Combate del desfiladero de Cayucupil. 1. Don García Hurtado de Mendoza pasa el río Biobío a la cabeza de todas sus tropas Desde mediados de octubre de 1557, don García estaba listo para abrir la campaña contra los indios'. Distribuyó sus tropas en compañías, poniendo a la cabeza de cada una de ellas un capitán de toda su confianza, y dejó bajo sus inmediatas órdenes otra de cincuenta arcabuceros montados. El importante cargo de maestre de campo, correspondiente al de jefe de estado mayor de los ejércitos modernos, fue confiado al capitán Juan Remón. For- m6, además, el Gobernador una especie de compañía o columna de doce clérigos y frailes, que debía marchar en formación, a la vanguardia del ejército, pero detrás de los explorado- ' Cuenta el cronista Góngora Marmolejo, que en esos momentos, estando para partir don García, llegó a Con- cepción el presbítero Rodrigo González Marmolejo, Obispo presentado por el Rey para la diócesis de Santiago, llevando doce buenos caballos de silla y un navío cargado de bastimentos. Habría sido éste un donativo generoso con que quería contribuir para la prosecución de la guerra. -

Alonso-De-Góngora-Marmolejo-Para
Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile 983.02 G638h Góngora Marmolejo, Alonso de, 1524-1575. Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado / Alonso de Góngora Marmolejo; edición corregida de Miguel Donoso Rodríguez. 1ª ed. – Santiago de Chile: Universitaria, 2015. 578 p.: il.; 15,5 x 23 cm. – (Letras del Reino de Chile) Incluye notas. Incluye bibliografía. ISBN: 978-956-11-2478-3 1. Góngora Marmolejo, Alonso de, 1524-1575. 2. Chile – Historia – Descubrimiento y conquista, 1536-1561. 3. Chile – Política y gobierno – 1536-1692. I. t. II. Donoso Rodríguez, Miguel, ed. © 2015, MIGUEL DONOSO RODRÍGUEZ Inscripción Nº 254.231, Santiago de Chile Derechos de edición reservados para todos los países por © EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A. Avda. Bernardo O’Higgins 1050 - Santiago Ninguna parte de este libro, puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o electrónicos, incluidas las fotocopias, sin permiso escrito del editor. Texto compuesto en tipografía Bell MT 11/14 Se terminó de imprimir esta PRIMERA EDICIÓN en los talleres de Imprenta Salesianos S.A., General Gana 1486, Santiago de Chile, en julio de 2015. DIAGRAMACIÓN Yenny Isla Rodríguez DISEÑO DE Portada Norma Díaz San Martín AGradeCIMientos Real Academía de la Historia, Portada del Manuscrito Ms. 9/568, fol. 1r., ubicada en página 86 y Folio final del manuscrito Ms. 9/568 fol. 232r, ubicado en página 473. www.universitaria.cl IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE Estudio, edición y notas de Miguel Donoso Rodríguez La publicación de esta obra fue evaluada por el Comité Editorial de la Editorial Universitaria y revisada por pares evaluadores especialistas en la materia, propuestos por Consejeros Editoriales de las distintas disciplinas. -

Anuario 8 Año 1993
LA HISTORIA EDITORIAL que deberá escribirse En el presente año 1993 se cumplieron veinte años del acontecimiento que marca para Chile su hito histórico más importante en el presente siglo. Por menguada mayoría, temor y arreglo político, fue elegido en las elecciones de 1970, el abanderado del bloque izquierdista, don Salvador Allende. Cada cual puede tener una visión distinta según sus propias circunstancias, acerca del gobierno de Allende. Si bien, aún no alcanzan a cumplirse los cincuenta años, lapso que la ciencia histórica aconseja como prudente para analizar un hecho del pasado; hoy, sin el apasionamiento de lo inmediato, ya podemos fijar por lo menos, algunas líneas generales que tener en cuenta, para cuando se desee escribir la historia del Gobierno Militar, que por imperativo del país entero debió reemplazar al gobierno de la autodenominada Unidad Popular. De partida, es bueno establecer que el Pronunciamiento Militar no fue una asonada, tampoco un asalto al poder para una aventura golpista; al contrario fue el único y último recuso para rescatar el timón, cuando ya la nave del estado se precipitaba en el despeñadero del desgobierno, la anarquía y el hambre. Basta sólo recordar que el propio Allende, en una de sus últimas intervenciones públicas, reconoció que quedaba trigo sólo para tres días de pan; y que la caja fiscal sólo tenía unos pocos miles de dólares, por otra parte, la inflación había alcanzado la cifra record mundial del 1.000%. Presionado por los partidos marxistas que lo acompañaban, el Presidente de entonces, no escuchaba la voz de las mayorías que, en todos los tonos, le pedían que abandonara el poder, ya que su gestión, por la violencia desatada, empobre cimiento y desgobierno, había sido declarada fuera de la Constitución por el propio Parlamento y la Contraloría General de la República. -

Los" Vinos De Dios"(Alegato Contra La Pena De Muerte): Mendoza, Reino
Atenea ISSN: 0716-1840 [email protected] Universidad de Concepción Chile Lacoste, Pablo Los "vinos de Dios" (Alegato contra la pena de muerte): Mendoza, Reino de Chile, siglo XVII Atenea, núm. 494, 2006, pp. 83-109 Universidad de Concepción Concepción, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32849406 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ISSN 0716-1840 LOS “VINOS DE DIOS” (ALEGATO CONTRA LA PENA DE MUERTE). MENDOZA, REINO DE CHILE, SIGLO XVII PABLO LACOSTE* RESUMEN El capitán Juan de Puebla y Reinoso era vecino encomendero y miembro del cabildo de Mendoza, capital de la provincia de Cuyo del Reino de Chile. Involucrado en una rela- ción erótica escandalosa, Puebla fue acusado de delito de estupro y condenado a muerte en la horca. La presunta intervención divina le concedió el perdón. Comenzó entonces una nueva vida signada por el éxito social, político y económico. Como resultado, don Juan puso en marcha una familia de empresarios que, con el tiempo, lograría un claro liderazgo en la industria de la vid y el vino en la región que actualmente ocupa el quinto lugar del mundo y el primero de América Latina en viticultura. Se trata de una historia de pasión y escándalo, juntamente con los problemas del rígido sistema legal español y la puesta en marcha de una industria en la frontera sur de América Latina. -

Arauco Domado De Lope De Vega: Ética Y Estética
ARAUCO DOMADO DE LOPE DE VEGA: ÉTICA Y ESTÉTICA A Dissertation Presented to The Faculty of the Graduate School At the University of Missouri In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy By MARIA QUIROZ TAUB Dr. Charles Presberg, Dissertation Supervisor DECEMBER 2011 The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled ARAUCO DOMADO DE LOPE DE VEGA: ÉTICA Y ESTÉTICA Presented by Maria Quiroz Taub A candidate for the degree of Doctor of Philosophy And hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. Dr. Charles Presberg Dr. Erick Blandón Dr. Mary Jo Muratore Dr. Iván Reyna Dr. Michael Ugarte Dr. David Schenker ACKNOWLEDGEMENTS Deseo manifestar mi profundo agradecimiento y reconocer la deuda que tengo contraída con el profesor Charles Presberg en la preparación de esta tesis y en mi formación académica. Además, he contado con la valiosa ayuda de mis profesores de la Universidad de Missouri, en especial de los profesores, Erick Blandón, Iván Reyna, Daniel Sipe, Michael Ugarte y John Zemke. Todos ellos me han estimulado y alentado en la búsqueda de conocimientos literarios. También deseo expresar gratitud a los miembros de mi comité: profesores Erick Blandón, Iván Reyna, Mary Jo Muratore, Michael Ugarte y David Schenker. De forma especial deseo dar gracias también a mi esposo Haskell Taub, por su apoyo diario, y a nuestra hija Marisol por estar siempre atenta a las preocupaciones de sus padres. ii TABLE OF CONTENTS Acknowledgements...............................................................................................