GAUCHOS, LLANEROS Y CQWBOYS: UN APORTE a LA HISTORIA COMPARADA:I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
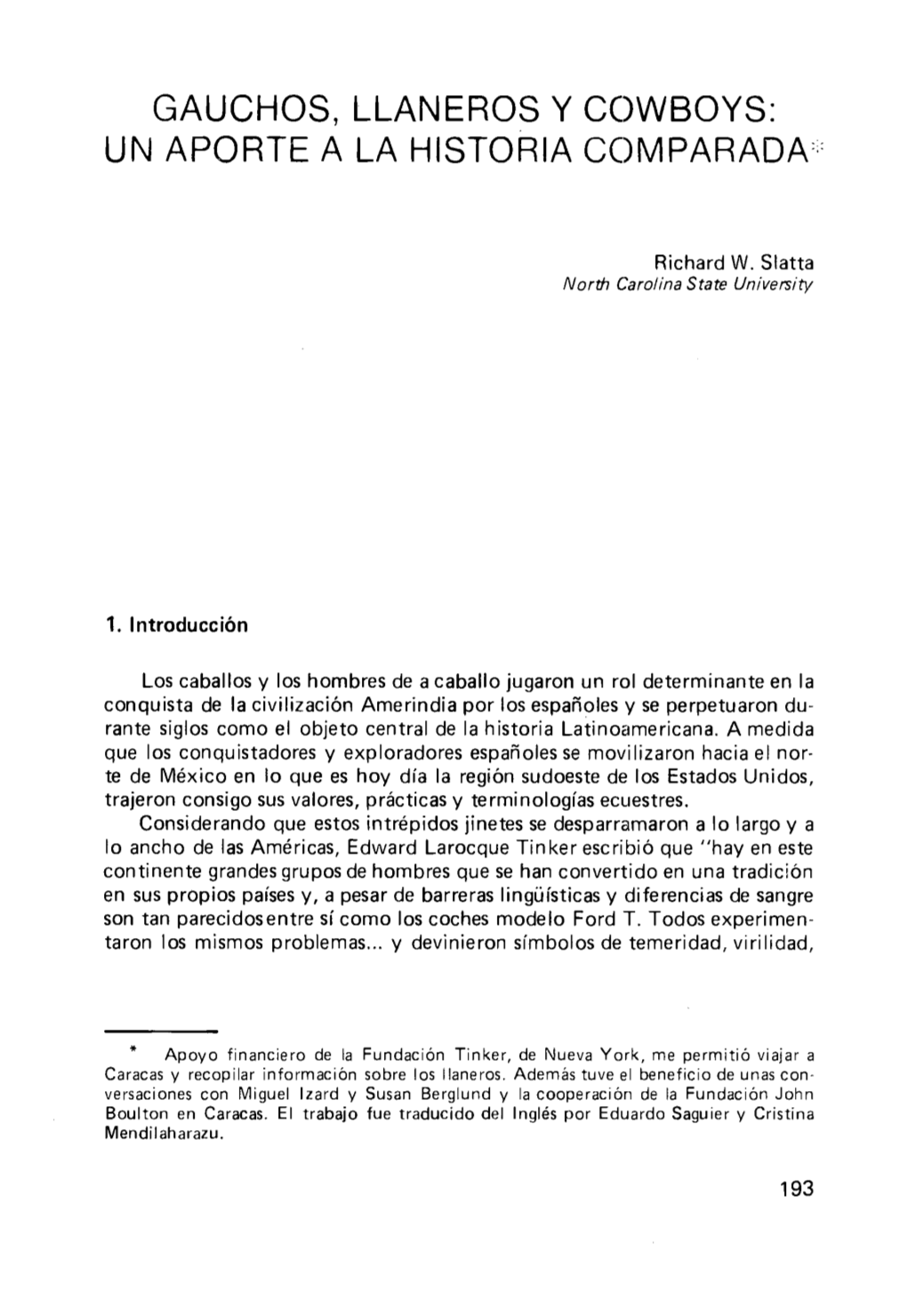
Load more
Recommended publications
-

PF Vol19 No01.Pdf (12.01Mb)
PRAIRIE FORUM Vol. 19, No.1 Spring 1994 CONTENTS ARTICLES Wintering, the Outsider Adult Male and the Ethnogenesis of the Western Plains Metis John E. Foster 1 The Origins of Winnipeg's Packinghouse Industry: Transitions from Trade to Manufacture Jim Silver 15 Adapting to the Frontier Environment: Mixed and Dryland Farming near PincherCreek, 1895-1914 Warren M. Elofson 31 "We Are Sitting at the Edge of a Volcano": Winnipeg During the On-to-ottawa Trek S.R. Hewitt 51 Decision Making in the Blakeney Years Paul Barker 65 The Western Canadian Quaternary Place System R. Keith Semple 81 REVIEW ESSAY Some Research on the Canadian Ranching Frontier Simon M. Evans 101 REVIEWS DAVIS, Linda W., Weed Seeds oftheGreat Plains: A Handbook forIdentification by Brenda Frick 111 YOUNG, Kay, Wild Seasons: Gathering andCooking Wild Plants oftheGreat Plains by Barbara Cox-Lloyd 113 BARENDREGT, R.W., WILSON,M.C. and JANKUNIS, F.]., eds., Palliser Triangle: A Region in Space andTime by Dave Sauchyn 115 GLASSFORD, Larry A., Reaction andReform: ThePolitics oftheConservative PartyUnder R.B.Bennett, 1927-1938 by Lorne Brown 117 INDEX 123 CONTRIBUTORS 127 PRAIRIEFORUM:Journal of the Canadian Plains Research Center Chief Editor: Alvin Finkel, History, Athabasca Editorial Board: I. Adam, English, Calgary J.W. Brennan, History, Regina P. Chorayshi, Sociology, Winnipeg S.Jackel, Canadian Studies, Alberta M. Kinnear, History, Manitoba W. Last, Earth Sciences, Winnipeg P. McCormack, Provincial Museum, Edmonton J.N. McCrorie, CPRC, Regina A. Mills, Political Science, Winnipeg F. Pannekoek, Alberta Culture and Multiculturalism, Edmonton D. Payment, Parks Canada, Winnipeg T. Robinson, Religious Studies, Lethbridge L. Vandervort, Law, Saskatchewan J. -

LUCIO FONTANA: SPATIAL ENVIRONMENT (Ambiente Spaziale)
LUCIO FONTANA: SPATIAL ENVIRONMENT (Ambiente Spaziale) On View from January 23 to April 21, 2019 Educator Resource Guide Grades 1 – 12 1 Dear Educator, Ambiente Spaziale (Spatial Environment) is a collaboration between El Museo del Barrio and The Metropolitan Museum of Art’s exhibition Lucio Fontana: On the Threshold [on view at the Met Breuer and curated by Estrellita B. Brodsky and Iria Candela]. Ambiente Spaziale merges the characteristics of painting, sculpture and architecture in order to go beyond the very notion of these artistic languages and create a space where visitors can walk through and experience. The installation highlights the universal themes of space [dialectics], dimensions and sculpture. Works of photography, prints, sculpture, and ceramics accompany paintings in this multi-media exhibition that highlights the iconic presence of the human form in various ways. We hope you will use the educational materials provided in this guide as a resource to support the different areas of study in your classroom and to help prepare your students for a visit to the museum. To help you plan your lessons and units, we have included contextual information and a classroom project guide with discussion questions and prompts. We look forward to having you join us for a visit to El Museo del Barrio this season! The Education Department of El Museo del Barrio 2 Table of Contents Page Number About the Artist: Lucio Fontana……………………………………………………………………………………….……………4 About the Exhibition: Ambiente Spaziale (1968)…………………………..……………………………………..…..6 -

Review of Cowboys of the Americas
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Great Plains Quarterly Great Plains Studies, Center for 1992 Review of Cowboys of the Americas John Donahue Champlain Regional College, Montreal Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly Part of the Other International and Area Studies Commons Donahue, John, "Review of Cowboys of the Americas" (1992). Great Plains Quarterly. 721. https://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/721 This Article is brought to you for free and open access by the Great Plains Studies, Center for at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Great Plains Quarterly by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. BOOK REVIEWS 67 little was to be found. The few books, articles, extracts from travel logs that existed offered casual observations of these horsemen rather than a focused, coherent study. Only Edward Larocque Tinker's seminal work, The Horsemen of the Americas and the Literature They Inspired, offered a scholarly incursion into the field. With Cowboys of the Americas, Richard W. Slatta adds to his already substantial work on the subject and does much to fill in the gaps left by Tinker, offering a coherent comparative study of all the horsemen of the Great Plains from Patagonia to Alberta and even Hawaii. Divided into thirteen chapters, this book ex plores specific aspects of the horsemen: histor ical origin, dress, work, range life, labor relations with employers, equestrian sporting events and other forms of entertainment, their role in dis placing the Amerindian populations, and their place in the emerging modem, urbanized world. -

Los Llaneros
LOS LLANEROS Applause Series CURRICULUM GUIDE CIVIC CENTER OF GREATER DES MOINES November 1, 2011 Dear Teachers, GUIDE CONTENTS Thank you for joining us for the Applause Series presentation of music ensemble Los Llaneros (yah-NEH-ros). The special About the Civic Center cowboy music performed by Los Llaneros is rarely performed Page 3 outside of the Llanos region of Colombia and Venezuela, making it one of Latin America’s best kept secrets. As you know, music Going to the Theater and has tremendous power to allow the listener to explore and Theater Etiquette experience another culture. Through sharing this rare experience Page 4 with your students, we hope that they will develop greater insight into the world in which they live, come to appreciate the Civic Center Field Trip uniqueness of the llanero culture, and gain new understanding of Information for Teachers what we all hold in common. Page 5 We thank you for investing in this opportunity for your students About the Artists and hope that this study guide helps you connect the Pages 6-7 performance to your in-classroom curriculum in ways that you find valuable. In creating this study guide, it has been our goal to shed About the Performance light on and celebrate the diverse corner of the world that is Latin Pages 8 America, with special attention on the Llanos region of Colombia and Venezuela from which Los Llaneros hail. Some pages are About the Instruments appropriate to reproduce for your students; others are designed Pages 9-10 more specifically with you, their teacher, in mind. -

Simón Bolívar's Republic
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA V. 20, Nº 42: 21-37 JUN. 2012 SIMÓN BOLÍVAR’S REPUBLIC: A BULWARK AGAINST THE “TYRANNY” OF THE MAJORITY Aline Helg RESUMO Based on Bolívar’s speeches, decrees, and correspondence as well as on Gran Colombia’s constitutions and laws, this essay examines the tensions within Bolívar’s vision of Venezuela’s and New Granada’s society produced by his republican, yet authoritarian and hierarchical ideas, his concern for keeping the lower classes of African descent in check, and his denial of Indian agency. It shows that even in Peru, Bolívar’s main concern was to prevent the racial war and social disintegration that allegedly slaves and free Afro- descended people would bring to the newly independent nations. To prevent such an outcome, he advocated all along legal equality through the abolition of the colonial privileges and, since mid-1816, the abolition of slavery, but simultaneously the preservation of the monopole of power by the white creole elite. He secured the perpetuation of the socioracial hierarchy inherited from Spain by a two-edged citizenship: an active citizenship restricted to a tiny literate and skilled minority and an inactive citizenship for the immense majority of (mostly nonwhite) men. KEYWORDS: Simón Bolívar; independence; citizenship; nation building; race relations; slavery. I. INTRODUCTION “Estamos autorizados, pues, a creer que todos los hijos de la América española, de cualquier color o condición que sean, se profesan un afecto fraternal recíproco, que ninguna maquinación es capaz de alterar” (BOLÍVAR, 1947, v. 1, p. 181). “Nosotros somos el compuesto abominable de esos tigres cazadores que vinieron a la América a derramarle su sangre y a encastar con las víctimas antes de sacrificarlas, para mezclar después los frutos espúreos de estos enlaces con los frutos de esos esclavos arrancados del África. -

“Tierra Del Futuro” O “Devoradora De Hombres”: La Frontera De Los Llanos En La Formación Del Nacionalismo Colombiano♣
Jane M. Rausch 23 “Vaqueros Románticos”, “Tierra del Futuro” o “Devoradora de Hombres”: La frontera de los Llanos en la formación del nacionalismo colombiano♣ Jane M. Rausch♦ Resumen Tras hacer un breve recuento de la evolución del nacionalismo colombiano, el presente ensayo se enfocará específicamente en la historia de una im- portante frontera colombiana, los Llanos Orientales, teniendo en cuenta el papel que ha desempeñado en la formación de la nación y aludiendo a tres mitos generalizados sobre la zona. Luego sigue un estudio de la visión que en la Colombia contemporánea se tiene del Llano; el ensayo finaliza con un examen de los prospectos hacia el futuro de la incorporación integral de los Llanos Orientales a la conciencia nacional. Palabras clave: Colombia, nacionalismo, fronteras, Llanos Orientales. Abstract After a brief description of the evolution of Colombian nationalism, this essay focuses specifically on the history of one important peripheral frontier, the Llanos Orientales, taking into account both the role that it has played in the formation of the Colombian nation and three popularly held myths ♣ Artículo recibido el 4 de octubre de 2007 y aprobado el 17 de octubre de 2007. Una versión preliminar de este texto fue presentada como ponencia en la 120th Reunion Annual de la American Historical Asso- ciation, enero 5-8 de 2006, Philadelphia, Pennsylvania, E. U. Deseo agradecer al profesor Richard Slatta por sus útiles comentarios y sugerencias. Traducción de Juan Pablo Fernández. ♦ Doctora en Historia y Profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Massachussetts Amherst, MA 01003. HISTORIA Y SOCIEDAD NO. 14, MEDELLÍN, COLOMBIA, JUNIO DE 2008, PP. -
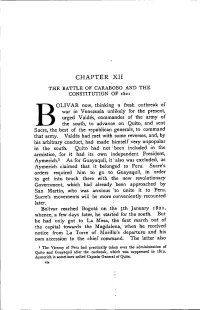
Chapter Xii the Battle of Carabobo and the Constitution of 1821
CHAPTER XII THE BATTLE OF CARABOBO AND THE CONSTITUTION OF 1821 OLIVAR now, thinking a fresh outbreak of war in Venezuela unlikely for the present, urged Valdés, commander of the army of B the south, to advance on Quito, and sent Sucre, the best of the republican generals, to command that army. Valdés had met with some reverses, and, by his arbitrary conduct, had made himself very unpopular in the south. Quito had not been included in the armistice, for it had its own independent President, Aymerich.' As for Guayaquil, if also was excluded, as Aymerich claimed that it belonged to Peru. Sucre's orders required him to go to Guayaquil, in order to get into touch there with the new revolutionary Government, which had already been approached by San Martin, who was anxious 'to unite it to Peru. Sucre's movements will be more conveniently recounted later. Bolivar reached Bogota on the 5th January 1821, whence, a few days later, he startd for the south. But he had only got to La Mesa, the first march out of the capital towards the Magdalena, when he received notice from La Torre of MoriIl's departure and his own accession to the chief command. The letter also I The Viceroy of Peru had practically taken over the administration of Quito and Guayaquil after the outbreak, which was suppressed in 1812. Aymerich is sometimes called Captain-General of Quito. 254 BREACH OF THE ARMISTICE 255 mentioned the arrival of commissioners from Spain, to treat for peace. The commissioners themselves sent a letter to Bolivar. -

Eldredge 2006.Pdf (626.5Kb)
Irving Norman, Redwoods, and Refugees South of San Francisco about thirty miles, nestled between the forested hills and the wide Pacific, sits historic Half Moon Bay. The town retains a surprisingly rural nature today despite its relative proximity to San Francisco and Silicon Valley, which sprawls on the other side of the hills to the east. Visitors are drawn there by the beaches or the leg- endary waves at Mavericks that challenge intrepid surfers; by whale watching, as stately grays make their annual migration close to shore; by the October Pumpkin Festival, where stupendous specimens attest to the rich soil and the salubrious climate; or simply by the landscape's charms. Poet Robinson Jeffers, who made his home in a similar landscape farther to the south, outside Carmel, often wrote of nature's charms on the central California coast, where heavy with redwood\ the slopes drop seaward[ Headlong convexities of forest, drawn in together to the steep ravine. Below, on the sea-cliff, A lonely clearing; a little field of corn by the streamside; a roof under spared trees. Then the ocean Like a great stone someone has cut to a sharp edge and polished to shining. ("Apology for Bad Dreams") In 1960 the painter Irving Norman (1906—1989) and his wife were drawn to such a landscape and moved to a rustic house tucked in a canyon uphill from Half Moon 26 Summer 2006 Volume 20, Number 2 © 2006 Smithsonian Institution Bay. Like Jeffers, the Normans were seeking refuge from the complexities of life in the modern metropolis. The aversion to the city developed during the artist's years in New York, Los Angeles, and later San Francisco. -

El Llano Y Lo Llanero En Varios Textos
1 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora VPDS- UNELLEZ. Grupo de Investigación de Etnología, Etnohistoria y Arqueología (GRIET) ============================================================== EL LLANO Y LO LLANERO EN VARIOS TEXTOS Yarisma Unda. Barinas-Venezuela.2015 2 INDICE Introducción Los llanos como región natural ……………………………………………….5 Los llanos como espacio de poder y de refugio………………………………. 8 Conformación del espacio de poder colonial y neocolonial en los llanos………………………………………………8 Los llanos como espacio de refugio en los tiempos colonial y neocolonial…………………………………………….16 Las sociedades llaneras ……………………………………………………….… 25 Implantación de la sociedad excedentaria y extensiva en los llanos …………………………………..…………………………..25 Configuración de la sociedad autosuficiente, de convivencia e intensiva en los llanos………………………………… 32 El discurso de la llaneridad o la construcción de una concepción clasista de lo llanero ……………………………………………………………………….. 35 Apuntes sobre la Etnicidad llanera.……………………………………………. 37 Las mujeres llaneras, textos a varias manos…………………………………… 38 Presencia y lugar de lo llanero en la Venezuela del siglo XXI………………… 41 El llano en el pensamiento de Humberto Febres Rodríguez …………………… 43 Fuentes ……………………………………………………………………………. 46 3 Introducción Dentro de la literatura socio histórica venezolana los estudios de llano, los llaneros y las llaneras han tenido un lugar privilegiado, sobre todo los dos primeros, en el sentido de ser un escenario directamente vinculado a la dinámica política de los pueblos venezolano y colombiano. La mayor parte de los acercamientos a este contexto han sido por la vía de la exaltación de esta región natural en la gesta independentista o en la llamada guerra civil del siglo XIX, contiendas que dieron paso a la estructuración institucional republicana hasta el presente. Otra vía transitada por los estudios realizados sobre los llanos, ha sido la de los estudios sociológicos sobre los hombres y mujeres del llano por aquello de su aporte a los procesos de “identidad” en Venezuela. -

La Construcción Literaria De La Identidad De Puerto Rico: El País De Cuatro Voces Lisa Ybonne Figueroa Parker University of Tennessee - Knoxville, [email protected]
University of Tennessee, Knoxville Trace: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 5-2013 La construcción literaria de la identidad de Puerto Rico: El país de cuatro voces Lisa Ybonne Figueroa Parker University of Tennessee - Knoxville, [email protected] This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at Trace: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of Trace: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Lisa Ybonne Figueroa Parker entitled "La construcción literaria de la identidad de Puerto Rico: El país de cuatro voces." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in Modern Foreign Languages. Michael Handelsman, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Greg Kaplan, Luis Cano, Jana Morgan Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official student records.) La construcción literaria de la identidad de Puerto Rico: El país de cuatro voces A Dissertation Presented for the Doctor for Philosophy Degree The University of Tennessee, Knoxville Lisa Ybonne Figueroa Parker May 2013 Copyright © 2013 Lisa Ybonne Figueroa Parker All rights reserved. ii DEDICATION To my Heavenly Father and my Lord Jesus Christ To my dear husband and love of my life, Duane A. -

12547-12684-1-PB.Pdf
Journal of Range Management, Volume 8, Number 1 (January 1955) Item Type Journal; text Publisher Society for Range Management Journal Journal of Range Management Rights Copyright © Society for Range Management. Download date 11/10/2021 12:31:27 Item License http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ Version Final published version Link to Item http://hdl.handle.net/10150/650311 Volume 8 Number 1 Journal of .Jamraq/ 1955 RANGE MANAGEMENT Editorials tion or of unduly hampering the freedom of the sections. Incidents The Local Section which have occurred are more annoying than serious but they may serve as object lessons t,o point HE following remarks of a tion. The natural tendency is to out ways to take and those to be retiring member of the Edi- centralize nod voluntary effort to T avoided. The case of the local torial Board are not, meant as a counteract the trend is necessary, if group whose proposed name wits complaint that local scct,ions of t,he such is to be avoided. A completely rejected by headquarters comes to American Society of Range Manage- centralized organization with poli- mind. The members live in Montana ment have been ncglccted or mal- ries originat,ing at headquarters and and Alberta and proposed to call treated, either by the parent orgaui- emanating outward and downward themselves the International Sec- zation or the members. They merely to the members, loses vitality and tion. Objections were raised by the r&erate that sections occupy a either dies or becomes an automa- Counril and new proposals were plaw of great importance in RC- ton. -

THE JIBARO DIALECT of PUERTO RICO AS EXEMPLIFIED in SECTIONS of LA CARRETA by REN# Marqufs
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1971 The iJ baro Dialect of Puerto Rico as Exemplified in Sections of 'La Carreta' by Rene Marques. James Edward Shaffer Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Shaffer, James Edward, "The iJ baro Dialect of Puerto Rico as Exemplified in Sections of 'La Carreta' by Rene Marques." (1971). LSU Historical Dissertations and Theses. 2089. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2089 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. iui»uiiii"i \ 72-3525 • SHAFFER, James Edward, 1930- \ THE JIBARO DIALECT OF PUERTO RICO AS EXEMPLIFIED IN SECTIONS OF LA CARRETA BY REN# MARQUfS. I The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Ph.D., 1971 Language and Literature, linguistics I University Microfilms, XEROXA Company, Ann Arbor, Michigan © 1971 . JAMES EDWARD SHAFFER ALL RIGHTS RESERVED THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED THE JIBARO DIALECT OF PUERTO RICO AS EXEMPLIFIED IN SECTIONS OF LA CARRETA BY RENE MARQUES A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Speech 1 by James Edward Shaffer B.A. Youngstown State University, 1955 M.S.