CONOCER N.º 52 Mayo De 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
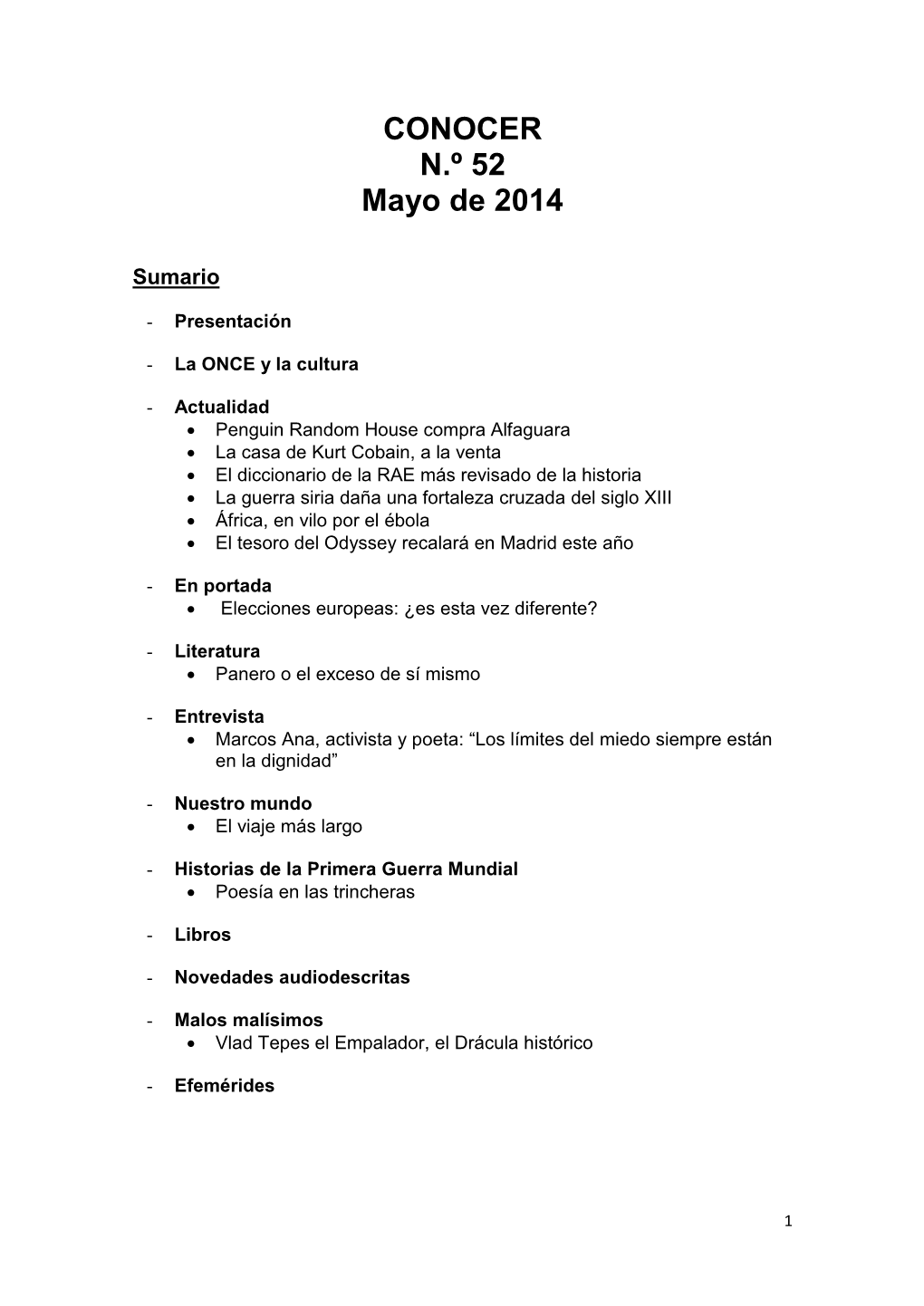
Load more
Recommended publications
-

LA VORÁGINE DE NUESTRO MALESTAR UNA LECTURA CRUZADA DE ÁLVARO MUTIS Y JOSÉ EUSTASIO RIVERA
CARPETA Prof. MARIO BERNARDO FIGUEROA M. Psicólogo- Psicoanalista Universidad Nacional de Colombia - Bogotá LA VORÁGINE DE NUESTRO MALESTAR UNA LECTURA CRUZADA DE ÁLVARO MUTIS y JOSÉ EUSTASIO RIVERA s un hecho común, al reflexionar sobre nuestra pesada realidad colombia- na, evocar aquellas primeras líneas de La VO~ rdgine, de José Eustasio Rivera, en las que su personaje nos dice que antes de haberse apasionado por algu- na mujer, jugó su corazón al azar y se lo ganó la Violencia'. La cita se ha invocado en múltiples artículos, ensayos y prólogos, y al ver- me sometido a esta frecuente reminiscencia, me sorprendió encon- trar, en una rápida lectura de algunas de las novelas de Álvaro Mutis, y del trabajo que sobre este escritor realizó Belén del Rocío Moreno! , algunas resonancias que me permitían asociar otros elementos a la cita de Cova, y darle un espacio distinto a esto que hasta aquí sólo era recurrencia. La repetición tomaba entonces otra dimensión, algo se agre- gaba a ella que me permitía significarla de otra forma. Emprendí enton- ces una lectura detenida de la obra de Rivera y de las novelas de Mutis, confirmando la presencia de algunos elementos comunes, a pesar de la diferencia que en muchos aspectos puedan tener, y de los más de cincuenta años que las separan. Se trata de realizar una lectura cruzada de estas novelas, apos- tando a que aquello que en ellas se repite con insistencia, nos BIBLIA DE MOUTlER·GRANDV AL FRANCIA ts. IX) dice algo sobre el destino de los colombianos; a que la forma como nos escribimos, aporta elementos de mucha valía a la 1 Rivera, José Eustasio. -

El Amante De Marguerite Duras O La Literatura Como Dolor César Benedicto Callejas César Benedicto Callejas (Hidalgo, México, 1970)
Número 23-24 • diciembre 2015- enero 2016 Suplemento de la revista Casa del tiempo El amante de Marguerite Duras o la literatura como dolor César Benedicto Callejas César Benedicto Callejas (Hidalgo, México, 1970). Doctor en Derecho por la unam. Profesor de tiempo completo de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Miem- bro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Autor de los libros Argumentación Jurídica en la formación y aplicación de Talmud, Siete ensayos de interpretación sobre la utopía latinoamericana y Cisterna de sol. Las vivencias de la literatura. Rector General: Salvador Vega y León Secretario General: Norberto Manjarrez Álvarez Unidad Azcapotzalco Rector: Romualdo López Zárate Secretario: Abelardo González Aragón Unidad Cuajimalpa Rector: Eduardo Peñalosa Castro Secretaria: Caridad García Hernández Unidad Iztapalapa Rector: José Octavio Nateras Domínguez Secretario: Miguel Ángel Gómez Fonseca Unidad Lerma Rector: Emilio Sordo Zabay Secretario: Darío Guaycochea Guglielmi Unidad Xochimilco Rectora: Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Secretario: Guillermo Joaquín Jiménez Mercado Tiempo en la casa, número 23-24, diciembre 2015-enero 2016, suplemento de Casa del tiempo, Revista mensual de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Director: Walterio Francisco Beller Taboada Subdirector: Bernardo Ruiz Comité editorial: Laura Elisa León, Vida Valero, Rosaura Grether, Erasmo Sáenz, María Teresa de la Selva, Gabriela Contreras y Mario Mandujano Coordinación y redacción: Alejandro Arteaga, Jesús Francisco Conde de Arriaga Jefe de diseño: Francisco López López Diseño gráfico y formación: Ma de Lourdes Pérez Granados. 2 El amante de Marguerite Duras o la literatura como dolor César Benedicto Callejas Hay cosas que sólo pueden decirse con palabras, las demás han de pronunciarse con el cuerpo. -

Cómo Se Viene La Muerte
Cómo se viene la muerte Luis Ortega Cómo se viene la muerte ¿Por qué fue inevitable que ocurriera una revolución como la cubana precisamente a 90 millas de las costas de los Estados Unidos? Desde 1898, cuando los americanos se apoderaron de la isla, hasta 1959, siempre estuvo presente en las entrañas del pueblo de Cuba el anhelo de establecer su identidad frente al invasor. Luis Ortega Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando Jorge Manrique (1440–1479) Introducción ste libro tiene su historia. En 1994, después de más de 35 años de ausencia, yo me decidí a viajar a Cuba para ver, directamente y sin intermediarios, lo que había pasado y lo que estaba E pasando en la isla. El contacto directo con la realidad cubana me permitió entender muchas cosas. Cuba estaba inerme frente a las intrigas de los Estados Unidos en complicidad con los más de un millón de cubanos que se habían establecido en territorio norteamericano y se habían puesto al servicio de los intereses del enemigo natural de la isla. Fue entonces que yo empecé a pensar en escribir una historia de los 100 años de oprobio que había sufrido Cuba desde 1898, fecha de la invasión de los soldados americanos, hasta 1999. Aunque el genocidio no terminaba en 1999, y no existían señales de que iba a terminar por largo tiempo, me pareció que era mejor encerrar la historia en un siglo para mayor claridad. Pero mi propósito no era hacer un libro a base de textos. -

Libro I, Canto I
Libro I, Canto I EL SÍMBOLO AURORA Era la hora anterior al despertar de los dioses. Atravesada en la senda del divino Evento, Inmensa y con lastre de graves augurios, Sola en su templo de umbría eternidad, La mente de la Noche yacía orillando el Silencio. Casi se sentía, opaco, impenetrable, En el símbolo sombrío de su ciego meditar El abismo del incorpóreo Infinito: Un cero insondable colmaba el mundo. El poder de un ser caído, ilimitado, Despierto entre dos Nadas, la primera y la postrera, Recordando la matriz de su origen tenebroso, Se apartó del misterio insoluble del nacer Y del lento, mortal proceso Y quiso hallar su fin en la Nada rigurosa. Como en obscuro principio de todas las cosas, Una muda, amorfa imagen de lo Ignoto, Repitiendo sin fin el acto inconsciente, Prolongando sin fin la ciega voluntad, El cósmico sopor acunó de la Fuerza ignorante Cuyo sueño creador los soles enciende Y nuestras vidas arrastra en torbellino sonámbulo. A través del vano, enorme trance de Espacio, De su estupor informe sin mente o vida, Como sombra que incesante gira en un Vacío absoluto, Arrojada una vez más a ensueños peregrinos, Rodaba la Tierra abandonada en los abismos, Olvidada de su espíritu y su destino. Impasibles los cielos estaban, neutros, vacíos, quietos. Estremecióse entonces algo en la noche inescrutable; Un movimiento inefable, una impensada Idea Insinstente, sin propósito, inquieta, Algo que quería mas no sabía cómo ser Azuzó el Inconsciente, avivó la Ignorancia. Una agonía que llegó y dejó un trémulo rastro Incitó a un viejo afán insatisfecho y cansado, En paz en su caverna subconsciente y deslunada, A alzar su rostro y pretender la luz ausente, Forzando los ojos prietos de un recordar desvanecido, Como alguien que buscase una identidad perdida Y sólo hallase el cadáver de su anhelo. -

Novel.La Negra I Policiaca
Collita de 2018 novel·la negra i policíaca A 1 Collita de 2018 N O V E L · L A N E G R A I P O L I C Í A C A Les quatre biblioteques de la XBM que mantenen fons especials o centres d'interès entorn la novel·la negra: La Bòbila (L'Hospitalet), Montbau (Barcelona), Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i Districte 6 (Terrassa), us ofereixen aquest recull de la novel·la negra i policíaca publicada al llarg del 2018 i disponible a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Bona lectura! Barcelona, maig de 2018 C O L L I T A D E 2 0 187 Novel·la negra i policíaca 2 Collita de 2018 Novel·la negra i policíaca 7-7-2007 / Antonio Manzini ; traduït de l'italià per Anna Casassas. Barcelona : Salamandra, 2018 Segur que en alguna ocasió tothom ha pensat que el caràcter aspre i mordaç del viceqüestor Rocco Schiavone és la cuirassa d’un home que viu torturat per la culpa i rosegat per la ira i el dolor. En aquesta cinquena entrega de la sèrie —que va arribar una vegada més al primer lloc de les llistes de vendes a Itàlia— es revela per fi el passat tèrbol d’en Rocco a Roma, on, darrere l’aparent normalitat del seu dia a dia a la feina i del seu amor incondicional per la Marina, la seva dona, l’incorregible policia teixeix un entramat d’amistats i lleialtats perilloses que l’acabaran conduint a la perdició. -

Generación Decapitada, Mientras Que Valencia Sala, Prefiere El
TESIS DOCTORAL 2015 El Modernismo en Ecuador y la ³JHQHUDFLyQGHFDSLWDGD´ Antonella Calarota Licenciada en Filología Hispánica y en Lenguas y Literaturas extranjeras Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura Facultad de Filología Director: Dr. Jaime José Martínez Martín 1 Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura Facultad de Filología El Modernismo en Ecuador y la ³JHQHUDFLyQGHFDSLWDGD´ Antonella Calarota Licenciada en Filología Hispánica y en Lenguas y Literaturas extranjeras Director: Dr. Jaime José Martínez Martín 2 AGRADECIMIENTOS - Al Dr. Jaime José Martínez Martín por su profesional y paciente dirección, por sus atentas observaciones y por la inspiración que durante estos años de trabajo juntos me ha brindado y gracias a las cuales he conseguido llevar a cabo esta tesis. Gracias a sus orientaciones y el amplio conocimiento que me proporcionó llego hoy a cierta confianza y a una meta tan significativa. - Al amor de mi vida, Chris Ninman, que en cada momento de este trayecto académico me ha apoyado, animado e inspirado a alcanzar mis sueños. Su paciencia, su amor incondicional y su infinita habilidad de escuchar mis ganas y necesidades de hablarle de mis poetas han empujado mi vigor y mi determinación en concluir esta etapa de un largo, importante viaje. 3 Tu alma es como un gran lago de piedad en el que ha de naufragar mi soledad. Tu mirada de pasión y caridad, tu mirada es mi única verdad; es la lámpara que alumbra con amor lo más negro de mi sótano interior. Arturo Borja Y así mi vida se desliza -sin objeto ni orientación ± doliente, callada, sumisa, con una triste resignación, entre un suspiro, una sonrisa, alguna ternura imprecisa \DOJ~QYHUGDGHURGRORU« ³3DUDODDQJXVWLDGHODVKRUDV´ Ernesto Noboa Caamaño Queda entre los recuerdos mi juventud amada que no ha de acompañarme con la desilusión. -

El Sensacionalismo Como Medio De Expresión Y Demanda: Caso Un Mundo Maravilloso Y Sin Ton Ni Sonia
Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales El sensacionalismo como medio de expresión y demanda: caso Un mundo maravilloso y Sin ton ni Sonia Tesis Que para obtener el título de Licenciado en Comunicación Presenta: Pedro Sánchez Merino Director: Dr. Lenin Rafael Martell Gámez Toluca, Estado de México. Septiembre 2020 ÍNDICE Índice 1 Introducción 2 1. El sensacionalismo y de los medios a las mediaciones 5 1.2 Elaborando un concepto 7 1.3 Hegemonía y subalternos 11 1.4 Subalternos, televisión y prensa 13 1.5 Melodrama 14 1.6 Sensacionalismo 15 1.7 Expresión de los sectores subalternos 16 2. El sensacionalismo de la televisión y prensa escrita 18 2.1 Historia de la televisión sensacionalista 19 2.1.1 Particularidades del amarillismo televisivo 27 2.2 Historia del periodismo sensacionalista 28 2.2.1 Antecedentes del sensacionalismo escrito 29 2.2.3 Rastros históricos de la prensa sensacionalista mexicana 31 2.2.4 Particularidades de la nota roja en la prensa 33 2.2.5 Situación actual de los diarios mexicanos 35 3. Sensacionalismo desde el cine 37 3.1 Abordaje metodológico 38 3.2 Sin ton ni Sonia, generalidades 39 3.2.1 Sinopsis de Sin ton ni Sonia 42 3.2.2 Secuencias y análisis de Sin ton ni Sonia 44 3.3 Sensacionalismo a través de Un mundo maravilloso 55 3.3.1 Un mundo maravilloso, generalidades 55 3.3.2 Sinopsis de Un mundo maravilloso 58 3.3.3 Secuencias y análisis de Un mundo maravilloso 61 3.4 Análisis general 79 Conclusiones 81 Bibliografía 83 Anexos Anexo I Particularidades del sensacionalismo en prensa y televisión 93 Anexo II Segmentación de escenas Segmentación Sin ton ni Sonia 95 Segmentación Un mundo maravilloso 99 Anexo III Glosario de términos cinematográficos 102 1 INTRODUCCIÓN “Detrás de la noción de sensacionalismo como explotación comercial de la crónica roja, en la pornografía y del lenguaje grosero se esconde una visión purista de lo popular” (Martín-Barbero, 1987b, p. -

ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C
ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559-6000 PUBLICATION OF FIFTH LIST OF NOTICES OF INTENT TO ENFORCE COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT. COPYRIGHT RESTORATION OF WORKS IN ACCORDANCE WITH THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT; LIST IDENTIFYING COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT FOR WHICH NOTICES OF INTENT TO ENFORCE RESTORED COPYRIGHTS WERE FILED IN THE COPYRIGHT OFFICE. The following excerpt is taken from Volume 62, Number 163 of the Federal Register for Friday, August 22,1997 (p. 443424854) SUPPLEMENTARY INFORMATION: the work is from a country with which LIBRARY OF CONGRESS the United States did not have copyright I. Background relations at the time of the work's Copyright Off ice publication); and The Uruguay Round General (3) Has at least one author (or in the 37 CFR Chapter II Agreement on Tariffs and Trade and the case of sound recordings, rightholder) Uruguay Round Agreements Act who was, at the time the work was [Docket No. RM 97-3A] (URAA) (Pub. L. 103-465; 108 Stat. 4809 created, a national or domiciliary of an Copyright Restoration of Works in (1994)) provide for the restoration of eligible country. If the work was Accordance With the Uruguay Round copyright in certain works that were in published, it must have been first Agreements Act; List Identifying the public domain in the United States. published in an eligible country and not Copyrights Restored Under the Under section 104.4 of title 17 of the published in the United States within 30 Uruguay Round Agreements Act for United States Code as provided by the days of first publication. -

1921-05-23 [P
2! I I rHSSS252SBSHScSSSH5ESclSSSSSS5HS25c52SH525cSH5H5E52SS52S25E5HSSSH5252SZ.i de Lara visitó la . ] López LOAN OFFICE UUUU.—·»—11—<·— C CRESCENT 2SSSS52SHS^c.r3SH5a52SHSSS2SHSH52S252SHSH!HS2S2SHS2SH5HS2S25252S252S2S2SHSH5^H5252SHSE5HSH5HS^55— SHSHSS5HSHS2SZ52 carretera de C. Victoria | LIBROS 739—41 West Commerce St. } ™21 GRAN SURTIDO DE ! DE LA VIDA AMERICANA a Soto de la Marina DE VENTA EN LA d„Pacha„ por c- Prestamos Dinero LA LIBRERA :2 g fe ^-..-^- If-lf- C. mayo 20.—El Gene- „„ ... s VICTORIA, r~., EN ME- acaba de conferir de Editorial Lozano $g u SE rt-ANTA UN ARBOL el Gobierno de ral César López de Lara, Gobernador Venta especial Trajes Casa 1os P»aados, el mi, sus ui MAS BARATA, Ln ft MORIA DE UN POETA China, por heroicos servicios en Constitucional del Estado, en compa- desde Zapatos desde Siberia, prestados Go- $5.00 SEGURA Y ff5c52S2S2SHSS2S252525E5HSHSH5H52SESHSBS2S252S2SE52S25S5ZSH5SSS5cS durante La pasa- a del Secretario General de Sombreros desde 75c; El 14 del corriente, a las de la da guerra. bierno de su Secretario privado Ate- $1.95, acreditada ,JSxA » desde Vea Lsted Maana ia maana, el Writers Club (Club de Cuando Norte América entró a la r.ero Gómez y de los diputados Mar- Relojes Elgin $6.45, ~ ™NO-| guerra de Escritores) de Washington, plantó europea, Johnson desempe- tnez y Montesinos acaba reali- y A- ^ ?555£5. Brilantes .desde $12.50 | S aba el de a con ^ Cj un rbol en memoria del poe;a Alnaa cargo Jefe de la Guardia zar una expedición caballo el retes y Anillos, de Oro desde 522=?2 muerto el 4 de Julio de 1916. Nacional de Hawai. -

Generación Decapitada”
Vol. 11, No. 3, Spring 2014, 248-274 Modernismo en Ecuador: la “generación decapitada” Antonella Calarota Kean University La situación política y social del Ecuador, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del 1900, es sofocada por los conflictos, la guerra civil y las controversias que se desarrollan en el país y que acrecen la corrupción de la clase política y la violencia callejera. En 1875 fue asesinado el dictador García Moreno y a él se sucedieron varios gobernantes: Antonio Borrero y Ignacio de Veintemilla, justo después del asesinato, José María Plácido Caamaño en 1884, Antonio Flores del 1888 al 1892, Luis Cordero del 1892 al 1895. Por veinte años la esfera política ecuatoriana sufre una inestabilidad creciente y una sucesión de violencias. En fin, en 1895, después de una larga y violenta guerra civil, se proclamó Jefe Supremo, en Guayaquil, Eloy Alfaro que inició la Revolución Liberal. Los años que vieron a Eloy Alfaro tomar las riendas del país, sus sucesos, sus transformaciones ideológicas y su operado son los mismos en los cuales nacen y empiezan sus producciones poéticas los escritores modernistas ecuatorianos y llevan la misma huella de revolución, conspiración y violencia de los años anteriores. Modernismo en Ecuador: la “generación decapitada” 249 Existen muchos textos de historia que ofrecen al lector todo detalle sobre la obra y la política de este gobernante, pero un documento que merece más atención es una de las cartas escrita por el escritor ecuatoriano Benjamín Carrión, representante de la fuerza cultural del Ecuador. Capaz de ejercer tanta influencia al punto de ser llamado “el Maestro’, entre sus críticas y denuncias sobre el clima literario, el sentido de identidad cultural, las crónicas de los sucesos político-sociales del país y la visión panorámica del Ecuador de sus años, dedica al dictador una de sus Cartas al Ecuador, titulada “Sobre el segundo ciclo de ecuatorianidad: Eloy Alfaro”. -

Normalizacionmal.Pdf
LA NORMALIZACIÓN DEL MAL LA NORMALIZACIÓN DEL MAL CARLOS VARELA NÁJERA COLECCIÓN HABLALMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Primera edición: abril de 2013 D. R. © Carlos Varela Nájera D. R. © Universidad Autónoma de Sinaloa Ángel Flores s/n, Centro, 80000, Culiacán, Sinaloa Facultad de Psicología Laura Beatriz Verdugo Montoya Coordinadora de la colección Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales ISBN: 978-607-9230-72-2 Impreso y hecho en México ÍNDICE INTRODUCCIÓN 11 I. LA NORMALIZACIÓN DEL MAL 21 II. PSICOANÁLISIS, VIOLENCIA Y UTOPÍA 37 III LOS CELOS: FADING DE AMOR 49 IV. AMOR-IRSE: EL SUICIDA 65 V. DERECHO Y REVERSO EN LA POSMODERNIDAD 85 VI. MUERTE Y AGRESIVIDAD: ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO 105 VII. COMENTARIOS SOBRE ERÓTICA DEL DUELO EN TIEMPOS DE LA MUERTE SECA DE JEAN ALLOUCH 127 VIII. PASIONES DEL ALMA 139 IX. KIERKEGAARD Y LACAN EN puRA ANGUSTIA 149 X. EL ESPEJO BARRADO 161 REFERENCIAS 171 9 INTRODUCCIÓN El presente trabajo incursiona a través del psicoanálisis por los des- filaderos del mal. Partimos de la tesis de Jacques-Alain Miller que sostiene que no hay nada más humano que el crimen, se analiza lo que se juega detrás de cada acto agresivo, y la pertinencia de sostener un saber que dé cuenta de la inclinación a dañar, explotar, asesinar al otro, como una forma de satisfacción siniestra. En el primer capítulo “La normalización del Mal”, mante- nemos que el mal existe aunque las sociedades contemporáneas prefieren negarlo; solo la religión y el psicoanálisis muestran el mal en el sujeto excedido a la enésima potencia; pero a diferencia de la religión, el psicoanálisis no trae bajo el brazo ni catecismo ni plan de salvación para la humanidad, sino que el sujeto se debe tragar sus pedazos siniestros a cada instante; desde aquí la única salida sería darle movilidad al goce. -

Reparto Extraordinario 8MADRID 2010-2016
Página 1 de 110 Listado de obras audiovisuales Reparto Extraordinario 8Madrid 2010 - 2016 Dossier informativo Departamento de Reparto El listado incluye las obras y prestaciones cuyos titulares no hayan sido identificados o localizados al efectuar el reparto, por lo que AISGE recomienda su consulta para proceder a la identificación de tales titulares. Página 2 de 110 Tipo Código Titulo Tipo Año Protegida Lengua Obra Obra Obra Producción Producción Globalmente Explotación Actoral 215251 2046 Cine 2004 Castellano Actoral 3378 ¡ARRIBA LAS MUJERES! Cine 1965 Castellano Actoral 19738 ¡AY, CARMELA! Cine 1989 Castellano Actoral 5249 ¡CORRE, CUCHILLO, CORRE! Cine 1968 Castellano Actoral 20489 ¡DAME UN POCO DE AMOOOR...! Cine 1968 Castellano Actoral 56 ¡MATALO! Cine 1971 Castellano Actoral 10807 ¡NO HIJA NO! Cine 1986 Castellano Actoral 12572 ¡POR MIS... PISTOLAS! Cine 1968 Castellano Actoral 12707 ¡QUE VIENEN LOS SOCIALISTAS! Cine 1982 Castellano Actoral 57 ¡VIVA AMERICA! Cine 1969 Castellano Actoral 5585 ¿CUAL DE LAS 13? Cine 1969 Castellano Actoral 48 ¿DONDE ESTARA MI NIÑO? Cine 1980 Castellano Actoral 37171 ¿DONDE TE ESCONDES HERMANO II? Cine 1989 Castellano Actoral 8649 ¿DONDE VAS, TRISTE DE TI? Cine 1960 Castellano Actoral 20373 ¿POR QUE LO LLAMAN AMOR CUANDO QUIEREN DECIR SEXO? Cine 1992 Castellano Actoral 12587 ¿POR QUE PECAMOS A LOS 40? Cine 1970 Castellano Actoral 12588 ¿POR QUE SEGUIR MATANDO? Cine 1966 Castellano Actoral 20142 ¿QUE HACEMOS CON LOS HIJOS? Cine 1967 Castellano Actoral 53 ¿QUIEN GRITA VENGANZA? Cine 1968 Castellano Actoral