CONOCIMIENTO INDÍGENA Y LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA a ALGUNOS MORFOTIPOS DE AGALLAS DE Quercus Crassipes Humb & Bonpl. Y Quercu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case Studies from the Drylands of Latin America Edited by A.C
Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Edited by A.C. Newton and N. Tejedor About IUCN IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and development challenges. IUCN works on biodiversity, climate change, energy, human livelihoods and greening the world economy by supporting scientific research, managing field projects all over the world, and bringing governments, NGOs, the UN and companies together to develop policy, laws and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global environmental organization, with more than 1,000 government and NGO members and almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by over 1,000 staff in 60 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors around the world. www.iucn.org Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Edited by A.C. Newton and N. Tejedor This book is dedicated to the memory of Margarito Sánchez Carrada, a student who worked on the research project described in these pages. The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or the European Commission concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. -

Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case Studies from the Drylands of Latin America Edited by A.C
Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Edited by A.C. Newton and N. Tejedor About IUCN IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and development challenges. IUCN works on biodiversity, climate change, energy, human livelihoods and greening the world economy by supporting scientific research, managing field projects all over the world, and bringing governments, NGOs, the UN and companies together to develop policy, laws and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global environmental organization, with more than 1,000 government and NGO members and almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by over 1,000 staff in 60 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors around the world. www.iucn.org Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Principles and Practice of Forest Landscape Restoration Case studies from the drylands of Latin America Edited by A.C. Newton and N. Tejedor This book is dedicated to the memory of Margarito Sánchez Carrada, a student who worked on the research project described in these pages. The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or the European Commission concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. -

Redalyc.Los Usos No Leñosos De Los Encinos En México
Boletín de la Sociedad Botánica de México ISSN: 0366-2128 [email protected] Sociedad Botánica de México México Luna José, Azucena de Lourdes; Montalvo Espinosa, Linda; Rendón Aguilar, Beatriz Los usos no leñosos de los encinos en México Boletín de la Sociedad Botánica de México, núm. 72, junio, 2003, pp. 107-117 Sociedad Botánica de México Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57707204 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Bol. Soc. Bot. Méx. 72: 107-117 (2003) BOTÁNICA ECONÓMICA Y ETNOBOTÁNICA LOS USOS NO LEÑOSOS DE LOS ENCINOS EN MÉXICO AZUCENA DE LOURDES LUNA-JOSÉ1, LINDA MONTALVO-ESPINOSA1 Y BEATRIZ RENDÓN-AGUILAR2 1Colegio de Posgraduados, Montecillos, México 2Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. A.P. 55-535. México, D.F. C.P. 09340. Fax 58-04-46-88. Correo-e: [email protected] Resumen: Se presenta una revisión bibliográfica y de herbario de los usos no leñosos de algunos encinos en México. Cincuenta y cinco especies de Quercus se utilizan y obtienen exclusivamente mediante la recolección. La mayoría se emplea en los estados ubicados en el centro y sur del país. No se encontró una relación entre el número de especies utilizadas y la diversidad de especies por estado. Se registraron cinco categorías de uso: (1) medicinal, que se relaciona principalmente con problemas del aparato digestivo; (2) alimenticio, que comprende la elaboración y consumo de alimento fresco o procesado; (3) artesanal, para la elaboración de diferentes artículos como rosarios o juguetes; (4) forraje, principalmente para la alimentación de ganado porcino y caprino; (5) taninos y colorantes, para curtir piel, como mordiente y para teñir hilo. -

Redalyc.Tree and Tree-Like Species of Mexico: Apocynaceae, Cactaceae
Revista Mexicana de Biodiversidad ISSN: 1870-3453 [email protected] Universidad Nacional Autónoma de México México Ricker, Martin; Valencia-Avalos, Susana; Hernández, Héctor M.; Gómez-Hinostrosa, Carlos; Martínez-Salas, Esteban M.; Alvarado-Cárdenas, Leonardo O.; Wallnöfer, Bruno; Ramos, Clara H.; Mendoza, Pilar E. Tree and tree-like species of Mexico: Apocynaceae, Cactaceae, Ebenaceae, Fagaceae, and Sapotaceae Revista Mexicana de Biodiversidad, vol. 87, núm. 4, diciembre, 2016, pp. 1189-1202 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42548632003 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Available online at www.sciencedirect.com Revista Mexicana de Biodiversidad Revista Mexicana de Biodiversidad 87 (2016) 1189–1202 www.ib.unam.mx/revista/ Taxonomy and systematics Tree and tree-like species of Mexico: Apocynaceae, Cactaceae, Ebenaceae, Fagaceae, and Sapotaceae Especies arbóreas y arborescentes de México: Apocynaceae, Cactaceae, Ebenaceae, Fagaceae y Sapotaceae a,∗ b a a Martin Ricker , Susana Valencia-Avalos , Héctor M. Hernández , Carlos Gómez-Hinostrosa , a b c Esteban M. Martínez-Salas , Leonardo O. Alvarado-Cárdenas , Bruno Wallnöfer , a a Clara H. Ramos , Pilar E. Mendoza a Herbario Nacional de México (MEXU), Departamento -
International Oaks No. 22.Pdf
INTERNATIONAL OAKS The Journal of the International Oak Society Issue No. 22 Spring 2011 ISSN 1941 2061 Spring 2011 International Oak Journal No. 22 1 The International Oak Society Officers and Board of Directors, 2009 Editorial Office: Membership Office: Béatrice Chassé (France), President Guy Sternberg (USA) Rudy Light (USA) Charles Snyers d'Attenhoven (Belgium), Starhill Forest 11535 East Road Vice-President 12000 Boy Scout Trail Redwood Valley, CA Jim Hitz (USA), Secretary Petersburg, IL 95470 US William Hess (USA), Treasurer 62675-9736 [email protected] Rudy Light (USA), Membership Director e-mail: Dirk Benoît (Belgium), [email protected] Tour Committee Director Allan Taylor (USA), Ron Allan Taylor (USA)USA) Editor, Oak News & Notes 787 17th Street Allen Coombes (Mexico), Boulder, CO 80302 Development Director [email protected] Guy Sternberg (USA), 303-442-5662 Co-editor, IOS Journal Ron Lance (USA), Co-editor, IOS Journal Anyone interested in joining the International Oak Society or ordering information should contact the membership office or see the wesite for membership enrollment form. Benefits include International Oaks and Oak News and Notes publications, conference discounts, and exchanges of seeds and information among members from approximately 30 nations on six continents. International Oak Society website: http://www.internationaloaksociety.org ISSN 1941 2061 Cover photos: Front: Quercus chrysolepsis Liebm. or Uncle Oak, of Palomar Mountain photo©Guy Sternberg Back: Quercus alentejana (a new species) foliage and fruits photos©Michel Timacheff 2 International Oak Journal No. 22 Spring 2011 Table of Contents Message from the Editor Guy Sternberg ..................................................................................................5 Paternity and Pollination in Oaks: Answers Blowin’ in the Wind Mary V. -
Mixtec Plant Nomenclature and Classification by Alejandro De Ávila a Dissertation Submitted in Partial Satisfaction of The
Mixtec plant nomenclature and classification by Alejandro de Ávila A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Overton Brent Berlin, Chair Professor Laura Nader Professor Leanne Hinton Fall 2010 Abstract Mixtec plant nomenclature and classification by Alejandro de Ávila Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Professor Overton Brent Berlin, Chair Ñuu Savi (‘Sacred Rain’s collectivity’), the Mixtec people of southern Mexico, had created some of the most complex polities in the continent at the time of European contact. Five hundred years later, they remain cohesive, culturally distinct communities, as increasing numbers of individuals and families migrate to northern Mexico and the US for work in the agricultural and service sectors. In 2005, the Mexican Federal Government reported there were more than 446,000 speakers of Tu’un Savi (‘Sacred Rain’s word,’ the Mixtec languages) five years of age and older, 322,000 of them still living in 1551 settlements within their historic homeland; an additional 100,000 to 200,000 are estimated to reside in the US. The term Mixtec, derived from the Náhuatl mixte:cah (‘cloud-people’), has been considered by different authors to encompass between 12 and 52 mutually unintelligible languages, in addition to numerous dialects. According to the Summer Institute of Linguistics’ Ethnologue, it is the second most diversified group of languages in the Americas, after Zapotec. The Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, however, recognizes 81 variants of Mixtec, making it the most diversified language group in Mexico following official criteria. -

Caracterización Dendrológica Y Ecológica Del Género Quercus L. En El Bosque De La Montaña De Uyuca, Zamorano, Honduras
Caracterización dendrológica y ecológica del género Quercus L. en el bosque de la Montaña de Uyuca, Zamorano, Honduras José Luis García Moscoso ZAMORANO Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica Abril, 1998 Caracterización dendrológica y ecológica del género Quercus L. en el bosque de la Montaña de Uyuca, Zamorano, Honduras Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el Grado Académico de Licenciatura. presentado por: José Luis García Moscoso Zamorano, Honduras Abril, 1998 El autor concede a Zamorano permiso para reproducir y distribuir copias de este trabajo para fines educativos. Para otras personas físicas o jurídicas se reservan los derechos de autor ___________________________________ José Luis García M. Zamorano-Honduras Abril, 1998 Caracterización dendrológica y ecológica del género Quercus L. en el bosque de la Montaña de Uyuca, Zamorano, Honduras presentado por José Luis García Moscoso Aprobada: _______________________ ______________________ Nelson Agudelo, M. Sc. George Pilz, Ph. D. Asesor Principal Jefe de Departamento _______________________ ______________________ Antonio Molina, Ph. D. Antonio Flores, Ph. D. Asesor Decano Académico _______________________ ______________________ George Pilz, Ph. D. Keith L. Andrews, Ph. D. Asesor Director _______________________ Silvia Chalukian, M. Sc. Coordinadora PIA DEDICATORIA A Dios por guiarme, ayudarme y acercarse cuando uno se aleja. Al esfuerzo de mis padres Carlos y Teresa. Al apoyo de mi hermano Oscar. A mis tíos y primos en La Paz y Cochabamba. A mis viejos y nuevos amigos del Programa de Ingeniería Agronómica de la E.A.P.. A Gabriela. A Bolivia. AGRADECIMIENTOS A mis padres, mi hermano y a toda mi familia que con su apoyo moral y material hicieron esto posible. -
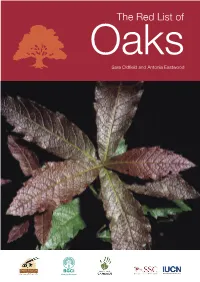
The Red List of Oaks
The Red List of Oaks Sara Oldfield and Antonia Eastwood FAUNA & FLORA INTERNATIONAL (FFI) , founded in 1903 and the world’s oldest international conservation organization, acts to conserve threatened species and ecosystems worldwide, choosing solutions that are sustainable, are based on sound science and take account of human needs. Published by Fauna & Flora International, Cambridge, UK. © 2007 Fauna & Flora International ISBN: 9781 903703 25 0 BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL (BGCI) Reproduction of any part of the publication for educational, conservation and other non-profit is a membership organization linking botanic gardens in over 100 purposes is authorized without prior permission from countries in a shared commitment to biodiversity conservation, the copyright holder, provided that the source is fully sustainable use and environmental education. BGCI aims to mobilize acknowledged. botanic gardens and work with partners to secure plant diversity for the Reproduction for resale or other commercial purposes well-being of people and the planet. BGCI provides the Secretariat for is prohibited without prior written permission from the the IUCN/SSC Global Tree Specialist Group. copyright holder. The designation of geographical entities in this document and the presentation of the material do not imply any expression on the part of the authors or Fauna & Flora International concerning the legal status of any country, territory or area, or its authorities, or concerning the delineation of its frontiers or boundaries. AUTHORS THE GLOBAL TREES CAMPAIGN is a joint initiative between FFI and Sara Oldfield is Secretary General of Botanic Gardens BGCI in partnership with a wide range of other organizations around Conservation International (BGCI) and Chair of the the world. -

Galangal from Wikipedia, the Free Encyclopedia (Redirected from Galanga) Jump To: Navigation, Search This Article Needs Additional Citations for Verification
Impotence cure To cure the tying of aigullettes you must take galanga,^ cinnamon from Mecca, cloves, Indian cachou,nutmeg, Indian cubebs, sparrow-wort,* cinnamon, Persian pepper, Indian thistle,cardamoms, pyrether, laurel' seed, and gillyflowers. All these ingredients must be pounded together carefully, and one drinks of it as much as one can, morning and night, 1. Galangal From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from Galanga) Jump to: navigation, search This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2010) Kaempferia galanga Galangal rhizome ready to be prepared for cooking Galangal (galanga, blue ginger, laos) is a rhizome of plants of the genus Alpinia or Kaempferia in the ginger family Zingiberaceae, with culinary and medicinal uses originated from Indonesia. (Lao: ຂ່າ "kha"; Thai: ข่า "kha"; Malay: lengkuas (Alpinia galanga); traditional Mandarin: 南薑 or 高良薑; simplified Mandarin: 南姜 or 高良姜; Cantonese: lam keong, 藍薑; Vietnamese: riềng). It is used in various Asian cuisines (for example in Thai and Lao tom yum and tom kha gai soups, Vietnamese Huế cuisine (tre) and throughout Indonesian cuisine, for example, in soto). Though it is related to and resembles ginger, there is little similarity in taste. In its raw form, galangal has a citrusy, piney, earthy aroma, with hints of cedar and soap (saponins) in the flavor; its flavor is a complement to its relative ginger, but galangal has little of the peppery heat that raw ginger has. It is available as a whole rhizome, cut or powdered. The whole fresh rhizome is very hard, and slicing it requires a sharp knife. -
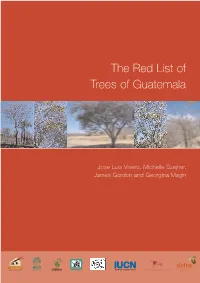
The Red List of Trees of Guatemala
The Red List of Trees of Guatemala Jose Luis Vivero, Michelle Szejner, James Gordon and Georgina Magin FAUNA & FLORA INTERNATIONAL (FFI), founded in 1903 and the world’s first international conservation organization, acts to conserve threatened species and ecosystems worldwide, choosing solutions that are sustainable, are based on sound science and take account of human needs. BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL (BGCI) is a membership organization linking botanic gardens in over 100 countries in a shared commitment to biodiversity conservation, sustainable use and environmental education. BGCI aims to mobilize botanic gardens and work with partners to secure plant diversity for the well-being of people and the planet. BGCI provides the Secretariat for the IUCN/SSC Global Tree Specialist Group. THE GLOBAL TREES CAMPAIGN is a joint initiative between FFI, BGCI and the UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), in association with other partners around the world, working for the conservation of threatened trees and their habitats. SPONSOR THE IUCN/SSC GLOBAL TREE SPECIALIST Financial support provided by Defra COMPILERS GROUP forms part of the Species Survival (the UK Government Department for Commission (SSC), the largest of IUCN’s Environment, Food and Rural Affairs) Jose Luis Vivero, member of the six volunteer commissions with a global for the development of this document IUCN/SSC Global Tree Specialist Group membership of 8000 experts. SSC advises is gratefully acknowledged. Defra is IUCN and its members on the wide range supporting the Convention on Biological Michelle Szejner, Universidad del Valle de of technical and scientific aspects of Diversity Global Strategy for Plant Guatemala species conservation and is dedicated to Conservation (GSPC) through the Plant securing a future for biodiversity. -

A Nomenclatural Revision of Quercus Acutifolia, Q. Conspersa and Q. Grahamii (Lobatae, Fagaceae)
Phytotaxa 218 (3): 289–294 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2015 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.218.3.7 A nomenclatural revision of Quercus acutifolia, Q. conspersa and Q. grahamii (Lobatae, Fagaceae) SUSANA VALENCIA-A.1,* , GABRIEL FLORES-FRANCO2 & JAIME JIMÉNEZ-RAMÍREZ1 1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología Comparada, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, 04510, México, D. F., México. Herbario de la Facultad de Ciencias. 2Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC). *Author for correspondence: [email protected] Abstract A nomenclatural conflict between Quercus acutifolia and Q. conspersa is solved based on the thorough revision of her- barium specimens, type specimens, original descriptions and field observations. Q. conspersa is proposed as a synonym of Q. acutifolia, as are the names Q. acutifolia ζ conspersa, Q. acutifolia β bonplandi, Q. acutifolia γ angustifolia, Q. acutifolia ε longifolia and Q. candolleana. In addition, Q. grahamii is recognized as the correct name for the taxon identified as Q. acutifolia. Q. conspersa is lectotypified and Q. conspersa f. caudata is neotypified here. Information on the distribution of Q. acutifolia and Q. grahamii and the main features used to distinguish them is also provided. Key words: Quercus, Mexico, taxonomy, red oaks, type specimens Introduction During the revision of type specimens of the genus Quercus Linnaeus (1753: 994) at the Real Jardín Botánico Herbarium in Madrid, Spain, (MA) collected by Née in 1791, upon which were based the descriptions of 16 new species of oaks in America (Née 1801), an important conflict was found between the identity of the type material in the herbarium and the current application of the names Quercus acutifolia Née (1801: 267) and Q. -

Authors' Guidelines for International Oaks
INTERNATIONAL OAKS The Journal of the International Oak Society Sixth International Oak Society Conference Puebla, Mexico Issue No. 21 Spring 2010 ISSN 1941 2061 Spring 2010 International Oak Journal No. 21 1 The International Oak Society Officers and Board of Directors, 2009 Editorial Office: Membership Office: Béatrice Chassé (France), President Guy Sternberg (USA) Rudy Light (USA) Charles Snyers d'Attenhoven (Belgium), Starhill Forest 11535 East Road Vice-President 12000 Boy Scout Trail Redwood Valley, CA Jim Hitz (USA), Secretary Petersburg, IL 95470 US William Hess (USA), Treasurer 62675-9736 rudyios@pacific.net Rudy Light (USA), Membership Director e-mail: Dirk Benoît (Belgium), [email protected] Tour Committee Director Ron Allan Taylor (USA)USA) Allan Taylor (USA), Editor, Newsletter Editor, Oak News & Notes Ron Lance, Co-Editor Allen Coombes (Mexico), Development Director Guy Sternberg (USA), Editor, International Oaks Anyone interested in joining the International Oak Society or ordering information should contact the membership office or see page 200 for the membership enrollment form. Benefits include International Oaks and Oak News and Notes publications, conference discounts, and exchanges of seeds and information among members from approximately 30 nations on six continents. International Oak Society Website: http://www.internationaloaksociety.org ISSN 1941 2061 Cover photos: Front: Quercus crassipes seen during the tour in Guerrero photo©Guy Sternberg Back: Quercus rugosa, Quercus corrugata, Quercus insignis photo©Guy Sternberg