Esa Muerte Que Nos Hace Vivir
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
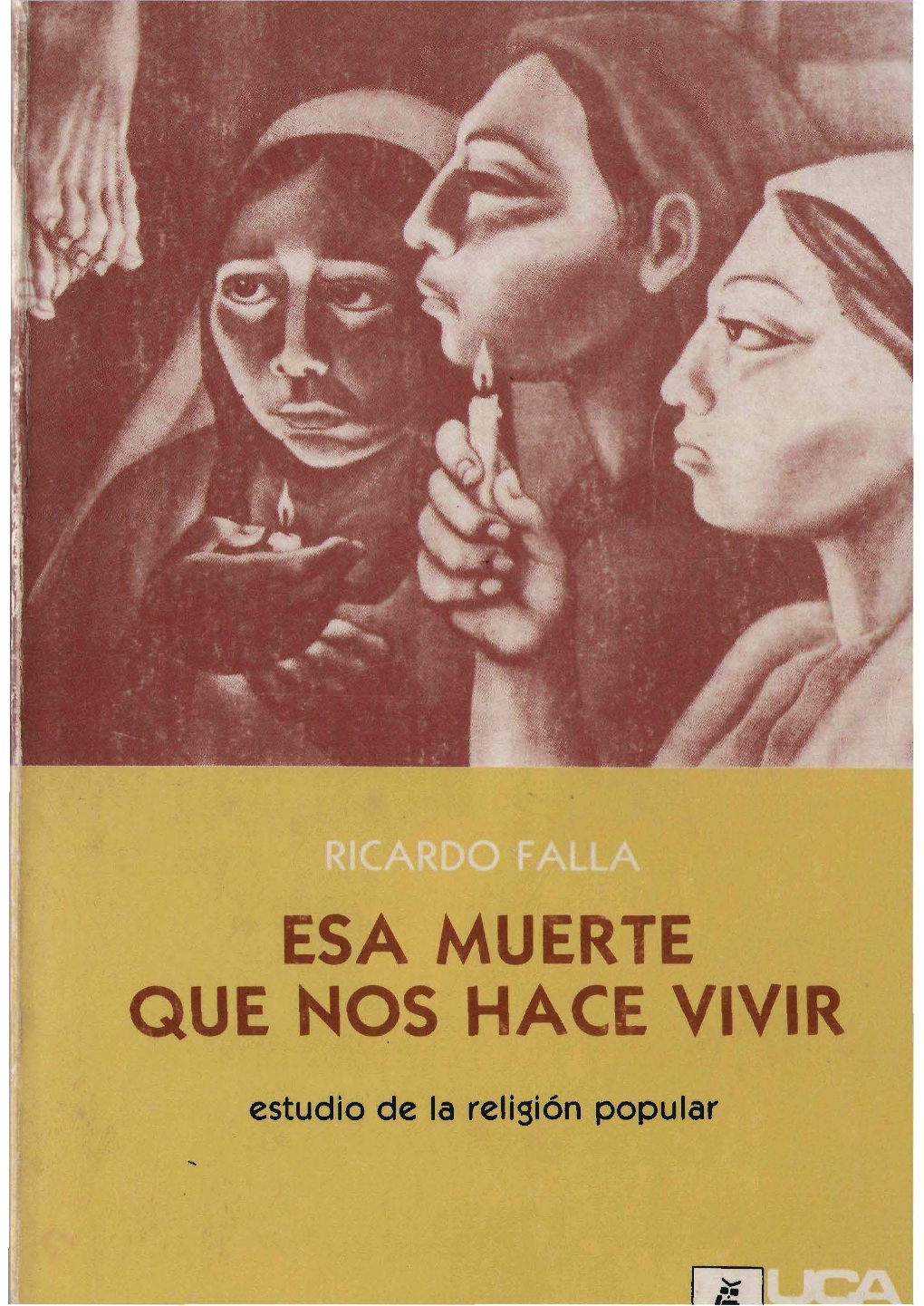
Load more
Recommended publications
-

Isbn 978-84-9717-173-1
ISBN 978-84-9717-173-1 9 788497 171731 De Vallejo a Gelman: un siglo de poetas para Hispanoamérica Selena Millares De Vallejo a Gelman: un siglo de poetas para Hispanoamérica Prólogo de Jorge Rodríguez Padrón Cuadernos de América sin nombre Cuadernos de América sin nombre dirigidos por José Carlos Rovira Nº 29 COMITÉ CIENTÍFICO: Remedios Mataix Azuar Carmen Alemany Bay Sonia Mattalia Miguel Ángel Auladell Pérez Ramiro Muñoz Haedo Beatriz Aracil Varón María Águeda Méndez Eduardo Becerra Grande Pedro Mendiola Oñate Helena Establier Pérez Francisco Javier Mora Contreras Teodosio Fernández Rodríguez Nelson Osorio Tejeda José María Ferri Coll Ángel Luis Prieto de Paula Virginia Gil Amate José Rovira Collado Aurelio González Pérez Enrique Rubio Cremades Rosa Mª Grillo Francisco Tovar Blanco Ramón Lloréns García Eva Mª Valero Juan Francisco José López Alfonso Abel Villaverde Pérez El trabajo está integrado en las actividades de la Unidad de Investigación de la Univer- sidad de Alicante «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano» y en el proyecto «La formación de la tradición literaria hispanoame- ricana: recuperaciones textuales y propuestas de revisión del canon» (FFI2011-25717). Los cuadernos de América sin nombre están asociados al Centro de Estudios Ibero- americanos Mario Benedetti. Ilustración de cubierta: «Ío» (1992, técnica mixta sobre cartón y madera, 225x191 cm.), Antón Lamazares © Selena Millares I.S.B.N.: 978-84-9717-173-1 Depósito Legal: MU 1007-2011 Fotocomposición e impresión: Compobell, S.L. Murcia Índice Lo fundan los poetas . 9 Proyecciones del paisaje interior simbolista en tres poetas de vanguardia: Vallejo, Borges, Neruda . -

Suspiros Del Alma
Antología de colombiana Antología de colombiana Dedicatoria Dedico estas publicaciones a Dios, a mi familia y a aquellos amigos que se han tomado el trabajo de leer entre mis letras, mensajes del alma y del corazón. Página 2/739 Antología de colombiana Agradecimiento Agradezco a Dios por regalarme este don de expresarme con letras de mi alma. Página 3/739 Antología de colombiana Sobre el autor Soy Simplemente una soñadora, enamorada del amor, que escribe con el impulso mágico del corazón y que pretende tocar el alma de sus lectores. Página 4/739 Antología de colombiana índice DUELE AMARTE RECUERDOS DE TI TE EXTRAÑO NOSTALGIA AMIGO PASIONES DOS CAMINOS TIEMPO PARA AMARTE DESPERTAR DE LOS SUEÑOS UN ADIOS A MI MADRE TE PIENSO A TI, NATURALEZA POETA ENAMORADOS SOLEDAD EMOCIONES FRAGILIDAD UN NUEVO DÍA CELOS EL AMOR COMO DECIRTE DEJAME ENTRAR ENAMORATE DE MI Página 5/739 Antología de colombiana INSPIRACIÓN HUMANIDAD SUEÑOS DE VIDA PERDERTE EL SILENCIO QUIERO DIBUJARTE ESPERARTE ETERNO AMOR CUANDO NO ESTAS EL AMOR LAMENTOS SIN TI HUELLAS QUIEN SOMOS SUSPIROS DE AMOR RECUERDAME MI SECRETO HOMENAJE CON AMOR FANTASIAS TE BUSCO LUNA DE AMOR HOY TE DIGO ADIOS ESPEJOS DEL ALMA PROVOCAME ME PREGUNTO Página 6/739 Antología de colombiana SED DE AMOR QUISIERA SER LA BODA DEL SIGLO SENSACIONES LIBERTAD AMORES INEXISTENTES REMEMBRANZAS MI ADORADO SEDUCTOR CORAZON TU HUELLA EN MI PIEL PEREGRINOS BORRANDO Y LIMPIANDO QUISIERA DECIRTE TE IMAGINO MOMENTOS DE VIDA EMBRUJO DE AMOR PARA TI DESOJANDO MARGARITAS AUSENCIA SOÑANDO EL AMOR ENTRE TU Y YO SINTIENDO MIEDOS NIÑO DE OJOS TRAVIESOS PASA EL TIEMPO Página 7/739 Antología de colombiana TE TRAIGO ROSAS BUSCANDO MIRAME UNA LAGRIMA TRAVIESA DIME MAR.. -

La Poesa Intertextual De Jos Ngel Valente
LA ESPIRAL ONTOLÓGICA E INTERTEXTUAL EN LA POESÍA DE JOSÉ ÁNGEL VALENTE: CREACIÓN POÉTICA Y BÚSQUEDA ÍNTIMO-MÍSTICA EN LOS ALBORES DE LA PREMODERNIDAD DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Jorge Machín-Lucas ***** The Ohio State University 2005 Dissertation Committee: Professor Stephen J. Summerhill, Adviser Approved by Professor Salvador García Castañeda ______________________________ Adviser Professor Donald R. Larson Graduate program in Spanish and Portuguese ABSTRACT This dissertation proposes a new approach to the poetics of the late Spanish poet José Ángel Valente (1929-2000), a member of the “Generation of the 50’s”. Its purpose is to evaluate mystical influences as a projection of an ontological state, a necessity of being to explore its own immanence. The historical context is the divide between modernity and postmodernity in a movement toward an ideal notion of premodernity. Valente develops an immanent and transcendent inner voyage which is not just a reaction against the age of mechanical or technological reproduction, but a way of establishing a new epistemological analysis in order to examine more effectively the traditional notion of “reality”. His is an antirationalist thought that seeks to fill in the gaps in the traditional rationalistic and positivistic modes of analysis. Thus, his attitude is the same as the one practiced by mystics of all eras, who have always tried to avoid established ways of thought, whether religious, social or linguistic. All of Valente’s essays, critical works and books of poetry are permeated by mystical intertextualities and by the literary and philosophical commentaries of three mystical traditions which have been deeply rooted in Spain: the Jewish Cabala (Abraham Abulafia, Moses de León, Moses Cordovero…), Muslim Sufism (Ibn ‘Arabī, the Avicena brothers…), and the Christian Catholics (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ii Miguel de Molinos…). -

Leer Subsidio Para Vivir La Semana Santa
vw SUBSIDIO PARA VIVIR LA SEMANA SANTA Preparó: Leonardo Rioja Vallejo INDICE Como adornar la casa en estos días santos 3 Domingo de Ramos Lectura de la pasión del Señor 7 Jueves Santo Celebración de la palabra en familia 23 Adoración Eucarística en familia 31 Viernes Santo Siete palabras de Jesús en la Cruz 41 Celebración de la palabra en familia 51 Vigilia pascual Vigilia Pascual 2021 65 Oración varias Formularios para la oración de los fieles 89 Bendiciones Litúrgicas en familia 95 Bendición de la mesa familiar 96 Bendición de la mesa para agradecer la presencia de invitados 97 Bendiciones breves de la mesa familiar para los tiempos litúrgicos 97 Bendición familiar de la mesa de navidad 98 Bendición familiar de la mesa en cuaresma 98 Bendición familiar de la mesa para el tiempo de pascua 99 Bendición familiar de los alimentos durante el tiempo ordinario 99 Otras bendiciones 100 Oración a la Divina Providencia 101 Bendición de una familia 107 Bendición de los abuelos 113 Bendición de enfermos en la familia 119 Lectio Divina 126 Rezo del rosario en familia 131 Oración por el Mes de la Familia 149 Horas Santas Semana I Hablar con Dios 152 Semana II ¿Para qué hablar con Dios? 160 Semana III ¿Cómo hablar con Dios? 168 Semana IV Oración y Familia 176 CÓMO ADORNAR LA CASA en estos días santos uando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, Cdiciéndoles: “Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua”. -

CARTAS DESDE EL INFIERNO Ramón Sampedro
CARTAS DESDE EL INFIERNO Ramón Sampedro 1 Biografía Ramón Sampedro nació el 5 de enero de 1943 en Xuño, una pequeña aldea de la provincia de La Coruña. A los 22 años se embarcó en un mercante noruego, en él trabajó como mecánico. Con él recorrió cuarenta y nueve puertos de todo el mundo. Esta experiencia formó parte de sus mejores recuerdos. El 23 de Agosto de 1968 cayó en el agua desde una roca. La marea había bajado. El choque de la cabeza contra la arena le produjo la fractura de la séptima vértebra cervical. Durante treinta años vivió su tetraplejia soñando con la libertad a través de la muerte. Su demanda jurídica llega hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sin que llegase a prosperar. En los medios de comunicación reivindicó su derecho a una muerte digna y en enero de 1998, en secreto y probablemente asistido por una mano amiga, consiguió su propósito. 2 PROLOGO DE ALEJANDRO AMENABAR Este libro no es, en el sentido estricto, la base literaria o dramática de lo que luego seria la película Mar Adentro. En realidad, es mucho más que eso. Es el complemento intelectual y poético, el pilar filosófico que dio pie y sentido a todo nuestro trabajo posterior. Tras más de veinte años de reflexión, de lecturas, conversaciones y escritos, Ramón decidió publicar estar Cartas con un objetivo muy claro: hacer valer su individualidad y su libertad. Pero al mismo tiempo, Ramón consigue situarnos frente al abismo de la muerte, colocarnos junto a esa línea divisoria, la que separa este mundo del “otro”, quizá, la nada. -

Schedule of Events
/ 3pm -11:30pm 12pm-12am uerte radicion tage FolklóricoEl Mosaico Music and DanceStage - MC Gabriel Avila MainM Stage • MusicyT & Dance PerformancesS Gabriel Avila Committee Violeta Pineda SCHEDULE OF EVENTS MC’s Vanessa Arias & Alejandro Sandí with DJ Raul Campos 3:00pm Aztec Dance – Ce Ollintzin Dance Co Director of Dance - El Mosaico Stage La Catrina Stage Director 12:00pm Altar Exhibits 3:25pm Contemporary Folklórico – Neiya Arts DJ Raul Campos Fiacro Castro Manuel Plascencia 12pm - 12am Winners announced at 9pm on the Main Stage 3:45pm Fashion Show – RO Designs 2:30pm Opening Ceremony and Aztec Blessing -“Rescuing Mother Earth” Azteca Stage Director Set Designer Tezcaollintotiani & 3:55pm Ballet Folklórico – Grupo Folklórico Sueños y Esperanza Criteria Entertainment Brian Smith Aztec Dances Rituals 4:00pm Ballet Folklórico – Ballet Folklórico Las Estrellas 3:00pm Traditional Dances from Michoacán Public Relations Main Stage Director 12pm - 12am Aztec Stage on the Lake and also through the cemetery grounds 4:30pm Mariachi Music/Musical Act – Mariachi Los Toros Danza de Viejitos, Danza de Paloteros, Danza de Moros, Danza de Tumbis, Danza de Sembradoras, Danza de Pescado, Danza de Mariposas Tina Dizon Ricardo Soltero Ballet Folklórico – Raices de Mexico de O.C. ' 5:00pm 3:55pm LACER King Drill Team Accounting Manager Scenery Designer Children s Plaza 5:30pm Special Presentation – PDMT Dance Co/Teatro Aztlan de CSUN Entry Arch Design 12pm - 6pm Paint your own alebrije sculpture 4:30pm Sávila Paola Briseño González Decorate a butterfly, or calavera ceramic ornament Monarcas Y Migrantes Director of Production Mila Sterling 5:30pm The Delirians Get your face painted 5:45pm Ballet Folklórico – Grupo Folklórico Sueños y Esperanza Graphic Designer 6:30pm La Doña Angie M. -

La Sensibilidad Católica De Juan Manuel De Prada
LA SENSIBILIDAD CATÓLICA DE JUAN MANUEL DE PRADA: ESCRITOR DE FICCIÓN Y PERIODISTA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Anne-Marie Pouchet Graduate Program in Spanish and Portuguese The Ohio State University 2010 Dissertation Committee: Professor Samuel Amell, Advisor Professor Ignacio Corona Professor Lucia Costigan Copyright by Anne-Marie Pouchet 2010 ABSTRACT This study explores the Catholic sensitivity in the fictional works and select articles of Spanish author, Juan Manuel de Prada. Prada officially declared himself a Catholic writer in 1995 and is also a columnist in the conservative Spanish daily ABC. This study traces the evolution and trajectory of this Pradian Catholic sensitivity, which is neither homogeneous nor static and which includes positions that ridicule the beliefs and practices of the Catholic religion, criticism and praise of the priest figure, a Catholic tone in his imagery and iconography, and an explicit defense of the institution of the Catholic Church and its spiritual treasures. Moreover, this Catholic sensitivity communicates the message of hope and redemption in the midst of a sinful world. The examination of the different Catholic subject positions of Prada was undertaken through textual analysis and the direct intervention of the author through interviews. The problematic articulation of what is Catholic sensitivity was based on several orthodox and traditional Catholic sources, primarily El catecismo de la Iglesia Católica (1995), Theology of the body (1997) and Memoria e identidad (2005) by Pope John Paul II, as well as on the thinking of two celebrated Catholic minds: St. -

Telenovelas De La Década De 1980 Esta Es La Lista De Todas Las Novelas Producidas En Esa Década: • Verónica 1981 • Toda U
Telenovelas de la década de 1980 Esta es la lista de todas las novelas producidas en esa década: 1980 1981 1982 • • Al final del arco • Espejismo El amor nunca iris • Extraños muere • • Al rojo vivo caminos del amor Chispita • • Ambición • El hogar que yo Déjame vivir • Aprendiendo a robé • El derecho de amar • Infamia nacer • • El árabe • Juegos del En busca del • Caminemos destino Paraíso • • Cancionera • Una limosna de Gabriel y • Colorina amor Gabriela • • El combate • Nosotras las Lo que el cielo • Conflictos de un mujeres no perdona • médico • Por amor Mañana es • Corazones sin • Quiéreme siempre primavera • rumbo • Toda una vida Vanessa • Juventud • Vivir • Lágrimas de amor enamorada • No temas al amor • Pelusita • Querer volar • Sandra y Paulina • Secreto de confesión • Soledad • Verónica 1983 1984 1985 • Amalia Batista • Los años felices • Abandonada • El amor ajeno • Aprendiendo a • El ángel caído • Bianca Vidal vivir • Angélica • Bodas de odio • Eclipse • Los años pasan • Cuando los hijos • Guadalupe • Esperándote se van • La pasión de • Juana Iris • La fiera Isabela • Tú o nadie • El maleficio • Principessa • Vivir un poco • Un solo corazón • Sí, mi amor • Soltero en el aire • Te amo • La traición • Tú eres mi destino 1986 1987 1988 • Ave Fénix • Los años • Amor en silencio • El camino perdidos • Dos vidas secreto • Como duele • Dulce desafío • Cautiva callar • Encadenados • Cicatrices del • La indomable • El extraño alma • Pobre señorita retorno de Diana • Cuna de lobos Limantour Salazar • De pura sangre • El precio de la -

ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C
ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559-6000 PUBLICATION OF FIFTH LIST OF NOTICES OF INTENT TO ENFORCE COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT. COPYRIGHT RESTORATION OF WORKS IN ACCORDANCE WITH THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT; LIST IDENTIFYING COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT FOR WHICH NOTICES OF INTENT TO ENFORCE RESTORED COPYRIGHTS WERE FILED IN THE COPYRIGHT OFFICE. The following excerpt is taken from Volume 62, Number 163 of the Federal Register for Friday, August 22,1997 (p. 443424854) SUPPLEMENTARY INFORMATION: the work is from a country with which LIBRARY OF CONGRESS the United States did not have copyright I. Background relations at the time of the work's Copyright Off ice publication); and The Uruguay Round General (3) Has at least one author (or in the 37 CFR Chapter II Agreement on Tariffs and Trade and the case of sound recordings, rightholder) Uruguay Round Agreements Act who was, at the time the work was [Docket No. RM 97-3A] (URAA) (Pub. L. 103-465; 108 Stat. 4809 created, a national or domiciliary of an Copyright Restoration of Works in (1994)) provide for the restoration of eligible country. If the work was Accordance With the Uruguay Round copyright in certain works that were in published, it must have been first Agreements Act; List Identifying the public domain in the United States. published in an eligible country and not Copyrights Restored Under the Under section 104.4 of title 17 of the published in the United States within 30 Uruguay Round Agreements Act for United States Code as provided by the days of first publication. -

VIVIR NUESTRO CAMINO CUARESMAL 2021 En FAMILIA Y En CASA QUINTA SEMANA DE CUARESMA
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe Coordinación General de la Pastoral del Santuario VIVIR NUESTRO CAMINO CUARESMAL 2021 en FAMILIA y en CASA QUINTA SEMANA DE CUARESMA RECOPILO: M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe y Coordinador General de la Pastoral del Santuario 1 Nuestro camino hacia la Pascua de Cristo 2021 Seis días antes de la Pascua judía el Señor Jesús pasó por Betania. Allí vivían sus amigos Marta, María y Lázaro. Muchos judíos al tener noticia de que estaba allí fueron para verlo. También iban a ver a Lázaro, a quien el Señor poco antes había revivificado de un modo impactante. Los sumos sacerdotes para entonces habían decidido dar muerte al Señor Jesús así como también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Luego de su estancia en Betania el Señor Jesús se encamina a Jerusalén. Estando ya cerca se monta en un pollino que había mandado traer a dos de sus discípulos. La muchedumbre por su parte organizó su entrada triunfal en la ciudad santa: «tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el Rey de Israel!”(Jn 12,13). En la ciudad de Jerusalén había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. El término “griegos”, tiene un sentido amplio: se refiere no necesariamente a griegos de nacionalidad sino a cualquier persona no judía, influenciada por los usos y costumbres helénicas. -

Somosjunta Revista Informativa De La Junta De Beneficencia De Guayaquil
SOMOS JUNTA No.6 Septiembre 2013 - Distribución Gratuita - 10.000 ejemplares SOMOSJUNTA REVISTA INFORMATIVA DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL María Jesús Risco “La Junta de Beneficencia de Guayaquil jamás me desamparó” Salud Educación Adultos Mayores Donaciones Se amplía y optimiza el Estudiantes de la Unidad Arte, pintura y buen La JBG realizó nuevas área de medicina física y Educativa José Domingo humor en exposición donaciones fundaciones rehabilitación del Hospital de Santistevan realizaron artística en el Hogar del de Zamora Chinchipe, de Niños Roberto Gilbert exámenes gratuitos de Corazón de Jesús Manabí y Guayas agudeza visual Felicitaciones a la Ganadora de ¡Compra y Gana! Marjorie Claireth Bravo Moreira colaboradora del Cementerio General se hizo acreedora a 1 Orden de Compra por $100 dólares. La entrega del premio lo hizo el Ing. Julio Guzmán Baquerizo, Inspector del Comisariato de Empleados En Octubre sigue Comprando y Ganando, por tus consumos superiores a $40 participas automáticamente en el sorteo de otra OrdenOrden dede compracompra porpor $100$100 dólaresdólares Participan todas las compras realizadas del 3 al 28 de Octubre HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes 9H00 -18H00, Sábados: 9H30 -15H30 Dirección: Piedrahita y José Mascote CONTENIDO NUESTROS Jorge Reyes Silva - Auxiliar de Servicio 7 COLABORADORES Hospital Enrique Sotomayor 7 Se rindió un merecido homenaje al NOTICIA Dr. Ángel Auad Herales, por sus más 10 8 DESTACADA de 60 años destacada labor Se realizó el primer trasplante 15 SALUD Corneal de Tipo Endotelial -

ANALASIS DE TELENOVELAS DE LOS 80”S 1980 Al Final Del Arcoiris
ANALASIS DE TELENOVELAS DE LOS 80”S 1980 Al final del arcoiris -- (Olga Breeskin, Martín Cortés, Ursula Prats, Miguel Palmer, Victor Junco) "Al final del arco iris" fue una telenovela mexicana producción de Ernesto Alonso para Televisa en 1980, historia original de María Zarattini y José Rendón. Protagonizada por Olga Breeskin y Martín Cortés e interpretando al villano estelar Miguel Palmer. Melodrama, cap. 105 Al rojo vivo -- (Alma Muriel, Frank Moro, Aarón Hernán, Leticia Perdigón, Silvia Pasquel), melodrama, cap108. Aprendiendo a amar -- (Susana Dosamantes, Ernesto Alonso, Susana Alexander, Erika Buenfil), mnelodrama cap. 123 Ardiente secreto -- (Daniela Romo, Joaquín Cordero, Lorena Velázquez), Ardiente secreto fue una mini-telenovela mexicana producida por Irene Sabido para Televisa en 1978. Protagonizada por Daniela Romo en su lanzamiento protagónico y Joaquín Cordero. Su duración fue de 20 capítulos emitidos semanalmente. Es una adaptación de la célebre novela de la escritora inglesa Charlotte Brontë, Jane Eyre., melodrama. Colorina -- (Lucía Mendez, Salvador Pineda, Enrique Alvarez Félix, María Rubio), "Colorina" fue una telenovela mexicana producción de Valentín Pimstein para Televisa en 1980, historia original de Arturo Moya Grau y con una adaptación de Antonio Monsell acerca de la vida de una prostituta que se enamora de un millonario.Fue la primera telenovela en ser censurada por el gobierno de México quien le otorgó la clasificación "C" por lo que se transmitió a las 23:00, sin embargo esto no afectó su éxito nacional e internacional.melodram,