La Construcción De Las Representaciones De La Violencia De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
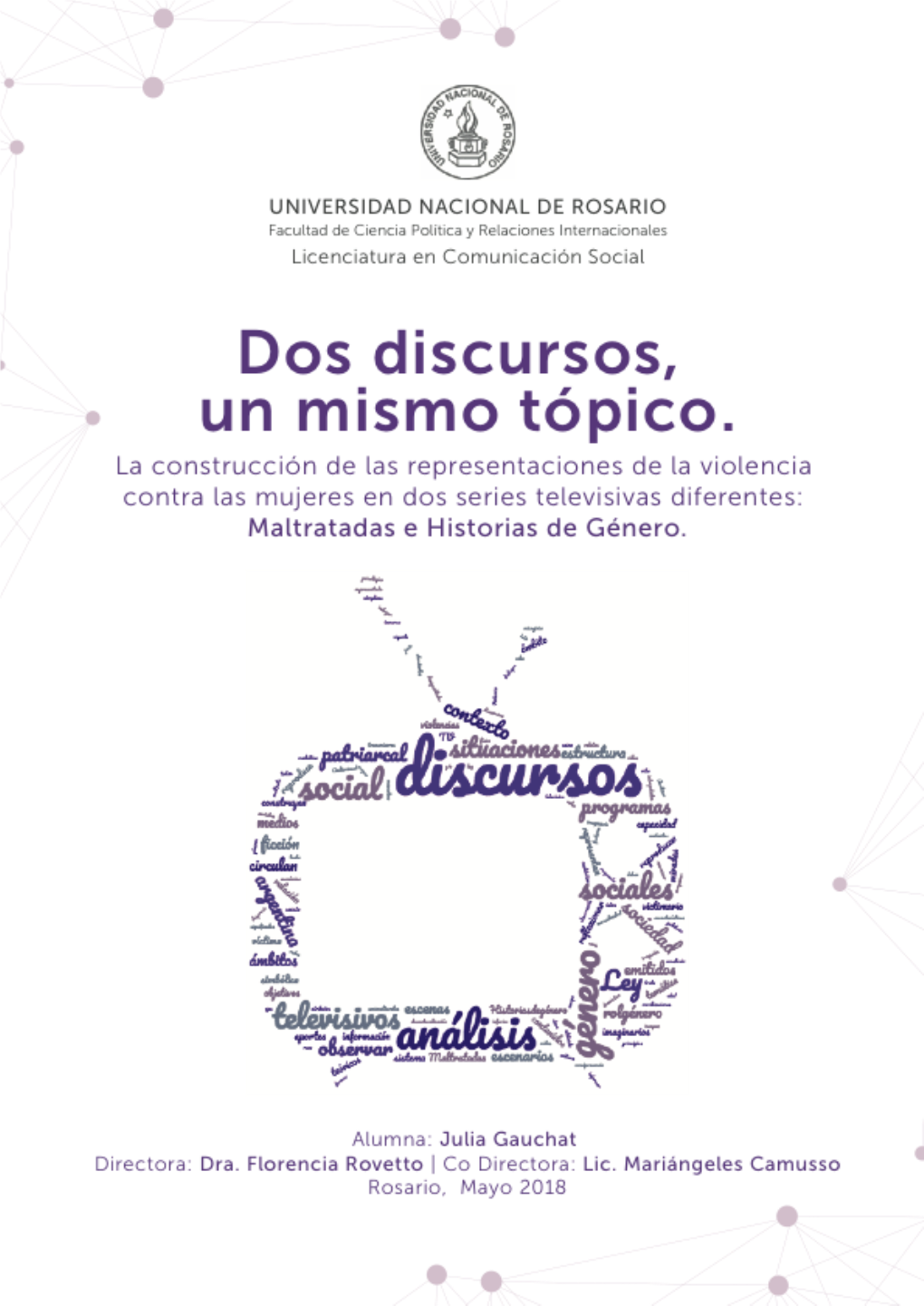
Load more
Recommended publications
-

Erreway Cuatro Caminos De Que Muere
Erreway cuatro caminos de que muere Continue 100Join Yahoo Respuestas y obtener 100 puntos hoy. Términos Privacidad AdChoicesRSSAyudaAbout RespuestasGuía comunitaria Socios para el conocimiento de liderazgo Puntos NivelesEnvío de comentarios Erreway: 4 CaminosDirectorEzequiel CrupffProducido Natalia La Portatomes YankelevichPis Co KeoleyanLily Ann MartinNarrated byCarla PandolfiMusic de Silvio FurmaskiDiego GrimblatCris MorenaCinematographyMiguel AbalEd porSusar Custodio Distributedbuena Vista International, Chris Morena Group, Yair Dory International, RGBRelease Fecha 1 de julio, 2004 (2004-07-01) Duración 102 minutosCountryArgentinaLanguageSpanish Erreway: 4 caminos (Erreway: 4 Ways) es una película argentina de 2004, una secuela de la telenovela argentina Rebel Way. La trama de la película se reanuda unos meses más tarde, con el final de la serie de televisión; después de que los chicos de la manera rebelde se graduaron de la escuela secundaria, decidieron hacer un viaje para tratar de convertirse en estrellas del pop. Erreway: 4 caminos, y habla de las formas que los chicos tomarán al final de los mejores momentos de sus vidas, los de la adolescencia. El grupo tendrá que pasar por momentos hermosos, como descubrir el hecho de que Mia está embarazada del hijo de Manuel, que se convertirá en una niña a la que llamarán: Candela. Pero también tendrán que pasar por momentos muy difíciles, como descubrir la enfermedad de Mia, que no tiene cura. Sin embargo, Rebelde Way se hará famosa y vivirá de nuevo a través de Candela, quien, como mujer -

Contra La Piratería De La Televisión Paga
Distribución gratuita Diciembre 2015 Año 2 - N°10 10ma Edición Paga TV - Telecomunicaciones - Broadband - New Media MESA DE TRABAJO CONTRA LA PIRATERÍA DE LA TELEVISIÓN PAGA INFORME ESPECIAL: MTC PUBLICA MESA DE TRABAJO CONTRA LA RESULTADOS DE MÁS DE 5,900 PIRATERÍA DE TELEVISIÓN PAGA MEDICIONES DE RADIACIÓN 3 2 / diciembre 2015 / diciembre 2015 / diciembre cabletv+ cabletv+ Lic. Shirley Godoy Flores Directora General EMPRESA EDITORIAL La Revista Perú S.A.C EDITORIAL DIRECCIÓN GENERAL: Lic. Shirley J. Godoy Flores LA REVISTA PRENSA Y MARKETING: Magaly Chavez de la Cruz PERÚ A pocos días de la navidad y de culminar el año, se cierran y abren nuevos temas. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Definitivamente para la industria de la tv paga, ha sido y sigue siendo su talón de Andrés Aragón Farfán Aquiles, la problemática de la piratería. Sin embargo hay la tranquilidad de saber que cada vez son más las autoridades que se suman a esta lucha. Veremos qué novedades nos trae este 2016, esperamos cambios significativos a favor de la Industria. REDACCIÓN: Punto aparte de ello, como directora de la revista CABLE TV MAS, medio indepen- Lic. Gabriel Ivan Lazo Champi diente, especializado en tv paga y telecomunicaciones, expreso mi total gratitud a las autoridades y empresas proveedoras de contenido y tecnología, por confiar en nuestro medio y respaldar nuestro trabajo, a casi de dos años de su primera edición, COLABORACIÓN: estamos en el camino de la consolidación, siempre dispuestos a informar y ofrecer lo Miguel Angel Chavez Rodriguez mejor del mercado para la industria. Seguros de nuestro constante crecimiento, reafirmamos nuestro compromiso para mejorar una edición tras otra, para brindarles un producto final de calidad, y tenien- DATOS DE LA EMPRESA: do en cuenta las necesidades de este medio/ plataforma, en el que nos desarrollamos. -

Semimontajes Sobre Adaptaciones De Cervantes - 22.06.2013 - Lanacion.Com
Semimontajes sobre adaptaciones de Cervantes - 22.06.2013 - lanacion.com lanacion.com canchallena.com OHLALÁ! RollingStone Brando ¡HOLA! Susana Living Maru Lugares Clasificados Kiosco LN Club LN Espectáculos Ingresar INICIO ÚLTIMAS SECCIONES OPINIÓN EDICIÓN IMPRESA BLOGS LN DATA SERVICIOS Guía LA NACIONNOTICIAS lanacion.com | Espectáculos Sábado 22 de junio de 2013 | Publicado en edición impresa Teatros ejemplares Semimontajes sobre adaptaciones de Cervantes Una iniciativa para homenajear las doce novelas del Manco de Lepanto en el cuarto centenario de su publicación Por Helena Brillembourg | LA NACION Ver comentarios Tweet Me gustaMe gus Share LO MÁS VISTO DE ESPECTÁCULOS ste año se cumple el cuarto centenario de la publicación de las doce obras Polémicas y Silvina Escudero tituladas Novelas e jemplares de olvidos en las empieza a hablar honestísimoE entretenimiento , de Miguel de ternas de los sobre su nuevo Cervantes. El Centro Cultural de España en Martín Fierro amor Buenos Aires (Cceba), en la persona de su Aliados, el homenaje director, Ricardo Ramón Jarne, tuvo la iniciativa de de Cris Morena a su revisitarlas y darles una visión moderna desde el hija Romina Yan punto de vista teatral. "Se me ocurrió aprovechar el Luisana Lopilato: aniversario de su publicación para volver la vista a `Me gustaría que mi Todos los El dramaturgo Diego Faturos. estas novelas que quedaron eclipsadas por El hijo herede mi nominados a los Quijote , pero que fueron fuente de inspiración simpatía` Martín Fierro para la dramaturgia isabelina y nórdica", dijo Ramón Jarne a LA NACION. 2013 Ir a la nube de noticias "Aunque no es la primera vez que se hace una adaptación de estas novelas, se habían hecho en un lenguaje antiguo. -

Neevia Docconverter 5.1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES La de la EVOLUCIÓN TELENOVELA JUVENIL en MÉXICO (1986-2006) T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE L I C E N C I A D A EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL P R E S E N T A LAURA PATRICIA MORALES PÉREZ ASESORA: DRA. CAROLA GARCÍA CALDERÓN MÉXICO, DF. 2008 Neevia docConverter 5.1 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Dedicado a… Primeramente, a Dios...por darme la bendición de seguir viva; porque con sus oportunas manos eligió a mis padres y a las personas que aparecerían en el momento adecuado para formar parte de mi existir. A Nury, mi madre...la mujer que desde su vientre me brindó su amor incondicional; a la amiga silente que sin importar desvelos demostró su apoyo a mis decisiones, reprimendas comprensivas a mis errores y respeto a mi dolor en las adversidades. A Clemente, mi padre...el amor de mi infancia; el luchador incansable cuya fortaleza y optimismo imprimió en mí los deseos de superación infinitos, que hoy hacen posible este sueño. -

Jóvenes, TV Y Publicidad
Martin, María Victoria Jóvenes, TV y publicidad 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias 9 al 13 de septiembre de 2013 CITA SUGERIDA: Martin, M. V. (2013) Jóvenes, TV y publicidad [en línea]. 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de septiembre de 2013, La Plata. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3264/ev.3264.pdf Documento disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata. Gestionado por Bibhuma, biblioteca de la FaHCE. Para más información consulte los sitios: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina. Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 10º Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias Jóvenes, TV y publicidad Autor: María Victoria Martin UNQ- FPyCS UNLP Email: [email protected] Resumen El presente trabajo muestra los resultados de un pequeño estudio exploratorio sobre qué piensan los y las jóvenes acerca del modo en que son representados por la televisión y la publicidadi. El relevamiento se realizó en junio de este año entre 75 alumnos y alumnas de 17 años de una escuela laica de gestión privada de la ciudad da La Plata (Buenos Aires, Argentina). Luego de la lectura y discusión grupal de textos sobre discriminación en medios a diferentes grupos sociales (“pibes chorros”, mujeres, extranjeros, personas con sobrepeso, entre otros), se recogieron respuestas a través de un cuestionario de resolución en subgrupos (en total fueron 16 equipos de trabajo). -

Personas Mayores: Nuestros Proyectos De Vida
Fascículo #10 Personas mayores: nuestros proyectos de vida página 1 ¡Hola! En este fascículo vamos a pensar proyectos de vida acercándonos a la literatura y el cine. Muchas veces nos encontramos con miradas estereotipadas sobre la vejez basadas en ideas antiguas de lo que significa ser mayores. El alargamiento de la expectativa de vida ha generado transformaciones sociales y personales que nos permiten pensarnos con proyección y futuro. En este número también encontrarás: una entrevista a Marina Moiso, creadora de “Cuentos por el aire de la abuela Marina”. Y, una vez más, compartimos recomendaciones para entretenernos y aprender desde casa, y nos divertimos con los Juegos del Bicentenario. Este material contiene: Reflexiones sobre proyectos de vida en la vejez. Libros, poesías y películas que abordan este tema. Recomendaciones para entretenernos y aprender desde casa. Información sobre la donación de plasma para enfermos de COVID-19. Más Juegos del Bicentenario. ¡Ayudanos a compartir este material con otras personas! página 2 ÍNDICE 4 Proyectos de vida en la vejez 5 El arte como inspiración 6 Algunas lecturas y películas para reflexionar sobre nuestra realidad 7 El amor como proyecto de vida 9 Un poema para animarnos 11 Me está esperando 13 Recomendaciones: Mientras jugamos 16 Experiencias: Los cuentos de Marina 19 Avances sobre el coronavirus 20 Contactos útiles 21 Juegos del Bicentenario Quienes quieran leer y compartir los fascículos ya publicados de la serie Cosa de Grandes, pueden hacer clic aquí. Esta serie de materiales es producida por el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires. Para comunicarse con nosotros, pueden escribir a: [email protected] página 3 Proyectos de vida en la vejez A lo largo de la vida, nuestros intereses y expectativas van cambiando. -

Primera Relación Sexual Representada Por Cris Morena: Cualquier Similitud Con La Realidad Es Pura Coincidencia
PRIMERA RELACIÓN SEXUAL REPRESENTADA POR CRIS MORENA: CUALQUIER SIMILITUD CON LA REALIDAD ES PURA COINCIDENCIA Autor/es: MOLINARO, CAROLINA – LU: 1082536 RONDINELLI, CAROLINA – LU: 1078892 Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Tutor: Ingrid Westerholz Director de carrera: José Crettaz Año: 2019 Carolina Molinaro – Carolina Rondinelli ABSTRACT En la presente investigación se analiza la construcción de la primera relación sexual en las producciones de Cris Morena Group (Erreway 4 caminos, Casi Ángeles y Aliados), contrastándolas con la opinión de personas que ya experimentaron su primera relación sexual y con aquellas que aún no lo hicieron. A su vez, también es tenido en cuenta el punto de vista de profesionales de la salud, tales como Ginecólogos, Psicólogos y Sexólogos, acerca del tema. Palabras clave: Primera relación sexual; Adolescentes; Telenovelas argentinas; Cris Morena Group Carolina Molinaro – Carolina Rondinelli Índice Introducción ............................................................................................................. 1 Marco Referencial .................................................................................................... 2 Sexualidad ............................................................................................................. 2 Educación Sexual Integral: aspectos fundamentales ....................................... 2 Feminismo y #NiUnaMenos: discusión acerca de la sexualidad. ..................... 4 El consumo de la televisión en Argentina ......................................................... -

Juego, Tercera Edición De ¡Sabelotodo! Por $5,000 En Efectivo
IMPORTANTE: Juego, tercera edición de ¡Sabelotodo! Por $5,000 en efectivo: 1. Participan solo estudiantes que representan clases graduandas. 2. Todas las preguntas que se realizarán en el juego son las que estan disponible en la página oficial de Telemundo de Puerto Rico y el facebook oficial de Puerto Rico Gana. No se preguntarán en orden númerico. 3. El participante deberá responder correctamente a cada pregunta realizada al azar dentro de todas las que estan disponibles. 4. Semanalmente, dos (2) participantes se enfrentan a las mismas preguntas, el primero en presionar un botón será quien responda y de ser correcta la respuesta, sumará un punto, en caso de equivocarse, el otro participante tendrá la primer opción en responder la próxima pregunta y luego se vuelve a iniciar la dinámica. 5. El participante que tenga mayor preguntas correctas, y así, tenga el mayor puntaje semanal, será quien pase a la próxima ronda del juego. 6. Los primeros 4 sábados serán de clasificación. 7. Las siguentes 2 semanas son las semi-finales y si un participante no se presenta, queda eliminado y la producción decide si añade un participante previamente anotado y escogido por sorteo para cubrir ese espacio. 8. La última semana, con fecha a definir, es la gran final y uno de los dos representantes va a resultar ganador y llevarse el premio de $5,000 para la clase graduanda. 9. Los participantes que esten en la etapa semifinal y final deben asistir con 10 miembros de la clase cada uno, espacios adicionales se coordinan con producción. 10.El ganador es responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias y legales. -

Moda Y Comunicación
Licenciatura en Publicidad Taller Proyectual Guiado Universidad Abierta Interamericana Facultad de Ciencias de la Comunicación Moda y Comunicación Natalia Yanina Rojas Diciembre 2005 1 Índice Agradecimientos........................................................................................................................ 4 Resumen..................................................................................................................................... 5 Introducción Pensando en moda....................................................................................................................... 7 ¿Qué es la moda?........................................................................................................................ 8 El nacimiento de la Moda........................................................................................................... 10 Del vestido a la moda.................................................................................................................. 12 Moda como Comunicación El vestido escrito......................................................................................................................... 16 El vestido, lenguaje visual.......................................................................................................... 17 El vocabulario de la moda........................................................................................................... 18 Entre Moda y Publicidad existen pautas comunes..................................................................... -

Cobos Tomará Juramento a Cristina Boca Campeón
Hoy espectáculos D Entrevista a la reina del rock nacional Fabiana Cantilo lanza 27º Ahora, su nuevo álbum. 20º La cantante define: “Ya aprendí que lo que no Inestable te mata te fortalece.” con lluvia. www.tiempoargentino.com | año 2 | n·564 | lunes 5 de diciembre de 2011 edición nacional | 3,50 pesos | recargo envío al interior 0,50 pesos TÉLAM ASUNCIÓN PRESIDENCIAL Cobos tomará juramento Escribe Víctor Hugo a Cristina Morales La presidenta dio la instrucción para que el próximo sábado, en el Congreso, el vice saliente y titular del Senado cumpla con la obligación que le impone la Constitución. p. 2-3 B Ciudad a un mes del derrumbe Los vecinos aún no tienen respuestas Los damnificados de Mitre 1232 no saben cuándo cobrarán las Poster indemnizaciones: “Fue | 9 | tiempo argentino tiempo de deportes nuestro 11-S.” p. 24-25 de la lunes 5 de diciembre de 2011 | año 2 | n·564 | | año 2 | n·564 | lunes 5 de diciembre de 2011 tiempo de deportes 8 | tiempo argentino | fiesta Boca Campeón B Economía Riquelme capo - Juan Román levanta la copa 24ª que logró el club en torneos locales. El delirio de la mitad más uno se sintió en todo el país. Las pymes industriales LA BOMBONERA FUE UNA FIESTA: LOS XENEIZES GOLEARON 3-0 A BANFIELD cierran un buen 2011 Tres de cada cuatro pequeñas o medianas empresas aseguran que fue igual o mejor que 2010. B Mundo Rusia: Putin perdería Boca campeón la mayoría absoluta Las legislativas le recortan al líder Con dos goles de Cvitanich y otro de Rivero, el equipo de Falcioni se coronó en el ruso el poder que tiene desde 1999. -

Jóvenes, TV Y Publicidad Autor: María Victoria Martin UNQ- Fpycs UNLP Email: [email protected]
10º Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias Jóvenes, TV y publicidad Autor: María Victoria Martin UNQ- FPyCS UNLP Email: [email protected] Resumen El presente trabajo muestra los resultados de un pequeño estudio exploratorio sobre qué piensan los y las jóvenes acerca del modo en que son representados por la televisión y la publicidadi. El relevamiento se realizó en junio de este año entre 75 alumnos y alumnas de 17 años de una escuela laica de gestión privada de la ciudad da La Plata (Buenos Aires, Argentina). Luego de la lectura y discusión grupal de textos sobre discriminación en medios a diferentes grupos sociales (“pibes chorros”, mujeres, extranjeros, personas con sobrepeso, entre otros), se recogieron respuestas a través de un cuestionario de resolución en subgrupos (en total fueron 16 equipos de trabajo). Orientado a explorar las percepciones de los jóvenes sobre su propia representación mediática, el sondeo da cuenta de qué estereotipos mediáticos reconocen, sus características principales; los personajes arquetípicos de cada género; si se sienten o no identificados con los mismos y recoge, por último, algunas premisas respecto de cómo les gustaría que se los (re)presentara. Palabras clave: jóvenes- identidad- representaciones – medios masivos- publicidad 1 La Plata, 9 al 13 de septiembre de 2013 ISSN 1853-7316 – web: http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar Sobre los estereotipos La definición de la RAE indica que un estereotipo es una “Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. En su utilización más usual, hace referencia a una imagen reducida, sin matices, que pretende describir a un grupo de gente desde ciertas cualidades características compartidas, generalmente de modo peyorativo. -

DUR 22/02/2013 : CUERPO E : 4 : Página 1
4 VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2013 TÍMPANO TRADICIÓN Y VERDAD michael bublé anuncia nuevo disco El 16 de abril saldrá a Witherspoon, que laventaTobeloved. acompaña a Bublé en una interpretación EL UNIVERSAL del “Something Stu- México D.F. pid” , de Frank & Nancy Sinatra. El artista canadiense Mi- chael Bublé ha adelantado ESPERA BEBÉ hoy que su nuevo álbum, En enero, la actriz y “To be loved” , saldrá a la modelo argentina venta el próximo 16 de abril Luisana Lopilato y y contendrá una gran colec- el cantante anun- ción de temas originales, de ciaron que están grandes clásicos y un dueto esperando su pri- con la actriz Reese Withers- mer hijo. poon, a través de una nota Lopilato, de 25 de Warner Music. años, dio la noticia Así, en palabras del pro- en su cuenta de AGENCIAS pio Bublé, este nuevo ál- Twitter, donde di- vil en Buenos BEBE REGRESA bum está “impregnado de fundió un video en el que Erreway, Aires. El 2 de abril fue la bo- La cantante española Bebe cerrará en la Ciudad de México su gira in- felicidad, diversión, amor y muestra una ecografía de que vendió más de 5 millo- da religiosa, también en Ar- ternacional, en la que promueve su álbum “Un pokito de rocanrol”, con de todas las cosas que me su embarazo y que lleva de nes de discos en distintos gentina, y en mayo de 2011 un concierto previsto el 19 de abril en un foro capitalino. “Un pokito de gustan”. título “Mike, Lu and Mini países. Como actriz es cono- celebró otra vez su casa- rocanrol”, es la tercera placa discográfica en la carrera de Bebe, con es- Además, añade el comu- Bublé” .