Desarrollo Del Campo De La Historieta Argentina: Entre La Dependencia Y
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Foreign Rights Guide Bologna 2019
ROCHETTE LE LOUP FOREIGN RIGHTS GUIDE BOLOGNA 2019 FOREIGN RIGHTS GUIDE BOLOGNE 2019 CONTENTS MASTERS OF COMICS GRAPHIC NOVELS BIOPICS • NON FICTION ADVENTURE • HISTORY SCIENCE FICTION • FANTASY HUMOUR LOUVRE ALL-AGES COMICS TINTIN ET LA LUNE – OBJECTIF LUNE ET ON A MARCHÉ SUR LA LUNE HERGÉ On the occasion of the 90th anniversary of Tintin and the 50th anniversary of the first step on the Moon, Tintin’s two iconic volumes combined in a double album. In Syldavia, Professor Calculus develops its motor atomic lunar rocket and is preparing to leave for the Moon. But mysterious incidents undermine this project: the test rocket is diverted, an attempt to steal plans occurs... Who is hiding behind this ? And will the rocket be able to take off ? We find our heroes aboard the first lunar rocket. But the flight is far from easy: besides the involuntary presence of Thompson and Thomson (which seriously limits the oxygen reserves), saboteurs are also on board. Will the rocket be back on Earth in time ? 240 x 320 • 128 pages • Colours • 19,90 € Publication : May 2019 90 YEARS OF ADVENTURES! Also Available MASTERS OF COMICS COMPLETE SERIES OF TINTIN HERGÉ MASTERS OF COMICS CORTO MALTESE – VOL. 14 EQUATORIA CANALES / PELLEJERO / PRATT Aft er a bestselling relaunch, the next adventure from Canales and Pellejero is here… It is 1911 and Corto Maltese is in Venice, accompanied by the National Geographic journalist Aïda Treat, who is hoping to write a profi le of him. Attempting to track down a mysterious mirror once owned by Prester John, Corto soon fi nds himself heading for Alexandria. -

The Secrets of Venice
Corto Maltese® & Hugo Pratt™ the secrets are © Cong SA. of venice... All rights reserved. the AdVENTURE! © Cong SA / Casterman THE SECRETS OF VENICE from “Fable of Venice” THE QUEST ON THIS ADVENTURE ADVENTURE Fable of Venice takes place in 1921 and is divided into four chapters. The background of the story Some places in Venice can reveal hidden CARDS is the rise of facism in Italy in the aftermath of the First World War. In this book, Hugo Pratt treasures… • 13 “character” cards shares some of his childhood memories and, as he often does, takes the reader into a true When the game is over, each “character” card • 3 “object” cards adventure novel. • 1 “advantage” card placed on a space with gold coins is worth that Under the watchful eyes of the god Abraxas, the masonic lodges and the facist militias, • 2 “Corto” cards much gold to the player controlling it. Corto Maltese, who came to Venice to solve a riddle given to him by his friend Baron Corvo, is • 1 “Rasputin” card tracking down the “Clavicle of Solomon”, a legendary emerald. In this story, full of suspens and unexpected events and which will eventually end in a dream, Corto will let us discover mysterious women, fallen aristocrats, “Blackshirts”, and magical places of Venice. In this example, the blue player gains 3 gold, green and yellow gain nothing. Bepi Faliero TEONE Louise Umberto Astronomer, astrologer and Brookszowyc Stevani mathematician, this master Better known as “the Beauty A young facist, member of of the occult sciences is also of Milano”, this friend of the Blackshirts of Venice. -
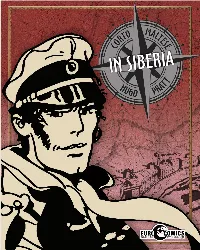
C O R T O M a L T E
HUGO PRATT HUGO Praise for HUGO PRATT and CORTO ALTESE h HARVEY AWARD WINNER and EISNER AWARD NOMINEE h Best U.S. Edition of International Material “An absolute treasure, containing outstanding work by an acknowledged master creator, one who has long been out of reach of comic book fans…. I recommend this to any true fan C of comic book storytelling. It’s that good.” O Project-Nerd R “Classic adventure comics for adults, enjoyable but with depth. Strongly recommended.” Library Journal T “Pratt’s tales are like coming home to an entire oeuvre of fables you’ve never known existed but O have always been waiting to read…I can guarantee that Corto Maltese will quickly become one of your most beloved protagonists.” M Alex Mangles, tor.com A “Classic adventure literature of the highest order.” L The New York Journal of Books T “The wordly magic of Hugo Pratt…an Italian masterpiece is coming to America.” Publishers Weekly E S “IDW’s collection brings Pratt’s iconic work to the U.S. without losing any of its heart and soul, and readers should quickly seize this opportunity to experience one of the medium’s great works.” E A.V. Club “These are the lines of a master, bringing you far-flung escapist adventures that take place in the early part of the 20th Century, a romantic world of rogues and scoundrels.” Dan Greenfield, 13th Dimension IN SIBERIA IN “There’s a reason that the EuroComics editions of Hugo Pratt’s Corto Maltese have been nominated for both the Eisner and Harvey Awards…. -

Hugo Pratt Y Corto Maltés: Itinerarios Cruzados
HUGO PRATT Y CORTO MALTÉS: ITINERARIOS CRUZADOS Paco Linares Micó Seu Universitaria Ciutat d’Alacant Universitat d’Alacant 18.11.2015 - 28.01.2016 Hugo Pratt. © Cong S.A. Suiza CRÉDITS / CRÉDITOS COODINADOR I COMIssaRI / COORDINADOR Y COMIsaRIO: Paco Linares Micó PRODUCCIÓ / PRODUCCIÓN: Universitat d’Alacant DISSENY / DISEÑO: Bernabé Gómez Moreno XARXES SOCIALS / REDES SOCIALES: Manuel Pérez García ISBN: 978-84-943169-9-9 © Cong S.A. Suiza - www.cong-pratt.com © Corto Maltés publicado en español por Norma Editorial © Paco Linares Micó. Textos © Jordi Ojeda. Valores y tradiciones de la gente del mar en Corto Maltés HUGO PRATT Y CORTO MALTÉS: ITINERARIOS CRUZADOS Seu Universitaria Ciutat d’Alacant Universitat d’Alacant 18.11.2015 - 28.01.2016 HUGO PRATT, MESTRE Paco Linares Micó. Coordinador i comissari de la mostra Pocs autors han estat tan prop d’unir en un de sol aquests tres conceptes: autor, vida i obra. Aquest és el cas d’Hugo Pratt, a qui Umberto Eco va definir com un dels grans ar- tistes del segle XX, capaç de fer literatura amb el dibuix i dibuixar amb les paraules. Definint a grans trets l’obra de l’autor de Corto Maltés, es podria dir que va realitzar cò- mics que podria llegir el públic adolescent i ser apreciats al mateix temps per un professor universitari. I ho feia amb di- buixos d’una bellesa i tècnica narrativa exuberant, explicant histories cultes, però alhora apassionants i entretingudes. El 1967, abans de crear aquesta joia de la historieta mundial en què s’ha convertit Corto Maltés, Hugo Pratt ja comptava amb tot un món de viatges, aventures i filosofia.I tot aquest bagatge el va utilitzar per a donar vida al marí que es con- vertiria en el seu alter ego. -

La Série De Bande Dessinée Alack Sinner De Muñoz Et Sampayo
La série de bande dessinée Alack Sinner de José Muñoz et Carlos Sampayo (1975-2006) Camille ESCOUBET Mémoire de Master 1 – Histoire de l’Art Contemporain Volume 1 sur 2 Recherches dirigées par Mr. Alain BONNET Université de Nantes Juin 2008. 1 « La pénurie nous a poussés à traverser l’océan, trouver votre nom sur l’annuaire, aller à votre bureau et vous demander de nous raconter quelque chose pour atténuer notre désespoir. Vous pouvez peut-être nous sauver. Santé ! » (Sampayo parlant à Alack Sinner, épisode « La vie n’est pas une bande dessinée, baby », planche 4, case 4.) 2 REMERCIEMENTS Mr. Alain Bonnet, qui a bien voulu accepter de superviser un sujet sur la bande dessinée en Histoire de l’Art. A José Muñoz et Carlos Sampayo, qui ont bien voulu répondre, avec beaucoup de gentillesse, à toutes les questions posées. Au Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image (CNBDI) : Marie-Claire Schampion, Dorothée Vincent, Caroline Janvier, Ambroise Lassalle, Catherine Ferreyrolle, Jean-Pierre Mercier. Et Nolwenn Escoubet, Christel Masson (Editions Casterman) , Paul Lacoste, Gérard Lefèvre, Clara Remondo, Anne-Pauline Parc, Guillaume Murail, Alexandre Soulas, Xavier Favreau, Agathe Ardouin, Erwin Dejasse, Harry Morgan. Un remerciement spécial à Gérald Fleury et Arno Oudin. 3 SOMMAIRE I. Muñoz et Sampayo : contexte(s) et publications ............................................9 1. Etat rapide de la bande dessinée .....................................................................9 a) Bande dessinée mondiale ..............................................................................10 -

Oesterheld's Iconic and Ironic Eternautas
World Languages and Cultures Publications World Languages and Cultures 2012 Oesterheld’s Iconic and Ironic Eternautas Rachel H. Haywood Ferreira Iowa State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/language_pubs Part of the African Languages and Societies Commons, Classical Literature and Philology Commons, Creative Writing Commons, and the Other Languages, Societies, and Cultures Commons The ompc lete bibliographic information for this item can be found at https://lib.dr.iastate.edu/ language_pubs/178. For information on how to cite this item, please visit http://lib.dr.iastate.edu/ howtocite.html. This Book Chapter is brought to you for free and open access by the World Languages and Cultures at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in World Languages and Cultures Publications by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Oesterheld’s Iconic and Ironic Eternautas Abstract When speaking of Héctor Germán Oesterheld and his Eternautas series of comics, we are speaking of multiple and interlocking levels of icons. Oesterheld first began the historieta [comic] about the time-traveling Juan Salvo, known as the “Eternauta,” in the late 1950s, later revisiting it in the 1960s and 1970s. In the three Eternauta narratives in question,1 a group of intrepid technologically savvy individuals struggle against a deadly phosphorescent snowfall and a series of alien species only to have the news of their local victory obliterated by nuclear devastation and alien treachery. Attempts to avoid this near-future reality for Buenos Aires and/or the reconstruction of the city occupy the later installments of the series. -

Das Hispanophone Comic
Der hispanophone Comic In Spanien und Lateinamerika Referat von Kathrin Gröwe und Tanja Maier Spanien Die Anfänge • Erster spanischer Comic 1865 • Erstes Comicheft 1880 (“GRANIZADA“) • 1915 erscheint “DOMINGUÍN“ • Spanischer Comic nimmt an Bedeutung zu 1917 erscheint “TBO“ – Durchbruch des Comics – “te veo“ → TBO → tebeo Comicstrip von R. Opisso • 1921 erscheint “PULGARCITO“ – Konkurrenz für TBO – Imitation von TBO • 1936 – 1939 Bürgerkrieg → Entwicklung unterbrochen Der Comic während des Franko- Regimes 1) Der humoristische Comic „La risa es una forma de victoria sobre la muerte“ – Entwicklung eines lustigen Comics trotz der Situation des Landes – Mitte der 40er Jahre wieder regelmäßige Publikationen • 1950 erscheint “Zipi y Zape“ (Pulgarcito) – Zeichner: José Escobar – bis heute erfolgreich • 1951 Gründung des Ministerio de Información y Turismo • Comic als “Tragikomödie“ • Typisch für humoristische Comics: → die Charaktere sind zum Scheitern verurteilt → Leser lachen über das Schicksal anderer Der erfolgreichste Comic Spaniens → 1958 Ersterscheinung in Pulgarcito → Detektivduo bei der T.I.A. (Técnicos Investigación Aeroterráquea) → Zeichner: Francisco Ibáñez MORTADELO ¾Seele des Duos FILEMÓN ¾Gehirn der beiden El Súper Profesor Bacterio Señorita Ofelia Quizás sea porque yo no me preocupo de llenar una página por el simple hecho de llenarla. Me preocupo de que la página, la propia historia sea buena y como te decía antes, de que la historia que plasmo, los gags me hagan reír a mí también. Hay que trabar, hay que pensárselo mucho. Hay -
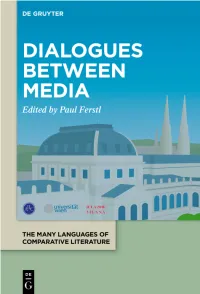
Comics Studies in the Twenty-First Century
Dialogues between Media The Many Languages of Comparative Literature / La littérature comparée: multiples langues, multiples langages / Die vielen Sprachen der Vergleichenden Literaturwissenschaft Collected Papers of the 21st Congress of the ICLA Edited by Achim Hölter Volume 5 Dialogues between Media Edited by Paul Ferstl ISBN 978-3-11-064153-0 e-ISBN (PDF) 978-3-11-064205-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064188-2 DOI https://doi.org/10.1515/9783110642056 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International Licence. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020943602 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2021 Paul Ferstl, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston The book is published open access at www.degruyter.com Cover: Andreas Homann, www.andreashomann.de Typesetting: Dörlemann Satz, Lemförde Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Table of Contents Paul Ferstl Introduction: Dialogues between Media 1 1 Unsettled Narratives: Graphic Novel and Comics Studies in the Twenty-first Century Stefan Buchenberger, Kai Mikkonen The ICLA Research Committee on Comics Studies and Graphic Narrative: Introduction 13 Angelo Piepoli, Lisa DeTora, Umberto Rossi Unsettled Narratives: Graphic Novel and Comics -

América En Las Historietas De Hugo Pratt / Guzmán Urrero Peña
América en las historietas de Hugo Pratt Por su talento como narrador y dibujante, pero también por el caudal de rigurosa documentación que emplea en su obra, Hugo Pratt ha sido protagonista de análisis de todo orden. El punto clave para entender ese reconocimiento, aparte de sus facultades artísticas, reside en la consisten cia de un personaje, Corto Maltes, hombre de acción, anarquista, caba llero de fortuna y aficionado a los saberes heterodoxos. Trazar las rutas de ese nómada se vuelve complejo, pues lo mismo aprecia el paisaje pampeano que las selvas más tupidas. De Bahía a la Patagonia, este hijo tardío de London acaba por descubrir nuevos lugares en los que desen tenderse de la modernidad. Pero su creador también alimenta una imagen de hombre de acción semejante a la del héroe de sus relatos. Es posible pensar en una idealización de su biografía, no exenta de riesgos y situa ciones asombrosas. Tal vez ello explique las constantes interferencias entre realidad y fantasía detectables en toda la producción dedicada al citado personaje. Hugo Pratt nace en las cercanías de Rimini el 15 de junio de 1927. El padre, Rolando Pratt, es de ascendencia anglosajona, en tanto que su madre, Evelina Genero, pertenece por línea paterna a la familia judía Zeno-Toledano. Entre los ancestros más lejanos del pequeño hay france ses, españoles y turcos. Si a ese cosmopolitismo genealógico sumamos la afición de los progenitores por el esoterismo en todas sus manifesta ciones, no será difícil descubrir el venero del que más adelante surgirán posteriores argumentos. De la infancia en Venecia quedan los recuerdos de una casa amplia, permanentemente ocupada por algún huésped, y las primeras lecturas, a mitad de camino entre las mitologías europeas y los clásicos de la aventura juvenil. -

World Literature
Dickinson College Dickinson Scholar Faculty and Staff Publications By Year Faculty and Staff Publications 7-2018 World Literature David M. Ball Dickinson College Follow this and additional works at: https://scholar.dickinson.edu/faculty_publications Part of the Comparative Literature Commons, and the Place and Environment Commons Recommended Citation Ball, David M. "World Literature." In The Cambridge History of the Graphic Novel, edited by Jan Baetens, Hugo Frey, and Stephen E. Tabachnick, 591-608. New York, NY: Cambridge University Press, 2018. This article is brought to you for free and open access by Dickinson Scholar. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator. For more information, please contact [email protected]. 3 6 World Literature DAVID M. BALL It could be argued that the most significant development in twenty-first- century global comics emerged from the pages of a regional newspaper in the suburbs of Arhus, on the Jutland Peninsula of Denmark. In September of 2005, the Jyllands-Posten - a newspaper with a circulation of 120,000 readers - solicited representations of the Prophet Mohammed from members of a Danish newspaper illustrators’ union. Published in response to an author’s professed inability to secure an illustrator for a children’s book on the Qur’an, the resulting twelve images were amplified and disseminated digitally, setting off international protests in waves timed to republication efforts in the name of free speech. None of these was more visible than that of the French satirical weekly Charlie Hebdo. Both horrifying violence, first in protests throughout the Muslim-majority world and later directed at the editorial staff of Charlie Hebdo, and the proliferation of images, on all sides of the spectrum from abso lutist appeals to free speech to the aniconism of some Muslims, have emerged in the aftermath. -
INTRODUCTION Hark Well, O Reader, Because Your Ears Will Not Be Fed
INTRODUCTION Hark well, O reader, because your ears will not be fed with lies. It was the early Seventeenth Century and it was America. As writers, by the power that is rightfully ours, we will be telling a tale that is much older than our times and much farther away than where we find ourselves now. On that very day, two men were walking side by side, following the Old Slow River’s dark waters. Hugo Pratt from fabled Venice, and Milo Manara from Verona of romantic fame they were, and they were men of tales, of words and pictures. This is how Indian Summer is introduced to Italian readers in the early Nineteen Eighties, with a foreword penned by James Fenimore Cooper himself – or maybe, as many suspect, by his greatest Italian admirer, comics writer and artist Hugo Pratt. By that time, Pratt is already a well-established and revered creator everywhere comics (fumetti, bandes dessinées, historietas, quadrinhos) are sold: his Ballad of the Salt Sea (1967)'s impressive roster of unforgetable characters has won readers' hearts and Corto Maltese, the Ballad's main character, is a world-recognized icon of individual freedom and longing for liberty and adventure (the Ballad ranks 62 in the "100 Books of the Century" list compiled in 1999 by French newspaper Le Monde, where titles like On the Road, The Martian Chronicles, The Catcher in the Rye and The Big Sleep rank 67, 70, 88 and 96, respectively). A long, fascinating and almost hypnotic tale set on remote Pacific seas on the eve of WWI, and marked by Hugo Pratt's trademark "camera eye" and stylized linework, drawing both from Milton Caniff's seminal black & white and the Argentinian scene Pratt had been part of in the Nineteen Fifties, to many the Ballad is the definitive graphic novel. -

Corto Maltese: Beyond the Windy Isles Free
FREE CORTO MALTESE: BEYOND THE WINDY ISLES PDF Hugo Pratt | 120 pages | 14 Jul 2015 | Idea & Design Works | 9781631403170 | English | San Diego, United States GCD :: Issue :: Corto Maltese #4 - Beyond the Windy Isles Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Details if other :. Thanks for telling us about the problem. Return to Book Page. Preview — Corto Maltese by Hugo Pratt. In "Banana Conga," Corto has his first and nearly fatal encounter with the beautiful yet dangerous mercenary Venexiana Stevenson. Within this framework of adventure, Hugo Pratt weaves themes dealing with the exploitation of indigenous people, the noble struggle to gain freedom and independence, and how cowardice can poison men of all Corto Maltese: Beyond the Windy Isles. The action, set intakes Corto Maltese from the Mosquito Coast to Barbados to a deadly struggle among Jivaro head-hunters Corto Maltese: Beyond the Windy Isles the Peruvian Amazon. Get A Copy. Paperbackpages. More Details Original Title. Corto Maltese 3. Corto Maltese. Other Editions Friend Reviews. To see what your friends thought of this book, please sign up. To ask other readers questions about Corto MalteseCorto Maltese: Beyond the Windy Isles sign up. Lists with This Book. Community Reviews. Showing Average rating 4. Rating details. More filters. Sort order. Corto Maltese, as a merchant marine salesman and debonnaire adventurer certainly gets around. This adventure takes place in South America, Venezuela to be exact, and metes out the normal ration of mystery and romance with a dose of existentialism.