Crònica D'una Mirada
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
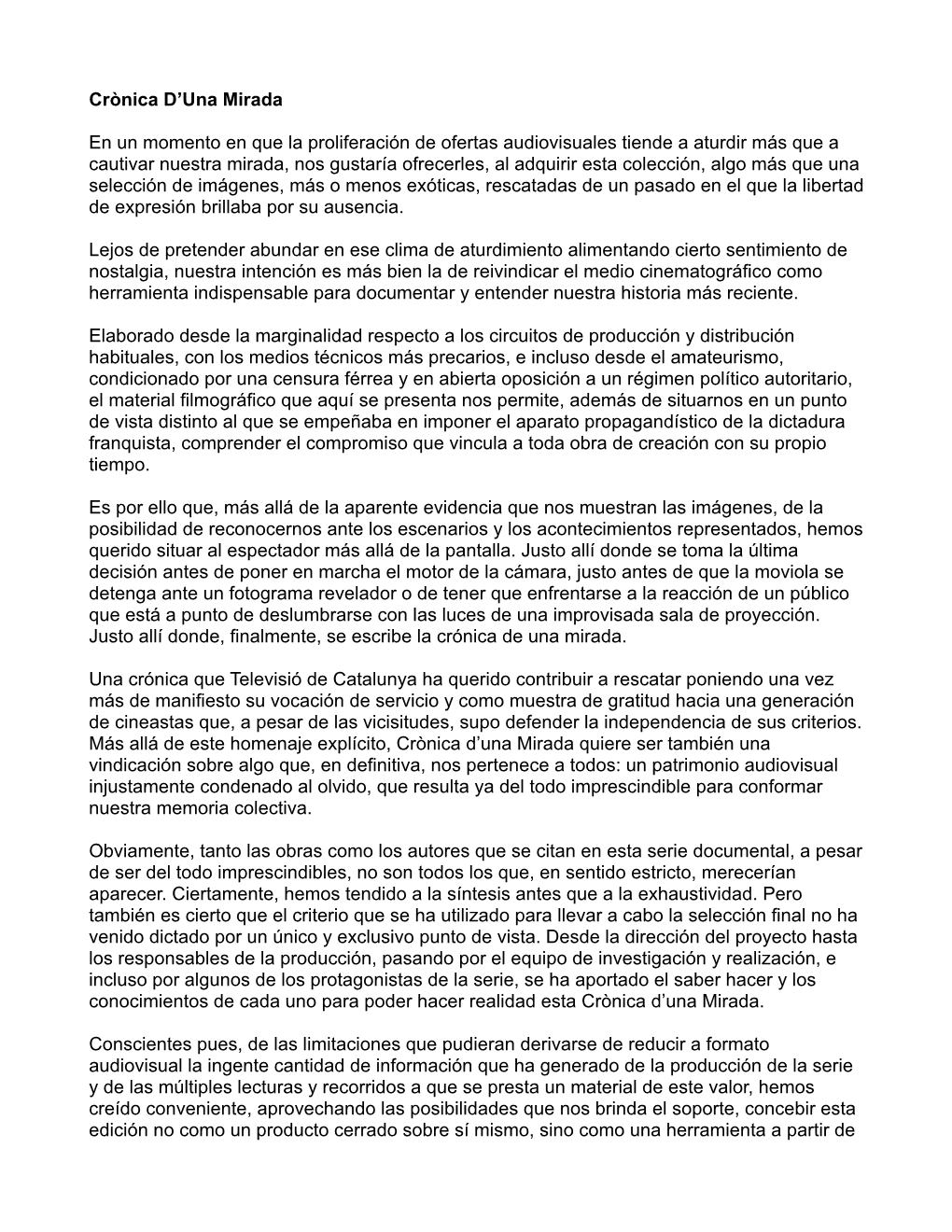
Load more
Recommended publications
-

The Politics of Bulls and Bullfights in Contemporary Spain
SOCIAL THOUGHT & COMMENTARY Torophies and Torphobes: The Politics of Bulls and Bullfights in Contemporary Spain Stanley Brandes University of California, Berkeley Abstract Although the bullfight as a public spectacle extends throughout southwestern Europe and much of Latin America, it attains greatest political, cultural, and symbolic salience in Spain. Yet within Spain today, the bullfight has come under serious attack, from at least three sources: (1) Catalan nationalists, (2) Spaniards who identify with the new Europe, and (3) increasingly vocal animal rights advocates. This article explores the current debate—cultural, political, and ethical—on bulls and bullfighting within the Spanish state, and explores the sources of recent controversy on this issue. [Keywords: Spain, bullfighting, Catalonia, animal rights, public spectacle, nationalism, European Union] 779 Torophies and Torphobes: The Politics of Bulls and Bullfights in Contemporary Spain s is well known, the bullfight as a public spectacle extends through- A out southwestern Europe (e.g., Campbell 1932, Colomb and Thorel 2005, Saumade 1994), particularly southern France, Portugal, and Spain. It is in Spain alone, however, that this custom has attained notable polit- ical, cultural, and symbolic salience. For many Spaniards, the bull is a quasi-sacred creature (Pérez Álvarez 2004), the bullfight a display of exceptional artistry. Tourists consider bullfights virtually synonymous with Spain and flock to these events as a source of exotic entertainment. My impression, in fact, is that bullfighting is even more closely associated with Spanish national identity than baseball is to that of the United States. Garry Marvin puts the matter well when he writes that the cultur- al significance of the bullfight is “suggested by its general popular image as something quintessentially Spanish, by the considerable attention paid to it within Spain, and because of its status as an elaborate and spectacu- lar ritual drama which is staged as an essential part of many important celebrations” (Marvin 1988:xv). -

Pdf 1 20/04/12 14:21
Discover Barcelona. A cosmopolitan, dynamic, Mediterranean city. Get to know it from the sea, by bus, on public transport, on foot or from high up, while you enjoy taking a close look at its architecture and soaking up the atmosphere of its streets and squares. There are countless ways to discover the city and Turisme de Barcelona will help you; don’t forget to drop by our tourist information offices or visit our website. CARD NA O ARTCO L TIC K E E C T R A B R TU ÍS T S I U C B M S IR K AD L O A R W D O E R C T O E L M O M BAR CEL ONA A A R INSPIRES C T I I T C S A K Í R E R T Q U U T E O Ó T I ICK T C E R A M A I N FOR M A BA N W RCE LO A L K I NG TOU R S Buy all these products and find out the best way to visit our city. Catalunya Cabina Plaça Espanya Cabina Estació Nord Information and sales Pl. de Catalunya, 17 S Pl. d’Espanya Estació Nord +34 932 853 832 Sant Jaume Cabina Sants (andén autobuses) [email protected] Ciutat, 2 Pl. Joan Peiró, s/n Ali-bei, 80 bcnshop.barcelonaturisme.cat Estación de Sants Mirador de Colom Cabina Plaça Catalunya Nord Pl. dels Països Catalans, s/n Pl. del Portal de la Pau, s/n Pl. -

La Contrarevolució De 1939 a Barcelona. Els Que Es Van Quedar
Síntesi del capítol 7 La vida quotidiana Al cap de tres dies justos de l’entrada de les tropes les sales de cine de Barcelona tornaven a obrir les seves portes. Al començar el mes de febrer ja hi havia tretze de sales obertes. Poc a poc en van anar obrint d’altres, fins un total de mig centenar. En canvi, els teatres, que necessitaven un capital humà més nombrós que els cinemes, on amb un projectista i una taquillera n’hi havia prou, van trigar una mica més a aportar la seva contribució a la normalització aparent de la vida ciutadana. A finals d’abril hi havia deu teatres en funcionament: i abans d’acabar l’any se n’hi van afegir vuit més. El Liceu, que durant la guerra havia passat a dependre de la Generalitat, va retornar a la Junta de Propietaris, i així que un nombre suficient hagueren retornat a la ciutat es va constituir una directiva presidida pel marquès de Sentmenat, que tot seguit va demanar a l’antic empresari, Joan Mestres Calvet, que organitzés tan ràpidament com fos possible una temporada d’hivern. El Liceu era un símbol massa significatiu de la victòria com per no exhibir-lo de manera immediata. L’inauguració solemne d’aquesta primera temporada sota el règim franquista es va fer el dissabte 29 d’abril amb una representació extraordinària de La Bohème, de Puccini. El preu de les entrades més cares era de 500 pessetes, l’equivalent a tres mesos de salari d’un obrer. La reobertura del Palacio de la Música, ja amb aquest nom, del qual va ser retirat oficialment l’adjectiu Catalana, va tenir lloc el 26 de març de 1939, i dues setmanes més tard es van reprendre els concerts simfònics populars dels diumenges pel matí que ja abans de la guerra donava la Banda Municipal al Palau de Belles Arts, però a causa del mal estat en què havia quedat aquest edifici del Saló de Sant Joan (va haver de ser enderrocat) es van començar a fer al Palau de la Música. -

Barcelona Tarragona Girona
890000 900000 910000 920000 930000 940000 950000 960000 970000 980000 TORDERA UME 03_08 SANT JOAN DE VILATORRADA AP-7N Girona BIFURCACIÓN ARAGÓ - BARCELONA FRANCIA MANRESA CLAVE: 71801.B7181.79400 4630000 BLANES SANT CELONI GARRIGA (LA) MALGRAT DE MAR . PINEDA DE MAR SANT VICENÇ DE CASTELLET CORRO D'AVALL LLINARS DEL VALLÈS CALDES DE MONTBUI CARDEDEU CALELLA CANET DE MAR 4620000 CASTELLAR DEL VALLÈS GRANOLLERS MATADEPERA ARENYS DE MAR SANT ANDREU DE LLAVANERES SANTA PERPÈTUA DE MOGODA ARGENTONA IGUALADA TERRASSA ENSANCHE (EL) LEYENDA TEMÁTICA N-2 MOLLET DEL VALLÈS MONTMELO MONTORNÈS DEL VALLÈS CENTRE A-2 SANT NICOLAU OLESA DE MONTSERRAT MATARO Eje de la UME estudiada SABADELL SANT FOST DE CAMPSENTELLES 4610000 UME_03_08 ESPARREGUERA VILASSAR DE DALT LLAGOSTA (LA) Barcelona BARBERA DEL VALLÈS ABRERA ALELLA VILASSAR DE MAR Poblaciones CAPELLADES CERDANYOLA DEL VALLÈS CIUTAT BADIA PALLEJA PREMIA DE MAR < 35.000 hab. TIANA GAVÁ 35.000 < hab. > 70.000 B-30 RIPOLLET MONTCADA RUBI B-20 BARCELONA > 70.000 hab. CAN SANT JOAN MONTGAT SANT CUGAT DEL VALLÈS MARTORELL Municipios afectados SANT PERE DE REIXACH VALLDOREIX BADALONA Comunidades Autónomas 4600000 SANT ANDREU DE LA BARCA Infraestructuras viarias SANT SADURNI D'ANOIA AP-2B PALLEJA SANT ADRIA DE BESOS SANTA COLOMA DE GRAMENET MOLINS DE REI Autovía y Autopistas SANT VICENÇ DELS HORTS B-24 Doble Calzada SANT JUST DESVERN BARCELONA Carretera Convencional SANT FELIU DE LLOBREGAT AP-7N B-23 Carreteras autonómicas CORNELLA DE LLOBREGAT ESPLUGUES DE LLOBREGAT A-2 Infraestructura ferroviaria 4590000 -

La Investigación En La Arquitectura Tomo I Norbert-Bertrand Barbe
La investigación en la arquitectura tomo I Norbert-Bertrand Barbe To cite this version: Norbert-Bertrand Barbe. La investigación en la arquitectura tomo I. Coordinación de Investigación, Facultad de Arquitectura, UNI-Managua, 2013. hal-03184915 HAL Id: hal-03184915 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03184915 Submitted on 29 Mar 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. SEMINARIO -TALLER INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA FARQ. ABRIL 2013 LA INVESTIGACIÓN EN LA ARQUITECTURA TOMO I Dr. Norbert-Bertrand Barbe Coordinador de la Estructura de Postgrado Facultad de Arquitectura UNI-Managua MARZO 2013 La Investigación en Arquitectura | 1 2 | La Investigación en Arquitectura ÍNDICE DEL VOLUMEN 1. Introducción 5 2. Espacio 11 3. Casa 21 4. Columna 46 5. Escuela Pública 52 6. La Sagrada Familia 56 7. Tatlin 66 8. Adolf Loos 75 9. Min Pei 88 10. Brasilia 94 11. Los "no lugares" 102 12. Los lugares 125 13. Arquitectura nicaragüense 149 14. Managua 155 15. Sistema vial y peatonalidad en Managua 160 16. Nueva Catedral 165 17. Publicidad 173 18. La arquitectura no debe ser funcional 182 19. La arquitectura más allá de lo arquitectónico 20. -

Més De Cent Anys D'història 1976 – 1992
Esbart Català de Dansaires: més de cent anys d’història 1976 – 1992 Obres a la ciutat: Política i govern: 1979. Entra en funcionament la nova estació de 1976. Grans manifestacions sota el lema Llibertat, Sants amnistia i Estatut d’Autonomia. Primera visita a Barcelona de Joan Carles I com a rei. Primer 1980. Obre el Museu de la Ciència míting d’un partit polític des del 1939 (el PSC al 1981. Es recupera la platja de la Mar Bella al Palau Blaugrana) Poblenou 1977. Legalització del PSUC. Manifestació d’un 1983. L’Ajuntament compra terrenys de la Vall milió de persones l’11 de setembre demanant d’Hebrón per fer-los zona olímpica. La Trinitat es l’Estatut d’Autonomia. Atemptat contra la revista converteix en presó per a joves i Wad-Ras per a satírica El Papus. Detingut Albert Boadella per La dones torna. Tanquen els teatres en solidaritat. 1984. L’Ajuntament compra la Casa Golferichs, 1978. Atemptat contra la sala d’espectacles Scala. edifici modernista que Núñez y Navarro Atemptat mortal contra l’exalcalde J. Viola i la començava a enderrocar seva dona. Fuga de 40 presos de la Model per un túnel. Primera manifestació de gais i lesbianes 1985. Instal·lació del monument al Dr. Robert a la amb motiu del Dia de l’Orgullo Gai plaça Tetuan i a Lluís Companys al Fossar de la Pedrera. Parc de l’Espanya Industrial a Sants 1979. Primeres eleccions municipals després de la Guerra Civil. Surt escollit Narcís Serra 1986. Reconstrucció del pavelló Mies van der Rohe de l’Exposició Internacional del 1929 1982. -

111 09 Aju 090-129 Muœoz Soria
111_09 Aju 090-129 Muñoz Soria 16/10/09 10:19 Página 979 Historia de la vinculación entre el diseño y estructura en las estructuras ceràmicas de principios de siglo XX Gemma Muñoz Soria ANTECEDENTES ción y un problema a resolver que no como una va- riable más de la idea arquitectónica. Nuestra profesión padece una fuerte desvinculación Es por esta razón, que especializarse en proyectar entre el proyecto arquitectónico y la estructura de no implica renunciar a conocer la estructura ni los éste. La especialización de la técnica actual y la falta otros sistemas que constituyen un edificio, sino a tra- de relación entre los profesionales especializados que bajar conjuntamente desde el inicio de un proyecto. trabajan en un mismo producto han producido una Esta zona donde confluyen los ámbitos de todos fuerte separación entre el diseño conceptual y el di- los profesionales, está muy poco explorada ya que la seño de la propia estructura. bibliografía existente se concentra en los aspectos Pero esta separación no es lógica, ya que la estruc- más proyéctales de la arquitectura o hace un salto ha- tura y la arquitectura deben estar enlazadas. La es- cia la especialidad del cálculo estructural. tructura de un edificio no es un elemento ajeno al Solo algunos profesionales consiguieron trabajar concepto arquitectónico, sino que forma parte de conjuntamente ambas especialidades, adaptando es- ello. Determina y da una escala, provee de orden y establece las principales proporciones. Define la for- ma básica de los espacios y determina la posibilidad del edificio de modificar o transformar, con el tiem- po, sus funciones y por tanto su propio diseño. -

Descripción Urbanística
2001 Barcelona Fort Pienc 8019020 Descripción urbanística: Delimitación del barrio: Barrio vulnerable: Fort Pienc Barrios administrativos: Fort Pienc Secciones censales incluidas: 02.249,02.251,02.253,02.256 Formas de crecimiento: Ensanche. Origen y desarrollo del ámbito: El barrio de Fort Pienc forma parte del ensanche de Barcelona proyectado por Ildefonso Cerdá en 1855, con criterios higienistas. Planeamiento que afecta al ámbito del barrio: El Plan General Metropolitano de Barcelona es de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales. Otras actuaciones y proyectos: Sin datos. Descripción general y localización Localización: Fort Pienc es un barrio que pertenece al distrito del Eixample. Esta área conforma más o menos un triángulo entre la calle Avenida de la Meridiana, la Diagonal y el carrer de la Marina, donde se encuentra La Monumental. Descripción general: Fort PIenc presenta una morfología típica del ensanche barcelonés, con una densa cuadrícula ortogonal de manzanas achaflanadas de 113x113 m con entre cinco y ocho alturas y calles de 20 metros de ancho. Opinión social sobre el ámbito Sin datos. Indicadores de vulnerabilidad: Esta área sale vulnerable por el indicador falta de servicio o aseo dentro de la vivienda, aunque este no es muy elevado, 2,44%. Sin embargo, el porcentaje de viviendas con menos de 30 m2 es muy bajo (0,42%), siendo incluso inferior a la media municipal. Y la superficie media por habitante en metros cuadrados es un poco superior a la media nacional. El número de viviendas en mal estado de conservación es cadi el doble de la municipal, autonómica y tres veces la nacional, aunque hay que tener en cuenta que el 79,87 % de los edificios son anteriores a 1951. -

Eduardo Mendoza Y La Ciudad De Los Prodigios Homenaje Al Premio Cervantes
Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios Homenaje al Premio Cervantes Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios Homenaje al Premio Cervantes Organiza: Patrocina: EXPOSICIÓN CATÁLOGO Coordinación Coordinación Jesús Cañete Ochoa Jesús Cañete Ochoa Diseño y montaje Selección de textos Natalia Garcés Ana Casas Janices María Durán Textos Ignacio Garcés Félix de Azúa Letizia Alonso Calzadilla Enric Bou Tratamiento digital de las fotografías Llàtzer Moix Natalia Garcés Diseño gráfico y preimpresión María Durán Vicente Alberto Serrano Esperanza Santos © de la presente edición: Universidad de Alcalá © de los textos: sus autores Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá ISBN: 978-84-16978-24-3 Depósito Legal: M-10066-2017 Imprime: Brizzolis Fotografías: Todas las fotografías que se publican en este catálogo pertenecen al Arxiu Fotogràfic del Ajuntament de Barcelona, salvo el retrato de Eduardo Mendoza realizado por Leopoldo Pomés y las fotografías del archivo personal de Eduardo Mendoza. Agradecimientos: Esta exposición y catálogo no habrían sido posible sin el apoyo del Arxiu Fotogràfic del Ajuntament de Barcelona, especialmente de su director, Jordi Serchs, y de la conservadora María Mena. La exposición "Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios. Homenaje al Premio Cervantes" ha sido organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad de Alcalá y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Arxiu -
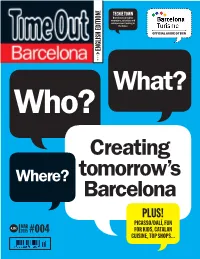
Creating Tomorrow's Barcelona
TECHIE TOWN Barcelona is a hub for innovators, scientists and entrepreneurs looking to the future OFFICIAL GUIDE OF BCN ENGLISH EDITION! ENGLISH What? Who? Creating Where? tomorrow’s Barcelona PLUS! PICASSO/DALÍ, FUN MAR 4,95€ 2015 #004 FOR KIDS, CATALAN CUISINE, TOP SHOPS... 2 Buy tickets & book restaurants at www.timeout.com/barcelona & www.visitbarcelona.com Time Out Barcelona in English The Best March 2015 If you’re in Barcelona on a family trip, we show you of BCN some of the best places to take your children p. 26 Features 14. Looking into the future Meet the people, projects and places at the heart of the city’s technological advances. 20. Fisticuffs! BCN saw a boxing boom in the Ɓrst half of the 20th century – Julià Guillamon gloves up. 24. Fried to perfection Laura Conde introduces us to the churro, Spanish cousin of the doughnut. 26. Young visitors Barcelona is full of places to keep kids happy – Jan Fleischer suggests a few of the best. 28. Compare and contrast Alx Phillips previews a new show exploring the parallel lives of Picasso and Dalí. CHASSEROT SCOTT Regulars 30. Shopping & Style 34. Things to Do 42. The Arts 54. Food & Drink 62. Clubs 64. LGBT IVAN GIMÉNEZ IVAN 65. Getaways PUKAS SURF BARCELONA Barcelona is a fantastic place for Ɓtness fans to Welcome to the wondrous world of the churro, 66. BCN Top Ten get out and about p. 34 the local version of the doughnut p. 24 Via Laietana, 20, 1a planta | 08003 Barcelona | T. 93 310 73 43 ([email protected]) Impressió LitograƁa Rosés Publisher Eduard Voltas | Finance manager Judit Sans | Business manager Mabel Mas | Editor-in-chief Andreu Gomila | Deputy editor Hannah Pennell | Features & web Distribució S.A.D.E.U. -
Evolución Urbana Del Entorno Y Ubicación De La Plaza De Toros Monumental De Sevilla, Un Edificio Perdido Para El Patrimonio De La Ciudad
Anales de Edificación Vol. 4, Nº 1, 37-46 (2018) Received: 09-02-2018 ISSN: 2444-1309 Accepted: 20-02-2018 Doi: 10.20868/ade.2018.3732 Evolución urbana del entorno y ubicación de la Plaza de Toros Monumental de Sevilla, un edificio perdido para el patrimonio de la ciudad. Urban evolution of the surroundings and location of the monumental bullring in Sevilla, a lost building for the city's heritage. Fidel Carrasco Andrés, Carmen del Castillo Rodríguez y Julio Carrasco Andrés Universidad Politécnica de Madrid ([email protected]; [email protected]; [email protected]) Resumen— Inaugurada en 1918, la Plaza de Toros Monumental de Sevilla fue uno de los edificios de referencia en los primeros años del hormigón armado en España, llegando a alcanzar relevancia a nivel internacional. Su clausura en 1921 y demolición en 1930, supusieron una pérdida irreparable para el patrimonio arquitectónico de la ciudad. El análisis de la evolución del solar que ocupó la plaza, desde su demolición hasta que se construyeron los primeros edificios, permite determinar que no fueron condicionantes urbanísticos, sino intereses de otra índole, los que motivaron su demolición. En base al único resto del edificio existente, una puerta del vallado, en este trabajo se restituye aproximadamente su ubicación, lo que permite percibir la magnitud de sus dimensiones. Palabras clave— Urbanismo; patrimonio; hormigón; plaza toros Monumental; Sevilla. Abstract- Inaugurated in 1918, the Monumental Plaza de Toros de Sevilla was one of the buildings of reference in the early years of reinforced concrete in Spain, coming to have international relevance. Its closure in 1921 and demolition in 1930, supposed an irreparable loss to the architectural patrimony of the city. -

La “Manzana De La Discordia” Como Atractivo Turístico
1 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA DIPLOMATURA EN TURISMO La “manzana de la discordia” como atractivo turístico TRABAJO FINAL DE CARRERA Autor/es: Teresa Cervelló Romero Director/es: Dra. Francisca Ramón Fernández GANDIA, 2011 2 3 ÍNDICE PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN 1. Justificación y objetivos 2. Plan de trabajo I. EL MODERNISMO 1. Definición 2. Arquitectura 3. Escultura 4. Pintura 5. Art & Craft 6. Consecuencias del Art Nouveau II. BARCELONA 1. Localización y demografía 2. Cultura catalana 3. Historia 3.1. Los precedentes barcelonenses 3.2. La gestación de la ciudad moderna 3.2.1. Los años de reconstrucción (1725-1789) 3.2.2. La influencia de la Revolución Francesa y la guerra del Francés (1789-1804) 3.2.3. El fin del régimen absolutista (1808-1833) 3.2.4. La revolución industrial (1833-1874) 3.2.5. Entre la burguesía y el proletariado (1874-1939) 3.2.6. Barcelona bajo el franquismo (1939-1975) 3.2.7. La nueva etapa democrática 4 3.3. Curiosidades de la Barcelona de antes y ahora III. ESTUDIO DEL TURISMO DE BARCELONA 1. Estudio estadístico del turismo de Barcelona 2. Opinión personal IV. “LA MANZANA DE LA DISCORDIA” COMO ATRATIVO TURÍSTICO 1. La Familia Güell, la Casa Batlló y el arquitecto Antoni Gaudí i Cornet 1.1. Historia 1.2. Otras obras de Gaudí 1.2.1. Finca Güell 1.2.2. Casa Vicens 1.2.3. Palau Güell 1.2.4. Colegio Teresianas 1.2.5. Casa Calvet 1.2.6. Villa Vellesguard 1.2.7. Park Güell 1.2.8.