Crimen De Estado
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
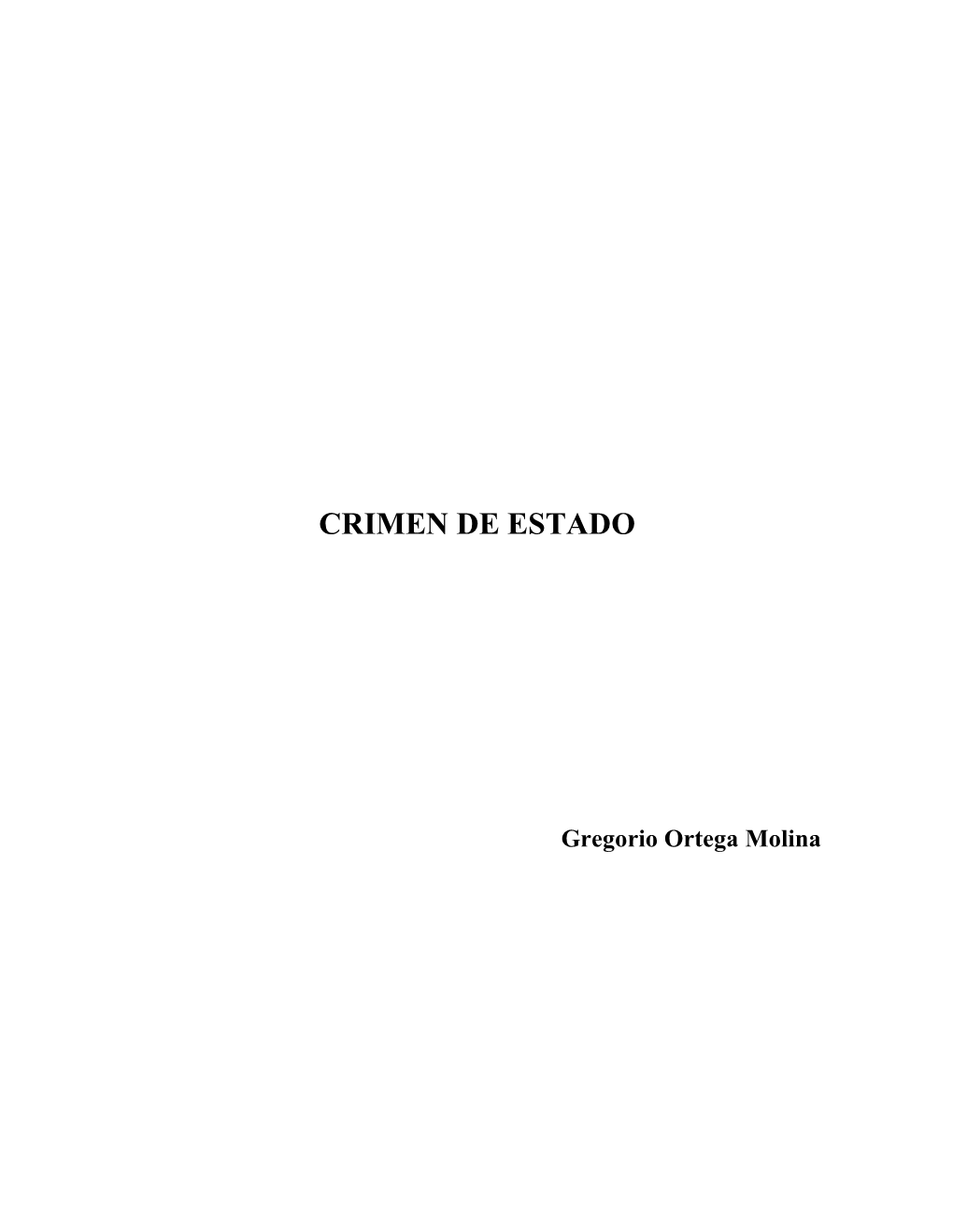
Load more
Recommended publications
-

Descarga Eléctrica, Un Haz De Luz Que Cruza Tu Entrecejo Y Llega Al Infinito
1 2 puebla directo 3 4 puebla directo 15 relatos de la ciudad InstItuto MunIcIpal de arte y cultura de puebla beneMérIta unIversIdad autónoMa de puebla 5 ayuntamiento de puebla Blanca Alcalá Ruiz Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla Capital Pedro Ocejo Tarno Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla Beatriz Meyer Rodríguez Subdirectora de Promoción Cultural y Patrimonial Miguel Ángel Andrade Editor benemérita universidad autónoma de puebla Enrique Agüera Ibáñez Rector José Ramón Eguibar Cuenca Secretario General María Lilia Cedillo Ramírez Vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura Carlos Contreras Director de Fomento Editorial Yara Almoina Diseño de la colección Primera edición: 2010 d.r. © Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 3 norte 3; Centro Histórico. c.p. 72000 Puebla, Pue. d.r. © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Dirección General de Fomento Editorial 2 norte 1404; Puebla, Pue. isbn: 978-607-95361-5-2 Impreso en México / Printed in Mexico Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del autor o del editor. 6 PRESeNTACIÓN MIGUEL ÁNGEL ANDRADE ¿Cómo habitar la ciudad? ¿No es acaso ella quien nos habi- ta con sus calles, sus colores, sus parques y sus aromas? La ciudad merodea en nuestros pasos y nos propone una mane- ra de mirar y una forma de encontrarnos. La disposición en damero de Puebla propicia encuentros en el sur, desazones en el poniente, aglomeraciones en el norte y la tranquilidad en el oriente. Hay ciudades destructoras, ciudades maravilla, ciudades jardín, ciudades universitarias, ciudades del placer y el de- seo, ciudades del conocimiento y ciudades utópicas. -

C a Tálogo /C a Talogue 2020
CATÁLOGO/CATALOGUE Hacienda Santa Lucía No. 132 – 1 Colonia Altamira, 45160, Zapopan Jalisco, México T + 52 ( 33 ) 38 34 60 53 peca .com .mx info @ peca .com .mx 2020 CONTACTO Group exhibit Para este estudio de diseño ubicado EXPOSICIONES 2019 with 2013 CONTACT OCCIDENTE. Y A!DISEÑO ARTE en Guadalajara, México, los detalles Museo Tamayo, Award Mexico City CAREYES Hacienda PREMIOS for FESTIVAL Santa son todo. Desde 2007, Caterina Furniture Group Exhibit. Lucía ABIERTO EXHIBITIONS Design MEXICANO Careyes, Mexico No. Moretti le ha aportado a la marca su for DE HECHO 132 – 1 AND RIMA DISEÑO EN Colonia habilidad especial para trabajar con CREDENZA. Group exhibit MEXICO Altamira, AWARDS Mexico City with WOMEN C.P materiales naturales de forma única, OCCIDENTE. IN MEXICAN 45160, WANTED Mexico City DESIGN DESIGN Group Exhibit. Zapopan explorando nuevas posibilidades de The Terminal Rufino Tamayo Jalisco, Stores, NATIONAL Museum, México forma y textura para traer la naturaleza New York City SILVER Mexico City AWARD T al interior. El espíritu creativo de Honorable 2012 + mention for LUNA LLENA DESIGN 52 Peca se ha enriquecido con las 2018 and exhibit ( FROM DESIGN at the JALISCO 33 colaboraciones de artesanos locales WEEK Museum of IN ) MÉXICO: Popular Art. HELSINKI 38 y diseñadores invitados, resultando INÉDITO Mexico City Group Exhibit. 34 Museo Tamayo, Musta 60 en un catálogo que honra la tradición Mexico City A!DISEÑO & Valkoinen 53 Award Gallery, tanto como la innovación. Peca le ABIERTO for Helsinki, Finland info MEXICANO Furniture @ DE Design da la bienvenida a las solicitudes DISEÑO for peca Seminario 12. TAM 2011 .com especiales de sus clientes. -

El Piteado Una Camisa a Cuadros, Unos Jeans Ajustados, El Sombreo
El piteado Una camisa a cuadros, unos jeans ajustados, el sombreo, las botas y por supuesto el cinturón piteado son elementos fundamentales que caracterizan una de las vestimentas del norte de México, y uno de estos elementos contiene una historia fascinante y poca conocida. El piteado es una artesanía mexicana que consiste básicamente en el bordado de artículos de piel con hilo de fibra de pita, mediante una técnica de bordado similar a la que practicaban los árabes con el hilo de plata, y que talabarteros del estado de Jalisco comenzaron a practicar hacia finales del siglo XIX, y desde entonces, tales artículos bordados son distintivos de los ajuares utilizados en las artes de la charrería. La pita es una fibra vegetal que se extrae de una bromelia terrestre Aechmea magdalenae que crece de forma natural en el suelo de las selvas altas perennifolias de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, siendo este último el mayor productor. Su distribución abarca también países de América Central y Venezuela, Colombia y Brasil en el norte de Sudamérica. Por su forma parecida a la del agave, en México también suele llamársele maguey de pita, aunque la especie mencionada es la que comúnmente se reporta, es posible que existan otras empleadas para el mismo uso. Por sus características, la fibra de pita es desde muchos puntos de vista excepcional. Sus dimensiones, brillo, finura y resistencia hacen de ella un material comparable a la seda pero de mayor vigor. Por ello era empleada antiguamente por los indígenas chinantecos y mayas para confeccionar artes de pesca, mecates (cuerdas) y algunos objetos ceremoniales. -

Riches of the Forest: Fruits, Remedies and Handicrafts in Latin America
remedies , Citlalli López Patricia Shanley Alfredo Celso Fantini Riches of the forest: Fruits and handicrafts in Latin America Editors Editors: Citlalli López, Patricia Shanley Riches of the Forest: fruits, oils, remedies and handicrafts in Latin America and Alfredo Celso Fantini . K . it is , U , as well , Alexiades . Readers of . Canterbury being warnings - , University of Kent Miguel N Department of Anthropology and the resourceful people portrayed aesthetic and spiritual well , as inspiration from the myriad of plant products this volume can draw important lessons As the links between people and plants become more complex . well as for our physical increasingly important to recall our dependence on plants for survival as peoples fortunes of different forest plants are linked to changing fortunes of different The chapters in this volume tell one and many stories about how the changing Cover.qxd 10/9/04 4:22 AM Page 1 Riches of the forest: Fruits, remedies and handicrafts in Latin America Riches of the forest: Fruits, remedies and handicrafts in Latin America Editors Citlalli López Patricia Shanley Alfredo Celso Fantini Scientific reviewer: Miguel N. Alexiades Reviewer and copy editor: Tess Holderness, Claire Miller (assistant) Copy editor of introduction and conclusions: Henning Pape-Santos Case study and cover illustrations: April Mansyah Botanical illustrations: Silvia Cordeiro (except Sabal yapa and Pouteria sapota by Ishak Syamsudin) Lay-out: Eko Prianto and Yani Saloh ©2004 by Center for International Forestry Research All rights reserved. Published in 2004 Printed in Desa Putra, Indonesia ISBN 979-3361-46-8 Office address: Jalan CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia Mailing address: P.O. -

Journal of the City and Regional Planning Department
FOCUS 10 Table of Contents A Note from the Department Head 3 FACULTY AND STUDENT WORK Editor’s Overview 4 Cal Poly Wins Again: Bank of America/Merrill Lynch Low Income Housing Challenge 85 A Planner’s Perspective 5 Andrew Levin Ask No Small Question Chris Clark Planning and Design for Templeton 88 Cartoon Corner 8 Emily Gerger Mumbai Port and City 91 SPECIAL SECTION Hemalata Dandekar and Sulakshana Mahajan Designing Resiliency in an Unsustainable World 11 Portland-Milwaukie Light Rail Transit Project: Managing Winter 2013 Hearst Lecture Lewis Knight Growth Sustainably through Transit Alternatives 99 Stephan Schmidt and Kayla Gordon The Ethics of Navigating Complex Communities 20 Claudia Isaac Preparing a Local Harzard Mitigation Plan: A Case Study in Watsonville, California 104 California Climate Action Planning Conference 27 Emily Lipoma Michael Boswell Improving Small Cities in California: ESSAYS Clearlake and Bell 110 William Siembieda Planning for a Strategic Gualadalajara: Towards a Sustainable and Competitive Metropolis 31 Ian Nairn, Townscape and the Campaign Francisco Perez Against Subtopia 113 Lorenza Pavesi On the Art and Practice of Urban Design 43 John Decker Designing a Sustainable Future for Vietnam 121 Abraham Sheppard Cal Poly’s Sustainability Program: What is Its Effect on Students? 53 SPOTLIGHT Daniel Levi and Rebecca Sokoloski Learning from California: Competitions in Arquitecture and Urban Design 57 Highlights of CRP Studios, 2012/2013 131 Miguel Baudizzone Hemalata Dandekar Regional Governance in the San Francisco -

Art of the Charro: Jalisco & Feria Maestros Del Arte!
Art of the Charro: Jalisco & Feria Maestros del Arte! November 3-11, 2018 Cultural Journeys Mexico | Colombia | Guatemala www.tiastephanietours.com | (734) 769 7839 The Art of the Charro & Tequila! JALISCO | MEXICO On this journey to Jalisco, we’ll immerse ourselves in all things “charro”. From the art of the charro in the beautiful “piteado” work on their saddles and belts, to their masterful work on the horse, we will experience this expression, so associated with Jalisco. In addition, we’ll explore the murals of Jose Clemente Orozco in Guadalajara, visit master potters in Tonala, learn about the unique prehispanic cultures of this region, and explore the town of Tequila, home to the distilled beverage that shares its name. In Tequila we’ll see how Tequila is produced, from plant to bottle. Finally, we end our journey on the shores of Lake Chapala to attend the annual Feria Maestros del Arte, an art fair that brings the best of Mexican art and craft to Chapala during one bright and festive weekend! Join us on this unique journey to explore the BEST of Jalisco and the Art of the Charro! LOCATION Program Highlights • Explore of “charreria” • Full experience of the Charreada. • Visit the Historic Center • Special visit to location in the mountains of Tequila! • Visit to the local Museum • Visit Feria Maestro del Arte Itinerary Day 1: Day 3: of Guadalajara, to learn of the craft November 3, Arrive in Guadalajara, November 5, Tequila! traditions of this region, namely pottery. Transfer to Hotel. Hotel Morales. Today we will travel to the town of Tequila Tlaquepaque is a charming village, where Activities will depend on time of arrival, to learn everything about this distilled we will enjoy lunch and a brief visit to but we will plan for a cocktail reception spirit that is synonymous with Mexico. -

“Bordando La Identidad: Talabartería, Migración Y Prestigio Social En Colotlán”
__________________________________________ _______________________________________ “Bordando la identidad: talabartería, migración y prestigio social en Colotlán” T E S I S Que para obtener el grado de Maestra en Antropología Social Presenta Claudia Elizabeth Pérez Márquez San Luis Potosí, S.L.P. Julio, 2007 ÍNDICE AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………….… 9 1. COLOTLÁN: SOCIEDAD DE RANCHEROS Y PROCESOS TRANSNACIONALES …………….… 22 INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………….. 22 LO GLOBAL DE LO LOCAL, TRANSNACIONALISMO Y MIGRACIÓN ……………………………… 24 LO LOCAL: CONSTITUCIÒN DE LA REGIÓN DE ESTUDIO ………………………………………. 42 ANTECEDENTES ..…………………………………………………………………………. 43 LA MACRO REGIÓN: LA GRAN CHICHIMECA …………………………………………………… 51 LA MICRO REGIÓN: NORTE DE JALISCO Y SUR DE ZACATECAS, SOCIEDAD RANCHERA -GANADERA ……………………………………………………………………………………. 55 COLOTLÁN COMO CENTRO REGIONAL ………………………………………………………… 66 CONFORMACIÓN DEL POBLADO …………………………………………………………… 74 ECONOMÍA DEL MUNICIPIO ………………………………………………………………… 76 MIGRACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS ……………………………………………………. 79 CARACTERIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ………………. 81 2. LA TALABARTERÍA DE COLOTLÁN: PROCESOS Y CAMBIOS …………………………………... 94 INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………….. 94 LA TALABARTERÍA Y EL PITEADO DE COLOTLÁN ………………………………………………... 96 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVASDE TALABARTERÍA……………. 115 EL CONTEXTO GENERAL …………………………………………………………………………. 115 UNIDADES PRODUCTIVAS INDIVIDUALES ……………………………………………………. 118 CASO A:…… ………………………………………………………………………. -

Chinantecos De Oaxaca
Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo. Chinantecos de Oaxaca. González, Álvaro. Cita: González, Álvaro (2000). Chinantecos de Oaxaca. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo. Dirección estable: https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/54 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es. Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur PERFILES INDÍGENAS DE MÉXICO PERFIL INDÍGENA: CHINANTECOS DE OAXACA COORDINADOR: ANTROPÓLOGO ÁLVARO GONZÁLEZ EQUIPO DE INVESTIGADORES EMMA BELTRÁN JORGE LÓPEZ BENJAMÍN MALDONADO CRISTINA VELÁZQUEZ COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ANTROPÓLOGOS SALOMÓN NAHMAD Y TANIA CARRASCO PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / CHINANTECOS DE OAXACA 1 Chinantecos/ Oaxaca INDICE 2 Presentación 2 Ubicación en el territorio nacional 5 Historia 10 Identidad 17 Demografía 22 Etnoecología 29 Economía 63 Desarrollo social 74 Organizaciones de productores indígenas de Chinantla 82 Situación jurídica de los pueblos indígenas en Oaxaca 83 Bibliografía PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / CHINANTECOS DE OAXACA 2 Chinantecos/ Oaxaca PRESENTACION Este -

Análisis Social. Plan De Desarrollo Para Pueblos Indígenas
IPP577 v1 Análisis Social.PDPI OAXACA Análisis Social. Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Nashieli Ramírez Public Disclosure Authorized Consultora Externa Febrero 2003 ÍNDICE 1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 2 1.1 Contexto 2 1.2 Datos generales 8 1.3 Mujer indígena 19 1.4 Religión 25 1.5 Migración 28 1.6 Problemática de impacto social 36 2 ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 48 3 OFERTA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO Public Disclosure Authorized 60 4 ORGANIZACIONES SOCIALES 67 II ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y CULTURALES 72 1 ANÁLISIS ZAPOTECOS 74 2 ANÁLISIS MIXTECOS 84 3 ANÁLISIS MAZATECOS 97 4 ANÁLISIS CHINANTECOS 101 5 ANÁLISIS MIXES 105 1 Análisis Social.PDPI OAXACA I ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 1.1 Contexto El estado de Oaxaca se encuentra ubicado en la región sureste del Pacífico Mexicano, en las coordenadas: norte 18º39’, al sur 15°39’ de latitud norte; al este 93°52', al oeste 98°32' de longitud oeste; colinda al norte con Puebla y Veracruz-Llave; al este con Chiapas; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con Guerrero. Tiene una superficie territorial de 95 mil 364 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% del total nacional; por su extensión territorial ocupa el quinto lugar del país, después de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. El estado se divide en 570 municipios y en más de seis mil localidades distribuidas en ocho regiones geoeconómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. Tiene una población total de 3,438,765, y ocupa el décimo lugar a nivel nacional. -
Capítulo Viii Siglos Xx
CAPÍTULO VIII SIGLOS XX-XXI: TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y AMBIENtaLES Alfonso X. Iracheta Cenecorta 251 252 LOS CAMBIOS POBLACIONALES El Estado de México tenía en 1950 casi 1.5 millones de habitantes (Rubalcava, 1999: 314), de los que 26.4%% se asentaba en ciudades (al tomar como base 2 500 habitantes) (Se- cretaría de Industria y Comercio, 1963); para 2005 la población creció a 14 millones, de los que 87%% vivía en ciudades. En 2010, la entidad rebasó los 15 millones de habitantes y 9 de cada 10 habitan en ciudades, destacando el proceso de hiperconcentración demo- gráfica en las zonas metropolitanas de los valles de México y Toluca. Dentro del Estado de México, la cuenca del Alto Lerma incluye 33 municipios que en 1950 acumulaban 569 329 habitantes y en 2010, casi 3 millones (2 949 543), lo que representa una quinta parte de la población estatal. Esta dinámica demográfica ha implicado que en apenas seis décadas, la población de la cuenca se incrementara más de cinco veces (5.18), destacando varios municipios: Me- tepec, cuya población se multiplicó en el periodo hasta 12.4 veces; San Antonio la Isla, que lo hizo en 8.2 veces; San Mateo Atenco, 7.9 veces; Toluca, 7.12 veces; y Zinacantepec, 6.43 veces, por ejemplificar los más dinámicos (véase cuadro 1). La cuenca Alta se divide en tres grandes espacios denominados: Curso Alto, Curso Medio y Curso Bajo del río Lerma. El primero concentra la mayor cantidad de municipios (22) y de población (2010, con el 69%% del total (2 037 229 habitantes); le sigue el Curso 253 Cuadro 1 Cuenca alta -
Los Materiales En La Neo-Artesanía
Los materiales en la neo-artesanía. 89 10 Los Materiales en la Neo-artesanía 10.1 Introducción. A lo largo de la historia el hombre ha desarrollado la capacidad de interactuar con la naturaleza y a lo largo de la historia ha experimentado con los variados componentes del planeta tierra. De esta experimentación la humanidad se ha formado un conocimiento de la materia. Al comienzo la materia con la que necesitaba para cubrir sus necesidades básicas era muy elemental por no decir escasa, se componía tan solo de algún tipo de madera para elaborar el mango de alguna hacha (madera que con el tiempo, fue substituyéndola por alguna de mejores características); piedra que utilizaba para hacer sus herramientas de caza, corte, curtido; piel de los animales que cazaba para cubrirse de las inclemencias del tiempo. También utilizaba los huesos de los animales que cazaba para elaborar diferentes instrumentos como sonajas rudimentarias, rudimentarios mangos, puntas de flechas cuchillos, etc. Con el paso del tiempo el hombre comenzó a viajar de un lugar a otro y se dio cuenta que existían mejores maderas en otras latitudes de la tierra, así comenzó a comerciar con otros países para hacerse de otros materiales y así elaborar herramientas más resistentes y viviendas también más resistentes. Al mismo tiempo estas experiencias se acumulaban como conocimientos de la técnica. 90 Los materiales en la neo-artesanía. La experimentación que comenzaron pueblos tan antiguos como los etruscos, los egipcios, los chinos, etc. les permitió el descubrieron del cobre con el que comenzaron a elaborar espadas, puntas de flechas, etc., para así conquistar a otros pueblos. -

UC Santa Cruz UC Santa Cruz Electronic Theses and Dissertations
UC Santa Cruz UC Santa Cruz Electronic Theses and Dissertations Title Memoryscapes: Women Chart the Post-Trauma City in 20th- and 21st- Century Latin America Permalink https://escholarship.org/uc/item/6fr1q236 Author Trostel, Katharine Gillian Publication Date 2017 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ Memoryscapes: Women Chart the Post-Trauma City in 20th- and 21st- Century Latin America A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in LITERATURE by Katharine G. Trostel June 2017 The Dissertation of Katharine G. Trostel is approved: ______________________________ Professor Norma Klahn, chair ______________________________ Professor Juan Poblete ______________________________ Professor Vilashini Cooppan __________________________________ Tyrus Miller Vice Provost and Dean of Graduate Studies Copyright © by Katharine G. Trostel 2017 Table of Contents Abstract………………………………………………………………………………iv Acknowledgements…………………………………………………….....................vi Introduction……………………………………………………………………...…...1 Chapter 1: The Infinite and the Intimate: Monumental Ruins and Scales of Memory in the Works of Tununa Mercado………………………………………………………………......30 Chapter 2: El Archivo Muerto: Ghostly Remains and Haunted Topographies in Ana Clavel’s Post-Tlatelolco Mexico City………………………………………………................96 Chapter 3: City of (Post) Memory: Memory Mapping in Nona Fernández’s 2002 Mapocho....166