Lletres 106:Maquetación 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
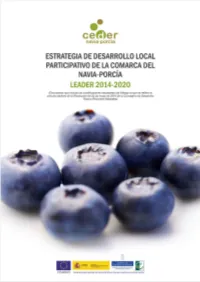
Documento Elaborado Por El Equipo Técnico Del CEDER Navia-Porcía. Abril De 2016 (Versión Revisada)
1 2 Documento elaborado por el equipo técnico del CEDER Navia-Porcía. Abril de 2016 (versión revisada) Germán Campal Fernández – Ingeniero Técnico Agrícola Mercedes Elola Molleda – Técnica. Licenciada en Psicología. Maria Luisa Fernández Rico – Técnica. Licenciada en Geografía Inmaculada Maseda Alonso – Técnica. Licenciada en Económicas Mª Dolores González Fernández – Técnica. Licenciada en Económicas. Zulema Mª Jaquete Fernández – Aux. Admvo. Licenciada en Filología. 3 ÍNDICE Página SECCIÓN 1: CONTEXTO TERRITORIAL 11 1. Coherencia del ámbito de actuación 12 Coherencia física: Coherencia cultural. Coherencia socioeconómica. 2. Justificación 17 3. Demografía. 18 Población. Poblamiento y densidad Evolución. Estructura de la población. Principales indicadores demográficos: 4. Mercado de trabajo. 27 Empleo total. Empleo asalariado/no asalariado. Evolución del empleo Distribución sectorial del empleo. Afiliaciones a la Seguridad Social Tasa de paro estimada. Variación interanual Paro registrado. Variación interanual Evolución del paro registrado Caracterización del paro registrado. Distribución sectorial del paro registrado. Distribución espacial de indicadores del mercado de trabajo. 5. Estructura productiva. 42 Productividad: Valor añadido bruto comarcal Renta familiar disponible Otros indicadores productivos Empresas afiliadas a la Seguridad Social. Áreas industriales y techos industriales de la comarca 6. Sector primario 51 Empleo y productividad Caracterización del sector primario Aprovechamiento del suelo agrario Producción de cultivos agrícolas. Producción ganadera. D.O.P. e I.G.P. Agricultura ecológica y razas autóctonas Oras producciones tradicionales y minoritarias. 7. Actividad forestal. 65 Uso forestal del suelo Superficie maderable Producción (corta de madera) Titularidad del monte Repoblaciones forestales Orientación de la industria transformadora 8. Industria agroalimentaria. 72 Productividad Empleo Orientación de la industria agroalimentaria comarcal 4 Página 9. -
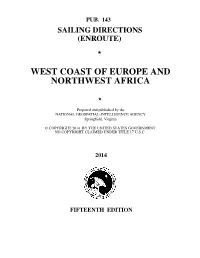
PUB. 143 Sailing Directions (Enroute)
PUB. 143 SAILING DIRECTIONS (ENROUTE) ★ WEST COAST OF EUROPE AND NORTHWEST AFRICA ★ Prepared and published by the NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY Springfield, Virginia © COPYRIGHT 2014 BY THE UNITED STATES GOVERNMENT NO COPYRIGHT CLAIMED UNDER TITLE 17 U.S.C. 2014 FIFTEENTH EDITION For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: http://bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250 Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-0001 II Preface date of the publication shown above. Important information to amend material in the publication is updated as needed and 0.0 Pub. 143, Sailing Directions (Enroute) West Coast of Europe available as a downloadable corrected publication from the and Northwest Africa, Fifteenth Edition, 2014 is issued for use NGA Maritime Domain web site. in conjunction with Pub. 140, Sailing Directions (Planning Guide) North Atlantic Ocean and Adjacent Seas. Companion 0.0NGA Maritime Domain Website volumes are Pubs. 141, 142, 145, 146, 147, and 148. http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal 0.0 Digital Nautical Charts 1 and 8 provide electronic chart 0.0 coverage for the area covered by this publication. 0.0 Courses.—Courses are true, and are expressed in the same 0.0 This publication has been corrected to 4 October 2014, manner as bearings. The directives “steer” and “make good” a including Notice to Mariners No. 40 of 2014. Subsequent course mean, without exception, to proceed from a point of or- updates have corrected this publication to 24 September 2016, igin along a track having the identical meridianal angle as the including Notice to Mariners No. -

Come Home To
Come home to Beautiful towns to visit in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #AsturianCities Introduction #AsturianCities EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfico Texts: Regina Buitrago Martínez-Colubi Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Amar Hernández, Camilo Alonso, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Marcos Morilla, Noé Baranda, Paco Currás, Pelayo Lacazette, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de Oviedo, Divertia Gijón SA and own Files. Imprenta: Imprenta Mundo SLU D.L.: AS 03020-2018 © CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk #AsturianCities 1 Asturias, a spectacular region. A historic The lifestyle and mild Atlantic climate of Principality located in the north of Spain. A Asturias allows Asturians and visitors to beautiful, natural tapestry coloured green, enjoy life outdoors. The three cities have blue and grey. The land with a black coal crowded areas of wide terraces, in their city mining heart. It is heaven on earth. Visiting centres as well as in their neighbourhoods. Asturias will fascinate you. It is an experience This contributes to the enjoyment of relaxing, you’ll never forget. friendly meet-ups and the feeling of living the good life that can be soaked up in this land. Its urban area is made up of three cities with a great history and personality: Avilés, Gijón/ It is easy to enjoy all of them, only twenty Xixón and Oviedo (the capital). These cities minutes away by motorway, and public form an easily accessible urban area. -

Come Home To
Come home to Rural tourism in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #RuralAsturias Introduction #RuralAsturias EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfico Texts: Ana Paz Paredes Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Aitor Vega, Amar Hernández, Camilo Alonso, Carlos Salvo, Gonzalo Azumendi, Hotel 3 Cabos, Iván Martínez, Joaquín Fanjul, José Ángel Diego, José Ramón Navarro, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Julio Herrera, Mampiris, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás Diseñadores, Pelayo Lacazette, Pueblosatur and own archive. Printing: Imprenta Mundo SLU D.L.: AS 03727 - 2018 © CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk 1 Asturias gives so much, but it also takes a little something from travellers wanting to discover and enjoy it. It takes their astonishment and a little piece of their hearts. Every journey is the penultimate one, because, the more you get to know Asturias, the more you discover, and of course, there is always something yet to be discovered. Perhaps another cliff to admire, another river to descend in a canoe, or perhaps another beach to be enjoyed from a hang glider, another trail to be discovered... You just can’t get enough of it. It is never enough. So much greenery, so much rock, so much forest, so many ports to watch the boats coming and going, and all that cider poured in good company; all forming a series of monuments that leave those leaving with an impression of a friendly and welcoming land, like its people; always prepared to go the whole nine yards for those that love and respect it. -

Diagnóstico Territoria Del Concejo De Cangas De Onís
Diagnóstico Territorial y Propuestas para el Desarrollo Rural Sostenible del concejo de Cangas de Onís. Trabajo de Fin de Máster en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación. Adrián Menéndez Sánchez Facultad de Filosofía y Letras 2014/2015 Julio, 2015 Desarrollo Rural Sostenible del Concejo de Cangas de Onís. ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN: ÁREA SELECCIONADA Y OBJETIVOS. _____________ 2 2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. _____________________________________ 5 2.1. RELIEVE ______________________________________________________ 5 2.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS. _____________________________ 10 2.2.1. Morfología glacial. ___________________________________________ 11 2.2.2. Morfología kárstica y fluvial. ___________________________________ 14 2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA. _________________ 17 2.4. POBLACIONES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ________________ 19 2.4.1. Evolución y distribución de la población. __________________________ 20 2.4.2. Dinámica y estructura demográfica. ______________________________ 24 2.4.3. Actividades económicas. _______________________________________ 27 2.5. RECURSOS ARQUEOLÓGICOS. ________________________________ 29 2.6. ELEMENTOS DE INTERÉS. CUADRO V. _________________________ 30 3. CLAVES ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES (MATRIZ DAFO). Cuadro VI._________________ ________________________________________________ 32 4. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL CONCEJO DE CANGAS DE ONÍS. _____________________________________ 33 4.1. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE CANGAS DE ONÍS. 33 4.2. PAISAJE NATURAL -

Hoteles Rurales
DONDE DORMIR AYUNTAMIENTO DE BOAL Apartamentos Rurales: • La Casa del Abuelo Justo : Miñagón 985 620 740 • El Llago : Vega de Ouria 635 514 923 • El Bosque de las Viñas : Las Viñas 985 620 284 • El Palacio : Doiras 985 620 055 • Rozadas : Rozadas 985 924 892 Apartamentos Turísticos: • Helenias : Boal 985 620 501 Hoteles: • El Zángano : Boal 985 620 142 • El Prado : Boal 985 620 473 Hoteles Rurales: • (Casona asturiana) Palacio de Prelo : Prelo 985 620 718 • Casa Manín : San Luis 985 620 306 • Chao de Pendia : Pendia 985 620 754 Casas de Aldea: • El Llombo de Pendia : Pendia 699 232 623 • Cantonia : Pendia 985 620 030 • Cimadevilla : Serandinas 985 822 816 • La Guarita : Prelo 985 620 420 • Visita : San Luis 985 620 565 Pensiones: • La Terraza : Boal 985 620 163 Ayuntamiento de NAVIA Apartamentos Rurales: • La Cruz de Paderne : Andés 985 631 779 • Casa Xarangolo : Polavieja 985 472 117 • Casa Zulema : Navia 985 474 981 • Romallande : Puerto de Vega 985 648 114 • Montemar : Andés 985 631 185 • El Foro : Andés 985 624 862 • Casa Choureiro : Villapedre 985 472 033 • La Villa : Navia 985 473 393 • Casa Pachona : Puerto de Vega 985 648 355 • Langu I y II : Puerto de Vega 985 648 552 Hoteles Rurales: • Hacienda Llamabua: Navia 985 474 981 • Las Casonas D´Avellaneda: Navia 985 630 644 • Suquín: Navia 985 472 213 • Villa Auristela: Villapedre 985 472 255 • Valle de Anleo: Anleo 985 630 444 Hoteles: • Palacio de Arias : Navia 985 473 671 • Blanco : La Colorada 985 630 775 • El Arco : Navia 985 473 495 • La Kabaña : La Colorada 985 630 644 • Pleamar -

Xixón. 16 #Asturiancities
Come home to Beautiful towns to visit in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #AsturianCities Introduction #AsturianCities EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfi co Texts: Regina Buitrago Martínez-Colubi Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Amar Hernández, Camilo Alonso, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Marcos Morilla, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás, Pelayo Lacazette, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de Oviedo, Divertia Gijón SA and own Files. Printing: Dayton SA - Dec. 19 D.L.: AS 03020-2018 © CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk #AsturianCities 1 Asturias, a spectacular region. A historic The lifestyle and mild Atlantic climate of Principality located in the north of Spain. A Asturias allows Asturians and visitors to beautiful, natural tapestry coloured green, enjoy life outdoors. The three cities have blue and grey. The land with a black coal crowded areas of wide terraces, in their city mining heart. It is heaven on earth. Visiting centres as well as in their neighbourhoods. Asturias will fascinate you. It is an experience This contributes to the enjoyment of relaxing, you’ll never forget. friendly meet-ups and the feeling of living the good life that can be soaked up in this land. Its urban area is made up of three cities with a great history and personality: Avilés, Gijón/ It is easy to enjoy all of them, only twenty Xixón and Oviedo/Uviéu (the capital). -

Llibrería Asturiana
191 LLIBRERÍA ASTURIANA LLITERATURA PROSA * Iris Díaz Trancho, Nome. Uviéu, Ámbitu, 2010. * Mª Esther García López, A la gueta l’amor. Uviéu, Trabe, 2010. * Roberto González-Quevedo, Onde viven los amigos. Uviéu, Ámbitu, 2010. * «Mánfer de la Llera», En cata de la mio lluna. Antoloxía lliteraria. Uviéu, Trabe/Gobiernu del Principáu d’Asturies, 2011. * Ignaciu Llope, La casa gris. Uviéu, Ámbitu, 2011. * Mánfer de la Llera, de la rampla al puente. Uviéu, Trabe/Gobiernu del Principáu d’Asturies, 2011. * VIII Concursu de rellatu curtiu n’asturianu. Uviéu, Centru Asturianu de Madrid, 2010. POESÍA * Berto García, Cuando’l mundu debala. Uviéu, ALLA, 2011. «Lli- brería académica» nu 43. [«Nesti poemariu (diariu de lluches y en- fotos, escritu en primera persona y dende les coraes, col que tentar d’afuxir de la buxa y testerona rutina de tiempu y camín), l’autor, refugando l’esconderite del silenciu, fala bien claro de la sociedá que lu arrodia (y los sos efeutos collaterales). Nuna xera de cun- tar (col enfotu d’unes manes qu’anden a la gueta de respuestes y de llibertá pa percorrer los díes), tolo que ve dende la ventana de so casa, y que nun ye otro que la vida, la realidá Cuando’l mundu debala, empobináu ésti (pasu ente pasu) a niundes, ensin buelgues nin coordenaes. Mientres nosotros buscamos l’abellugu onde atechanos d’esti xarazu (pues llamalu tamién silenciu, vacíu, soledá o desconciertu) que nos cai enriba y manca»]. * Xuan Bello, Ambos mundos. Poesía 1988-2009. Uviéu, Trabe, 2010. * Rosa Cunqueira, Suenos. Versos cunqueiros. Siero, CH Editorial, 2010. -

Censo Productores 2020
Censo Productores 2020 APELLIDOS NOMBRE NIF Nº REGEPA REPRESENTANTE NIF REP. DOMICILIO C P CONCEJO HECTAREAS GARCIA RODRIGUEZ ANGEL 45434434-G 03/33/000371 ARBON 33718 VILLAYON 7,8500 SUAREZ LOPEZ SERGIO 76940967-X 03/33/000495 COAÑA 33795 COAÑA 7,4800 FERNANDEZ PEREZ MARIA CECILIA 11394099-Z 03/33/000299 LA VARA - MANZANEDA 33449 GOZON 5,9128 FERNANDEZ GARCIA ABEL 76944995-J 03/33/000779 ARBON 33718 VILLAYON 5,3500 SUAREZ LOPEZ OSCAR 76943080-F 03/33/000930 COAÑA 33795 COAÑA 4,8900 GARCIA MENDEZ JOSE MANUEL 45430608-L 03/33/000769 ARBON 33718 VILLAYON 4,6200 MAGAZ RODRIGUEZ ERNESTO 09355435-R 03/33/001390 OBONA, 5 33874 TINEO 4,5000 DAVILA ROZA DIEGO 53507913-T 03/33/000401 SAN MIGUEL DE LA BARREDA, 63 33188 SIERO 4,1967 ACEVEDO GARCIA ANA MARIA 76943241-F 03/33/000944 COAÑA 33795 COAÑA 3,7500 FABEO S.C. J-74460791 03/33/001503 ROCIO MARTINEZ FERNANDEZ 09442970-K LG. ABRES S/N 33779 VEGADEO 3,2200 S.A.T. LLAZAN V-74269929 03/33/001397 IGNACIO GARRIDO ALVAREZ 71667044-X LG. LLAZAN S/N 33860 SALAS 3,0600 FERNANDEZ GONZALEZ JUAN RAMON 71874233-S 03/33/000776 SETIENES - SANTIAGO 33707 VALDES 2,7900 ALVAREZ RODRIGUEZ TANIA 53647850-M 03/33/001519 C/ PEDRO PABLO, 44 - 2º A 33209 GIJON 2,7542 LOPEZ FERNANDEZ RUBEN 76942903-Z 03/33/000502 C/ CAMINO DEL DEPÓSITO, 1 33717 VILLAYON 2,6800 GARCIA PRIETO MARIA BEGOÑA 76938103-K 03/33/000491 ANLEO 33719 NAVIA 2,6100 PEREZ MENDEZ ORENCIO MARTIN 45430514-V 03/33/000367 ARBON 33718 VILLAYON 2,5500 GARCIA DIEZ DANIEL 71436386-L 03/33/001437 VEGADECIMA - PUERTO DE VEGA 33790 NAVIA 2,5454 RODRIGUEZ PEON MARIA 50107903-B 03/33/001377 JUNCO - LA LISAL 33569 RIBADESELLA 2,5000 VALLINA BLANCO CELIA 76956761-A 03/33/001359 LA LLOVERA, 6 - SAN MIGUEL DE ABAJO 33188 SIERO 2,4371 RODRIGUEZ FERNANDEZ IVAN 71668564-N 03/33/001295 C/ RONDERO, 12 33850 SALAS 2,4300 GARCÍA FERNANDEZ JUAN JOSE 71871879-F 03/33/001016 BUSTO - CANERO 33789 VALDES 2,3700 GONZALEZ RODRIGUEZ LINO 76937507-T 03/33/001369 LG. -

Come Home To
Come home to Guide to discover Asturias asturiastourism.co.uk 2 Vuelve al Paraíso Come home to paradise EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfi co Texts: Susana D. Machargo Translation: Morote Traducciones Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Amar Hernández, Armando Álvarez, Benedicto Santos, Casona del Viajante, Comarca de la Sidra, Hotel 3 Cabos, José Ángel Diego García, José Mª Díaz-Formentí, José Ramón Navarro Tudela, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Manuel S. Calvo, Marcos Vega García, María Martín Berciano, Miki López, Museo Bellas Artes, Noé Baranda, Paco Currás SL, Pelayo Lacazette, Pozo Sotón, Incuna, Xurde Margaride and own Files. Printing: Dayton SA - Dec. 19 D.L.: AS 04181-2017 © CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk Vuelve al Paraíso 1 The first settlers captured their dreams, fears and emotions on the walls of caves where they took refuge from danger. From these cave paintings, which today enjoy international recognition and protection, to the avant-garde architecture of the Centro Niemeyer in Avilés, centuries of history have passed which have helped to form the landscape of the Principality and the idiosyncrasies of the Asturian people. The Castro culture, the warrior Pelayo and the Kingdom of Asturias, the figures of the Enlightenment of the 18th century, the industrial revolution in a land that provided water and carbon, these are all elements you can still perceive and enjoy. By land, sea or air. -

Cuadernos De Estudios Del Siglo XVIII
Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII ANEJO 1 El concejo de Navia a través del Censo de Godoy PABLO SÁNCHEZ PASCUAL Universidad de Oviedo 2017 Anejos de Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII INSTITUTO FEIJOO DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII UNIVERSIDAD DE OVIEDO N.º 1 / Diciembre de 2017 Pablo Sánchez Pascual, El concejo de Navia a través del Censo de Godoy, Oviedo, IFESXVIII / Ediciones Trea (ACESXVIII, 1), 2017. ISBN: 978-84-17140-29-8 | Depósito legal: AS 04141-2017 DOI: https://doi.org/10.17811/cesxviii.1.2017.5-81 Esta investigación ha sido desarrollada en el marco de un contrato predoctoral FPU financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entidad coeditora: Ediciones Trea, S. L. Entidad financiadora: Ayuntamiento de Oviedo Entidad colaboradora: Ediuno. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo © Pablo Sánchez Pascual, 2017 © de esta edición: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 2017 Universidad de Oviedo. Campus de Humanidades. 33011-Oviedo. Asturias, España Teléfono: 34 985 10 46 71. Fax: 34 985 10 46 70. Correo electrónico: [email protected] IFESXVIII http://www.ifesxviii.uniovi.es/ Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII ISSN 1131-9879 CESXVIII https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/ Directores Elena de Lorenzo Álvarez ([email protected]) Ignacio Fernández Sarasola ([email protected]) Consejo de Redacción Philip Deacon (University of Sheffield) / Fernando Durán López (Universidad de Cádiz) / David T. Gies (University of Virginia) / Claudia Gronemann (Universität Mannheim) / Venancio -

Curso, Par El Procedimiento Abierto, Para La Contratacion
10612 BOLETIN OFICIAL DEL PRIN CIPADO DE J\:>TURIAS 9-X-96 1) Fecha y lugar de apertura de las proposiciones: En la sede de este Instituto, a las 13 horas del segundo dia habil INFORMACION publica par la que se anuncia con siguiente al de la conclusi6n del plaza de pre sentaci6n de curso, par elprocedimiento abierto, para la contratacion ofertas 0 cl primer dia de la semana siguiente si aquel coin del servicio de jardineria de las instalaciones del Parque cidiese en sabado. Tecn6logico de Asturias. L1anera, 27 de septiembre de 1996.-La Secretaria General.-15.550. a) Objeto del contrato: Prestaci6n del servicio de jar dineria de las insta laciones del Parque Tecnologico de Asturias. CONSEJERIA DE FOME NTO: b) Presupuesto de licitaci6n : 8.666.664 pesetas. INFORMA CION publica de ~antamiento de aetas c) Plaza de ejecuci6n: Doce meses. previas a la ocupacion de las fincas afectadas por las obras de la variante "A "delproyecto colectorinterceptor d) Garantfa provisional: 173.333 pesetas. del rio Pilona. e) Garantfa definitiva: 346.667 pesetas. Aprobado por Resoluci6n de 17 de julio de 1996 el pro f) Clasificaci6n del contratista: No se exige. yecto tecnico de ejecuci 6n de las ob ras definidas en la variante "A" del proyecto del colector interceptor del rio Pilofia, decla g) Presentaci6n de proposiciones y plazo : En el Registro rada de urgencia por Acuerdo de l Consejo de Gobierno de del Instituto de Fomento Regional, sito en el Parque Tee fecha 26 de septiembre de 1996 la ocupaci6n de los terr enos, nol6gico de Asturias, sin, L1anera, en el plaza de veintiseis conforme al art.