Anales De Antropologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Codo Del Pozuzo) Pueblo Nuevo R Codo Del Pozuzo Pueblo Libre Nuevo Dantas John Peter Pueblo Nuevo CODO DEL POZUZO HU HU Santa Ana Emp
76° W 395000 400000 405000 410000 415000 420000 425000 430000 435000 440000 445000 450000 455000 460000 465000 470000 475000 480000 485000 490000 495000 500000 505000 R San Gregorio / La Playa í Río Nova San Gregorio Ricardo Herrera o Alto Huayhuante Ricardo Herrera. Río Nova Incari. Santa Seca Juan Velasco. A Río Nova MARISCAL 638 g a Emp. HU-628 ío Nov Nuevo Huayhuante u R 270 CACERES Puerto Libre a y a í t Emp. HU-619 (Dv. Bolaina) t ía y 0 0 HU Pta. Carretera. San Pablo. a u 0 LUYANDO HU 0 628 g BELLAVISTA LORETO A 0 ¬ Alto Huayhuante -Huayhuantillo San Pablo Alto 0 «Supte Chico o 620 í 5 Mishki Punta «¬ Comunidad 5 HU R SAN S S 7 7 Huayhuantillo Nativa ° 619 Heroes del Oriente ° MARTIN UCAYALI 9 9 Supte Chico. Emp. HU-619 (Bolaina). 8 «¬ 8 Bolaina Puerto Azul 8 IRAZOLA HU 8 Bolaina 978 PUENTE LA LIBERTAD Vista Alegre Pta. Carretera (Río Tulumayo). Topa HU «¬ Emp. PE-5N (Galicia) Emp. HU-622 Topa GALICIA TOCACHE Sol Naciente 610 a «¬ e Bajo Guayabal Alto Galicia. San Jorge Galicia t Nueva Union San Miguel de Tulumayo R i PATAZ CORONEL HU Huascar í h Río Negro Emp. HU-619 o N c PORTILLO Julio Cesar Tello o a Emp. HU-622 (Supte San Jorge) 622 Emp. HU-622 va P Supte San Jorge o «¬ Huascar í Atahualpa Emp. HU-622 11 de Octubre R Emp. HU-622 Estación Metereológica Supte. SIHUAS UCAYALI Vista Alegre Atahuallpa Sanja Seca a e POMABAMBA HU t HU i Sanja Seca h San Antonio RUPA-RUPA 624 c 627 a PADRE «¬ P ¬ MARAÑON « Comunidad ABAD 207 o Capitan Arellano. -

Un Pictograma Llamado Túpac Amaru. Acerca De Una Pintura Rupestre Nominada En Chaupiqaqa- Andasco, Calca (Cusco - Perú)
Páginas 00-00 Chungara Revista de Antropología Chilena UN PICTOGRAMA LLAMADO TÚPAC AMARU. ACERCA DE UNA PINTURA RUPESTRE NOMINADA EN CHAUPIQAQA- ANDASCO, CALCA (CUSCO - PERÚ) A PICTOGRAM NAMED TUPAC AMARU. ABOUT A NOMINATED RUPESTRIAN PAINTING AT CHAUPIQAQA-ANDASCO, CALCA (CUSCO - PERÚ) Raúl Carreño-Collatupa1 Uno de los paneles de estilo rupestre Espinar post-colombino de Chaupiqaqa-Andasco, Calca, contiene la figura de un jinete con un tocado de cornamentas que semejan centellas y que la tradición oral local conoce como “Túpac Amaru”. Estas pinturas fueron hechas cuando las huestes túpacamaristas de la Gran Rebelión atacaron Calca a fines de 1780. Es el único caso conocido de pictograma peruano que rememora a un personaje histórico. El análisis realizado permite decir que el jinete representado no es José Gabriel Túpac Amaru sino su primo-hermano, Diego Cristóbal, quien comandó las tropas rebeldes en la zona y, tras el ajusticiamiento de José Gabriel, asumió el mando de la rebelión. Se trataría de un caso de sincretismo de símbolos de poder y legitimidad que aprovechó el nombre de Diego y el simbolismo hispano-andino del rayo, para presentar a Diego Cristóbal como una personificación de Santiago-Illapa-Amaru. Palabras claves: pictograma, Túpac Amaru, Gran Rebelión, arte rupestre, Calca, Cusco, Santiago-Illapa. One of the post-Columbian Espinar rock art panels of Chaupiqaqa-Andasco, Calca, contains the figure of a horseman with a lightning-like antler headdress, known in the local oral tradition as “Túpac Amaru.” These paintings were made when Túpac Amaru’s Great Rebellion troops attacked Calca at the end of 1780. It is the only known case of a Peruvian pictogram that recalls a historical figure. -

31 200 Años Bicentenario.Pdf
Al cabo de un tiempo Saladé se convertirá en un ermitaño, quizá debido al proceso de migración Esto da ocasión de pensar que en la configuración espiritual del personaje llegarían a mezclarse forzada al que serían sometidos los moradores originarios, llamados a constituir el pueblo de la Mag- elementos propios del cristianismo, de origen europeo, con rituales o ingredientes propios de la tierra dalena. Pero resulta imposible pensar que en todos esos años en que habitó la huaca, él haya estado andina. Así se podría entender su caso como una suerte de “religiosidad fusión”, matiz tan característi- completamente solo. Más bien es probable que haya convivido con algunos habitantes de dicho lugar co de nuestro sincretismo religioso y del mestizaje peruano en general. o en todo caso hayan vivido cerca de él. El hecho de ser un ermitaño no lo aísla por completo de la gente; puede haber sido muy independiente en sus hábitos de la vida, pero también pudo haber En este contexto hay un detalle que no debemos pasar por alto y es el hecho de que todos los españoles compartido sus experiencias y necesidades cotidianas con personas que vivían alrededor.5 que venían a América debían ser eran católicos, y si algún extranjero venía a las colonias hispanas del Nuevo Mundo, debía también serlo. Es obvio que los jerarcas peninsulares no querían que el protes- tantismo se expandiera por su territorio, y mucho menos en los dominios ultramarinos; de manera que al embarcarse con destino a las Indias, Mateo Salado tuvo que haber ocultado su inclinación hacia la fe luterana, diciendo que era un católico practicante. -

Juan Santos Atahualpa Corno El Nuevo Inca Del Perú
Amazonía Peruana, Tomo XI. N2 22, 1992; pp. 47 -60 JUAN SANTOS ATAHUALPA ' ' Un Movimiento Milenarista en la Selva B. Sara Mateas Fernóndez-Maquieira ' En junio de 1742, en pleno corazón de la selva central peruana, estalló la más larga rebelión registrada en el período colonial. Encabe zada por Juan Santos Atal:malpa, un joven mestizo de origen serrano, el movimiento deshizo en pocos meses toda la labor evangelizadora que los franciscanos habían comenzado en la zona en el siglo XVII y conso lidado en elXVIU. Esta rebelión con rasgos eminentemente rnilenaristas, no logró su meta: la de expulsar a los peninsulares del virreynato y coronar a Juan Santos Atahualpa corno el nuevo inca del Perú. Este artículo pretende analizar la rebelión desde un punto de vista ideológico, para lo cual se ha creído conveniente explicar la situación de la selva central en esa época. In June of 1742, in the heart of the central rainforest of Peru, a rebellion broke out that was the longest ever recorded in the colonial period. Led by Juan Santos Atahualpa, the movernent undid in a few rnonths the _missionary work that the Franciscans had begun in the region in the VXII century and consolidated in the XVIII century. This rebelion, with evident millenaristic characteristics, did not achieve its goal: to expel the europeans and crown Juan Santos Atahualpa as the new Inca of Peru. This article analyzes the rebellion from an ideological viewpoint, and with this in mind, studies the context of the central rainforest of that period. DIGITALIZADO EN EL CENDOC - CAAAP Amazonía Peruana-----------'---------- INTRODUCCION Este artículo es el resultado de una ponencia que presenté en la Universidad de Lima el) noviembre del año pasado. -

8. Resistance and Rebellion in Colonial Latin America (3/02/04)
8. RESISTANCE AND REBELLION IN COLONIAL LATIN AMERICA (3/02/04) At initial conquest, resistance variable: Maya held out longer than Aztec, famous Inca state held out at margins of Peru 1536-72. Other regions only partially subdued or not at all. But in core areas, thought for long time that no rebellions. Question of resistance in history and social science: romanticized and politicized. Question of whether oppressed accept lot. Notion of hegemony. Challenge from James Scott. In Americas little true hegemony, but people adapt to lot, accommodation as well as resistance. Village Rebellions Study by William Taylor in colonial Mexico, shows that local uprisings did occur Local, spontaneous, limited: attack tax collector or priest Sometimes got a little improvement. Must imagine self in situation, think of balance of power. Usually only small local militia, suppression expensive, hearing complaints sometimes cheaper. But regional troops available as backup for major uprisings. So both sides know limits of game. Why no wider rebellion? Parochial outlook, little common feeling with neighbors; colonial system encouraged parochialism. Grievances particular. Hard to organize wider rebellion. But also partial knowledge so far of how often rebellion did occur. Now know there were riots and mini-uprisings all across empire. Problem of charting when and why. 18th Century: Age of rebellion One cause increased exploitation. In first two centuries, buffered by low population, free land. By 18th really pinched. Even more, escalation of demands, tightening of system. Had been corruption, bargaining with exploiters, some slack. In imperfect way, Crown did protect a bit, wanted Indians to survive. Late 17th century on, monarchy tightens up system. -
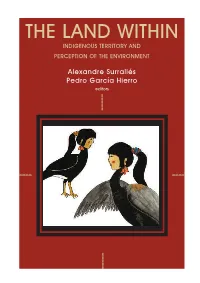
THE LAND WITHIN Indigenous Territory and the Perception of Environment
IWGIA THE LAND WITHIN INDIGENOUS TERRITORY AND PERCEPTION OF THE ENVIRONMENT T H E L A N D W I T H I N Alexandre Surrallés Pedro García Hierro editors THE LAND WITHIN Indigenous territory and the perception of environment Alexandre Surrallés & Pedro García Hierro - editors - Copenhagen 2005 170 THE LAND WITHIN - INDIGENOUS TERRITORY AND PERCEPTION OF THE ENVIRONMENT WRITING HISTORY INTO THE LANDSCAPE: YANESHA NOTIONS OF SPACE AND TERRITORIALITY Fernando Santos–Granero Smithsonian Tropical Research Institute ery early in the morning, during a bright September day in 1977, I started what was going to be a three-day walk from the Yanesha community of V ~ Yorenac~o to that of Muerrat o, 1 passing through the communities of Huacsho and Yoncollmaso, all of them in the eastern slopes of the Peruvian Central Andes (see Figures 1 and 2). 2 My travel companion was Francisco, a middle-aged Yanesha who was going downriver to visit relatives and do some hunting and fishing. When we departed, I had no idea that this trip was also going to be a fascinating journey along the landscape of Yanesha history and myth. Shortly after leaving Yorenac~o along the colonization road built in the 1970s we went by a gently sloping hill on top of which, Francisco told me, lay the foundations of an old Yanesha temple/forge. At its base, he claimed, one could still see rests of the furnace in which iron ore was melted. A few hours later, close to the colonist town of Eneñas he singled out the site of the last fully functioning Yanesha temple, abandoned in the 1950s after the death of the officiating priest. -

Writing History Into the Landscape: Space, Myth, and Ritual in Contemporary Amazonia
writing history into the landscape: space, myth, and ritual in contemporary Amazonia FERNANDO SANTOS-GRANERO—Smithsonian Tropical Research Institute Very early in the morning, during a bright September day in 1977,1 started what was going to be a three-day walk from the Yanesha community of Yorenaco to that of Muerrato,1 passing through the communities of Huacsho and Yoncollmaso, all of them in the eastern slopes of the Peruvian Central Andes (see Figures 1 and 2).2 My travel companion was Francisco, a middle-aged Yanesha who was going downriver to visit relatives and do some hunting and fishing. When we departed, I had no idea that this trip was also going to be a fascinating journey along the landscape of Yanesha history and myth. Shortly after leaving Yorenaco along the colonization road built in the 1970s we went by a gently sloping hill on top of which, Francisco told me, lay the foundations of an old Yanesha temple/forge. At its base, he claimed, one could still see rests of the furnace in which iron ore was melted. A few hours later, close to the colonist town of Enenas he singled out the site of the last fully functioning Yanesha temple, abandoned in the 1950s after the death of the officiating priest. Before arriving at the settlement of Huacsho, we went by a small lake in a site called Cacasano. Francisco told me that here the warrior-divinity Yato' Caresa (Our Grandfather Caresa) hid himself after being defeated by the Muellepen, ancient cannibals who used to travel upriver along the Palcazu River in order to attack the Yanesha settlements of the Cacazu Valley. -

Of Colonial Notaries, Inca Utopias, and Emerging Indigenous Elites: Some Noteworthy Titles in Andean Historiography
Of Colonial Notaries, Inca Utopias, and Emerging Indigenous Elites: Some Noteworthy Titles in Andean Historiography BURNS, Kathryn. Into the Archive: Writing and Power in Colonial Peru. Durham, NC: Duke University Press, 2010. Pp. 246. GALINDO, Alberto Flores. In Search of an Inca: Identity and Utopia in the Andes. Edited and translated by Carlos Aguirre, Charles F. Walker, and Wyllie Hiatt. New York: Cambridge University Press, 2010. Pp. 270. KLEIN, Herbert S. A Concise History of Bolivia. Second edition. New York: Cambridge University Press, 2011. Pp. 360. The three titles reviewed here focus on aspects of the Andean past, and each one presents remarkably varying approaches to writing about history. Herbert S. Klein’s A Concise History of Bolivia is the latest and greatest incarnation of a staid national narrative by an exceptionally knowledgeable expert. Alberto Flores Galindo died in 1986, but his influentialIn Search of an Inca: Identity and Utopia in the Andes is an important collection of essays only now available to English readers with this translation. Finally, Kathryn Burns offers Into the Archive: Writing and Power in Colonial Peru, an intriguing exploration of colonial notaries and the bureaucratic foundations of Spanish imperial authority in the Andes. Each of these three volumes—offering some newer ideas and interpretations along with older ones—are important additions (though not necessarily brand new ones) to Andean historiography. First consider A Concise History of Bolivia by Herbert S. Klein, a solid national history now in its second edition. It remains a solid installment in Cambridge University Press’s excellent Concise Histories series; however, this is actually the fourth version of Klein’s profile of Bolivia, as this particular “concise history” was first published as Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society in 1982 (and updated in 1992) by Oxford University Press. -

Agurto Bravo Jonathan Jair
Vicerrectorado de INVESTIGACION FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO “PLAN DE PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA, PARA INCREMENTAR EL TURISMO EN LA PROVINCIA CHANCHAMAYO - JUNÍN 2019” TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ECOTURISMO AUTORA AGURTO BRAVO, JONATHAN JAIR ASESOR MG. GLADYS ROJAS LEÓN JURADO DR. NOÉ SABINO ZAMORA TALAVERANO DR. EDWIN JAIME GALARZA ZAPATA DR. MIGUEL ALVA VELASQUEZ MG. BENIGNO PAULO GOMEZ ESCRIBA LIMA - PERU 2019 DEDICATORIA Dedicada a mi madre Yenni, por ser la persona que me ha acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida, a mis tías, quienes han velado por mí durante este arduo camino para convertirme en un profesional. A mi padre Víctor quien con sus consejos ha sabido guiarme para culminar mi carrera profesional. A mis amigos, que gracias al equipo que formamos logramos llegar hasta el final del camino y que, hasta el momento, seguimos siendo amigos: Robin y Tessy. A mis docentes de la FIGAE-UNFV, gracias por su tiempo, por su apoyo, así como por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional. Jair 2 AGRADECIMIENTO A Dios, por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. A mi madre Yenni y mi padre Víctor, que con sus ejemplos me ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar, a través de sus sabios consejos. A mi tía Marisol y Arcenia, por su apoyo incondicional y por demostrarme la gran fe que tienen en mí. A Luiggi, por acompañarme durante todo este arduo camino y compartir alegrías y fracasos. -

YOTANTSI ASHI OTSIPANKI Narraciones Autobiográficas De Líderes Asháninka Y Ashéninka De La Selva Central Del Perú
HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANKI Narraciones autobiográficas de líderes Asháninka y Ashéninka de la Selva Central del Perú Editadas y compiladas por Hanne Veber HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANIKI Narraciones autobiográficas de líderes asháninkas y ashéninkas de la Selva Central del Perú Compiladas y editadas por Hanne Veber Copenhague 2009 HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO Yotantsi ASHI OTSIPANIKI Copyright: Hanne Veber y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígneas Compilación y edición: Hanne Veber Diseño de tapa: Diseño interior: Jorge Monrás Revisión, corrección, notas aclaratorias y traductor de parte de los textos: Alberto Chirif Producción editorial: Alejandro Parellada Impresión: TAREA, Lima ISBN: 87-91563-21-6 ISSN: 0105-4503 Catalogación – Hurridocs (CIP) Título: Historias para nuestro futuro – Yotantsi ashi Otsipaniki Autor: Hanne Veber Número de páginas: 349 Idioma: castellano ISBN: 87-91563-21-6 Index: 1. Pueblos indígenas – 2. Perú – 3. Amazonía Área geográfica: Perú Fecha de publicación: 2009 GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS Classensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: [email protected] - Web: www.iwgia.org CONTENIDO Prólogo ........................................................................................................8 Introducción Introducción etnográfica Los asháninkas y los ashéninkas ...................................................................20 Narraciones autobiográficas -

Alberto Flores Galindo. in Search of an Inca
In Search of an Inca edited by Alberto Flores Galindo, Carlos Aguirre, Charles F. Walker, and Willie Hiatt In Search of an Inca by Alberto Flores Galindo; Carlos Aguirre; Charles F. Walker; Willie Hiatt Review by: Barbara Celarent American Journal of Sociology, Vol. 120, No. 1 (July 2014), pp. 306-311 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/679517 . Accessed: 24/02/2015 15:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to American Journal of Sociology. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.135.12.127 on Tue, 24 Feb 2015 15:33:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions American Journal of Sociology aspora leadership and the variety of entrepreneurship ðin homeland move- ments as well as in the diaspora organizationsÞ could also be explored fur- ther. Assessing the degree of integration into the United States, the nexus of ðinterÞorganizational activity ðrise and declineÞ, the nature of attachments, and the character of community organization—for instance the effects of the ethnic bonding and bridging of social capital—may provide further in- sights with regards to attachment or detachment to national causes. -

Universidad Nacional Mayor De San Marcos Universidad Del Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad del Perú. Decana de América Dirección General de Estudios de Posgrado Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Posgrado Cohesión y continuidad cultural Asheninka en la comunidad de Ponchoni del Gran Pajonal TESIS Para optar el Grado Académico de Doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Antropología AUTOR Mg. Elsa Ricardina VÍLCHEZ JIMÉNEZ ASESOR Dr. Sabino ARROYO AGUILAR Lima, Perú 2020 Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. Referencia bibliográfica Vílchez, E. (2020). Cohesión y continuidad cultural Asheninka en la comunidad de Ponchoni del Gran Pajonal. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. Hoja de Metadatos complementarios Código ORCID del autor https://orcid.org/0000-0002-7977-5030 DNI o pasaporte del autor DNI 07567984 Código ORCID del asesor https://orcid.org/0000-0003-0719-9078 DNI o pasaporte del asesor DNI 07328272 Grupo de investigación “—“ Agencia financiadora País de la agencia financiadora: Perú Comunidad de Ponchoni en el Gran Pajonal de Ucayali, Perú. Coordenadas geográficas; Entre los ríos, Ucayali, Tambo, Perené y Pichis, en el Ubicación geográfica donde se cuadrilátero formado por los paralelos desarrolló la investigación 10°30’ y 10°00’ de latitud sur y los meridianos 74°40’ y 73°50’ de longitud oeste.