RAGN Vol.33 Nro.1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pontificia Universidad Católica Del Perú Escuela
i PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO Índice de Progreso Social del Distrito de Ate TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PRESENTADO POR José Armando Aguirre Guevara Eduardo Cirilo Palpa Guimaray Elizabeth Rebeca Rivadeneyra Rivas Luis Enrique Torres Lara Ferreyra Asesor: Luis Alfonso Del Carpio Castro Surco, octubre 2019 ii Agradecimientos Nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que nos acompañaron durante este largo recorrido, cuya motivación y soporte fueron claves para alcanzar los resultados deseados. A Dios, por darnos fortaleza y la perseverancia para alcanzar nuestras metas. A la Municipalidad de Ate, por habernos permitido realizar esta investigación y colaborar gentilmente con nosotros en varias etapas del proceso. A los docentes y personal de CENTRUM PUCP, por inspirarnos a ser generadores de cambio en la sociedad. A nuestras familias y amigos que siempre estuvieron alentándonos y acompañándonos en todo momento. iii Dedicatoria Dedicado a Dios, que me inspira para el logro del propósito de mi vida, a mis padres, Caracciolo e Iladia, que son mis mayores ejemplos de esfuerzo y perseverancia. Elizabeth Rivadeneyra A Lucrecia, mi madre y amiga, el pilar que siempre me sostuvo, a José Luis, mi padre, por su ejemplo de optimismo y perseverancia, a Silvia, mi compañera, por su gran amor y comprensión. Armando Aguirre A Linda, mi madre por ser mi motivación, a Lalo, mi padre por ser mi mejor maestro, a Diana por todo su amor y acompañarme en mis locuras y a mis hermanas por su apoyo permanente. -

Annualreport 2019 2 SODIMAC 2019 SODIMAC REPORT ANNUAL
AnnualReport 2019 2 SODIMAC 2019 SODIMAC ANNUAL REPORT REPORT ANNUAL The House of the Americas: Sodimac Chile Imperial 03 Sodimac in Latin America 16 58 Sodimac Colombia Sustainability Letter from the Chairman 24 64 04 of the Board 30 Sodimac Peru 06 Board of Directors 37 Sodimac Argentina 07 Purpose, Mission, Vision and Values 43 Sodimac Brazil 08 History 50 Sodimac Uruguay 11 Corporate Executive Committee 54 Sodimac Mexico Corporate Commercial 12 and Marketing Strategy 3 The House of the Americas: Sodimac in Latin America 2019 SODIMAC Mexico Sodimac is the home improvement unit of Falabella, one of Av. Adolfo López Mateos No. 201 Col. 254stores Latin America’s principal retail conglomerates, by which Santa Cruz Acatlán, Post code 53150 REPORT ANNUAL 5 Naucalpan de Juárez, Estado de México it is 100% controlled. stores Telephone: 52 1 (55) 5375 9000 Annual sales of over www.sodimac.com.mx Sodimac has operations in seven countries and Colombia commercial offices in China. US$ 5,200 CRA 68 D Nº 80-70 Its investments outside Chile are made million in Post code 110221 the region* 40 through subsidiaries of the parent stores Bogotá D.C. Telephone: (57-1) 5460000 Brazil company and it manages its www.homecenter.com.co operations in the different Rua Patriotas 1213 Bairro Ipiranga, São Paulo, SP markets in a coordinated Over Peru 53 Telephone: (55 11) 2065 2500 manner. stores www.sodimac.com.br www.dicico.com.br 44,000 Angamos Este N°1805, employees 55 Office 2, Surquillo, Lima stores Telephone: (51-1) 2119500 www.sodimac.com.pe Over Uruguay 1,860,000 Chile m2 of sales floor Arizona 865 Ciudad de la Costa, Avda. -

Centro Cultural De Actividades Lúdicas Para Niños Y Adolescentes En El Distrito De Ate – Lima, Perú
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA CENTRO CULTURAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE ATE – LIMA, PERÚ PRESENTADA POR JOHN NOE NOLE PACAHUALA ASESOR MIGUEL ANGEL BACIGALUPO OLIVARI LUIS RICARDO CONSIGLIERI CEVASCO TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO LIMA – PERÚ 2019 CC BY-NC-SA Reconocimiento – No comercial – Compartir igual El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA CENTRO CULTURAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE ATE – LIMA, PERÚ TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO PRESENTADA POR NOLE PACAHUALA, JOHN NOE LIMA-PERÚ 2019 DEDICATORIA La presente tesis es el resultado de un arduo trabajo, el cual no hubiera sido posible sin Dios, quien me provee de fortaleza y sabiduría para no desfallecer en el camino hacia la consecución de mis objetivos. A mis padres (Luz Eva Pacahuala Martínez y Arnaldo Nole Quispe), quienes con su amor, enseñanzas, comprensión y apoyo incondicional me han formado para ser capaz de trazar mi propio camino. A mis asesores de tesis, quienes con su vasta experiencia me han orientado, a lo largo de la investigación, para un correcto desarrollo y culminación de este informe con éxito. AGRADECIMIENTO Mi gratitud a quienes me han acompañado y me han encausado en esta investigación. Asimismo, hago extensa esa gratitud a mi casa Universitaria y demás involucrados que me han proporcionado pautas para la culminación de mi etapa profesional. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: PAD1182 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A Public Disclosure Authorized PROPOSED LOAN IN THE AMOUNT OF US$300 MILLION TO THE REPUBLIC OF PERU FOR A LIMA METRO LINE 2 PROJECT Public Disclosure Authorized July 20, 2015 Transport and ICT Global Practice Latin America and the Caribbean Region Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective July 16, 2015) Currency Unit = PERUVIAN NUEVOS SOLES PEN 3.18 = US$1 US$ 0.31 = PEN 1 FISCAL YEAR January 1 – December 31 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AATE Autonomous Authority of Electric Mass Transit System of Lima and Callao AFD French Development Agency - Agence Française de Development BRT Bus Rapid Transit CAF Development Bank of Latin Amer. - Banco de Desarrollo de América Latina DGASA Directorate General on Socio-Environmental Matters of Ministry of Transport and Communications (Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales) CPS Country Partnership Strategy DBOT Design-Build-Operate-Transfer EDI Definitive Engineering Studies - Estudios Definitivos de Ingeniería EIRR Economic Internal Rate of Return EIA Environmental Impact Assessment (including the Resettlement Policy Framework) ESMM Environmental and Social Management Manual FIRR Financial -

1 1Fóc1 2.L\1~
ÚNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS . v 2014 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE .~. CIENCIAS ECONÓMICAS , &ClON~J.Dt.LCAL~hO H UNl\ltRS\D~DnN ,.r. """' .... ,~···nr:AC\0~ ~ V\CE·REC;Og·,6 1. 11fóc1 2.l\1~ ].31 !"Y_ \HORk~ft ............................. ---- -'•1 O FiRMA:................ .......... -~-- __ .. ,.,.. ..-.......- -J-¡¡j~tKsílriUñJ~iOiuAl."DH CAllAO VICE. RECTGRAO(l.DE INVESTIGACION RECIBI))O OVtllS!D!iO ::ACWlAL CEL CtlllW 51 /J fACtll TAD llf ~IEi!Cl:\S ECC!:Jt11C~8 tNSTITUlO DE "'iVi?.llTIOACIOO 106~ Golloo, JO... éo ...... Lº----~ 1 ~a: ............... Pcr: -~-~- CENTRO DE DOCUMENTACION RECIBIDO CIENTIFICA y TRADUCCIONES INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2003- 2015 DEL DISTRITO DE ATE". AUTOR: MG. RAUL MORE PALACIOS (Periodo de ejecución: Del 01 de noviembre del2012 al31 de octubre del2014) (Resolución de aprobación N° 1064-2012-R, de 30 noviembre del2012) CALLAO, 2014 IN DICE l. INDICE 1 TABLASDE CONTENIDO 5 II.RESUMEN YABSTRACT 8 III.INTRODUCCION 1O 3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 . · 3.2. LA IMPORTANCIA YJUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION .· 13 IV. MARCO TEORICO · 15 4.1. CONCEPTOS BASICOS 15 4.2. ANTECEDENTES 16 -4.3. BASE TEORICA 20 4.3.1: TEORIAS A UTILIZARSE 20 4.3.1.1. TEORIA DEL DESARROLLO LOCAL 20 . 4.3.1.2. A.PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL 22. 4.3.1.2.1. EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 24 · 4.3.1.3. GESTION PUBLICA, GASTO MUNICIPAL Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 24 4 .3.13.1. GESTION PUBLICA YGESTION MUNICIPAL DISTRITAL 24 ···4.3.1.3.2. -

Ozone and Volatile Organic Compounds in the Metropolitan Area of Lima-Callao, Peru
Air Quality, Atmosphere & Health (2018) 11:993–1008 https://doi.org/10.1007/s11869-018-0604-2 Ozone and volatile organic compounds in the metropolitan area of Lima-Callao, Peru José S. Silva1 & Jhojan P. Rojas1 & Magdalena Norabuena1 & Rodrigo J. Seguel2 Received: 9 May 2018 /Accepted: 12 July 2018 /Published online: 26 July 2018 # Springer Nature B.V. 2018 Abstract This study analyzes ozone formation in the metropolitan area of Lima-Callao as a function of meteorological patterns and the concentrations of nitrogen oxides and reactive organic gases. The study area is located on the west coast of South America (12°S) in an upwelling region that is markedly affected by the Southeast Pacific anticyclone. The vertical stability and diurnal evolution of the mixing layer were analyzed from radiosondes launched daily during 1992–2014 and from two intensive campaigns in 2009. Vertical profiles show that during June–November, the subsidence inversion base ranges from 0.6 to 0.9 km above sea level (asl). In contrast, during December–May, subsidence inversion dissipates, leading to weak surface inversions from 0.1 to 0.6 km asl. At the surface level, compliance with the ozone standard of 51 parts per billion by volume (ppbv) is explained by the marine boundary layer effect and by strong inhibition of ozone formation due to titration with nitric oxide. Day-of-the-week variations in ozone and nitrogen oxides suggest a VOC-limited ozone-formation regime in the atmosphere of Lima. Furthermore, the pattern of C6–C12 species indicates that gasoline-powered vehicles are the main source of volatile organic compounds (VOCs), whereas the species with the greatest ozone-forming potential corresponded to the sum of the isomers m- and p-xylene. -
Facultad De Farmacia Y Bioquímica Escuela
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA Prevalencia de protozoos y nematodos en tubérculos que son consumidos crudos, expendidos por los agricultores del distrito de Ate, 2012 TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO-FARMACÉUTICA Presentado por Br. SIFUENTES ROSALES, DIANNE LINDSAY ASESORA Dra. ZOILA GUILLÉN ZAVALETA LIMA-PERÚ 2013 DEDICATORIA A DIOS A mis padres Evaristo y Delsy, por ser Por haberme permitido llegar a los pilares fundamentales en todo lo que esta etapa de mi vida, dándome soy, por darme vida, educación, salud para lograr los objetivos formación académica; por su trazados. Gracias, Dios, por tu incondicional apoyo, perfectamente infinita bondad y amor. mantenido a través del tiempo. A Ami mi hermana hermana Katherine Katherine, por, por A mi hermano José Luis, por ser el compartir los buenos y malos ejemplo a seguir, de quien aprendí de compartir los buenos y malos momentos,momentos, unidas unidas ahora ahora los aciertos y momentos difíciles, como Químicos Farmacéuticas. sobre todo en la lucha del aprender a como químico-farmacéuticas. aprender. A mi hermana Solangie, por ser mi motor y motivo y la luz que alumbra mi camino. A mi primo Eduardo, por bendecirme desde el cielo, por ser el ejemplo de valentía y fortaleza que ilumina mi camino para lograr ser mejor persona y, en el futuro, una excelente profesional; y a mis familiares que están en la eternidad. A mis tíos, tías, primos y demás familiares, que me apoyan en todo momento. A mis compañeros, que siempre brindaron su ayuda, por compartir hermosos episodios de mi vida. -

Family, Poverty and Abandonment in the Time of COVID-19 in Lima, Peru Received July 31, 2020; Accepted July 7, 2021
Open Anthropological Research 2021; 1: 132–142 Research Article Luis Alberto Suarez Rojas* Between Life, the Curve and the Hammer Blow: Family, Poverty and Abandonment in the Time of COVID-19 in Lima, Peru https://doi.org/10.1515/opan-2020-0112 received July 31, 2020; accepted July 7, 2021. Abstract: The COVID-19 pandemic brought anxiety, contagion and death to Peru, which registered 288,477 cases after the first 100 days of the outbreak, leading to a state of emergency. The quarantine measures and mobility restrictions characterized as the “hammer blow” produced significant impacts on the most vulnerable and poor populations across the country. While the Peruvian government implemented a subsidy that augmented social welfare programs, unfortunately many poor families and independent workers were left out. The resulting impact of COVID-19 and the quarantine measures has exacerbated existing inequalities in Peruvian society, particularly along the lines of gender and class. This article uses extensive survey and other data from the city of Lima to analyze the social experience of the pandemic from the perspective of the family, the impact of the pandemic on the domestic economy and household management, and finally the dilemmas of care and routines within families. Keywords: COVID-19, Lima (Peru), Inequality, Gender, Class The 21st century has brought with it new challenges for the management of epidemics and pandemics, including at least five large-scale infectious disease outbreaks between 2003 and 2015, including Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (2002–2004), Avian Influenza or H5N1 (2005), Swine Flu (2009–2010), Ebola virus in West Africa (2014–2015) and Zika virus (2015). -
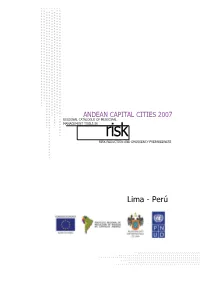
Lima - Perú Regional Project of Risk Reduction in Andean Capital Cities
ANDEAN CAPITAL CITIES 2007 REGIONAL CATALOGUE OF MUNICIPAL MANAGEMENT TOOLS IN risk RISK REDUCTION AND EMERGENCY PREPAREDNESS Lima - Perú Regional Project of Risk Reduction in Andean Capital Cities Regional Strengthening and Risk Reduction in Major Cities of the Andean Community Catalogue of Municipal Management Tools in Risk Reduction and Emer- gency Preparedness in Andean Capital Cities A publication of the United Nations Development Programme (UNDP), executed within the scope of the Project “Regional Strengthening and Risk Reduction in Major Cities of the Andean Community”, co-financed by the Bureau of Crisis Prevention and Recovery (BCPR) and the Disasters Preparedness Programme (DIPECHO) of the European Commission Humanitarian Aid Offi- ce (ECHO). The context of this document is the exclusive responsibility of its authors and does not necessarily reflect the official opinions of the UNDP or the DIPECHO. The UNDP and the DIPECHO have the right to make use of the context of this is publication freely and in any manner they consider appropriate. UNDP – RLA 51467 ECHO/DIP/BUD/2005/03013 DIPECHO IV Action Plan UNDP/BCPR LAC Regional Advisor: Ángeles Arenas Regional Project Coordinator: Luis Gamarra Coordination assistant: Jorge Vargas National systematization consultants: Luis Gamarra and Jorge Vargas (Bolivia) Germán Camargo (Colombia) Franklin Yacelga (Ecuador) Olga Lozano and David Montero (Perú) Virginia Jiménez, Ketty Mendes and Velquis Velandria (Venezuela) UNDP Country Offices Focal Points: Rocío Chaín (Bolivia) Luisz Olmedo Martínez -

Political Space: an Opportunity Within the Lima Food System
Syracuse University SURFACE School of Architecture Dissertations and Architecture Thesis Prep Theses Fall 2012 Political space: an opportunity within the Lima food system Santiago A. Dammert Syracuse University Follow this and additional works at: https://surface.syr.edu/architecture_tpreps Part of the Architecture Commons Recommended Citation Dammert, Santiago A., "Political space: an opportunity within the Lima food system" (2012). Architecture Thesis Prep. 206. https://surface.syr.edu/architecture_tpreps/206 This Thesis Prep is brought to you for free and open access by the School of Architecture Dissertations and Theses at SURFACE. It has been accepted for inclusion in Architecture Thesis Prep by an authorized administrator of SURFACE. For more information, please contact [email protected]. Political space: an opportunity within the Lima food system Santiago A. Dammert Fall 2012 Table of Contents Contention & Abstract Lima, Peru APEGA & Mistura The Food System Precedents Bibliography Contention “I propose a more complex project composed of hybrid pro- grams that reflect a deeper analysis of the site and its relations to the city and its food system, as well as programmatic inter- faces that result in interactions between the different users to be located there, without compromising the market’s need for efficient transactions. An other important factor is time. Since market activities tend to take place at different times than more generic office hours within which most people work, it is im- portant to design program with time slots in mind, generating not only spatial interfaces but chronographic interfaces” Abstract The market of La Parada was until recently the largest wholesale vegetable market in the city of Lima, Peru. -

Caracterizacion De La Practica De Automedicación En La Población Residente Del Distrito De Ate De La Provincia De Lima – Marzo 2014”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE MEDICINA E.A.P. DE MEDICNA HUMANA “CARACTERIZACION DE LA PRACTICA DE AUTOMEDICACIÓN EN LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA – MARZO 2014” TESIS Para optar el Título Profesional de MÉDICO CIRUJANO AUTOR Ramos Rueda Joel Daniel ASESORES Dr. Julio César Castillo Fernández Lima - Perú 2014 0 AGRADECIMIENTOS: Al Doctor Julio Cesar Castillo Fernández, por su confianza e invalorable apoyo en la dirección de esta tesis. Un agradecimiento a todas aquellas personas que, de alguna forma, son parte de la culminación de este trabajo. 1 “Cuando una persona desea realmente algo, el universo conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender a escuchar los dictados del corazón y a descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras, el que muestra aquello que los ojos no pueden ver” Paulo Coelho DEDICO ESTE TRABAJO A Dios por haberme dado la fuerza y lograr mis objetivos. A cada uno de los que son parte de mi familia a mis padres Daniel Ramos y Yolanda Rueda, a mis hermanos Henry y Maribel por su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora, a Alonso, Mael e Isabel y a toda mi familia a quienes quiero mucho. A la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y a todos aquellos profesores por su entrega en formar cada día mejores médicos. 2 RESUMEN La automedicación es una práctica muy frecuente en el Perú, se lleva acabo con poca información por parte de la población sin considerar el riesgo que representa para la salud. -
Rural Urban Migrants and Metropolitan. Development ·
@·- lntermet Rural Urban Migrants and Metropolitan. Development ·-:. Aprodicio A. Laquian · ARCHIV Laquia no. 10 RURAL-URBAN MIGRANTS AND METRO POLITAN DEVELOPMENT Rural-Urban Migrants and Metropolitan Development Edited by APRODICIO A. LAQUIAN INTERMET Metropolitan Studies Series Toronto, Canada 1971 INTERMET Metropolitan Studies Series This is the second publication in the INTERMET Metropolitan Studies Series. The first one is: Simon Miles, ed., Metropolitan Problems: International Perspectives. Toronto: Methuen Publications, 1970. Copyright @ 1971 by INTERMET (International Association for Metropolitan Research and Development) All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of INTERMET, Suite 1200, 130 Bloor Street West, Toronto 5, Ontario, Canada. Library of Congress Catalog Card Number 75-160622 Cover design by Hiller Rinaldo Maps and illustrations by Jaime P. Barros, Jr. Printed and bound in Canada by Mission Press To F. Warren Hurst - for his interest, support and encouragement. I may be arrested I may be hit I may not even Have something to eat But I won't change my opinion I won't ever move from this hill. If there is no water I'll dig myself a well If there is no meat I'll buy a bone And put it in the soup - I'll get on, I'll get on. They can say what they like Here, I don't have to pay rent If I die tomorrow morning I'm very near the sky! From 0 piniao a favela song from Brazil by Ze Keti and sung by Nara Leao Contents Foreword .