EN CORZOS (Capreolus Capreolus) DEL NORTE DE ESPAÑA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
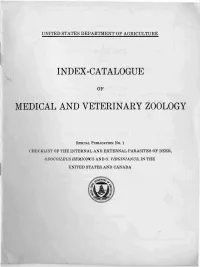
Checklist of the Internal and External Parasites of Deer
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY SPECIAL PUBLICATION NO. 1 CHECKLIST OF THE INTERNAL AND EXTERNAL PARASITES OF DEER, ODOCOILEUS HEMION4JS AND 0. VIRGINIANUS, IN THE UNITED STATES AND CANADA UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY SPECIAL PUBLICATION NO. 1 CHECKLIST OF THE INTERNAL AND EXTERNAL PARASITES OF DEER, ODOCOILEUS HEMIONOS AND O. VIRGIN I ANUS, IN THE UNITED STATES AND CANADA By MARTHA L. WALKER, Zoologist and WILLARD W. BECKLUND, Zoologist National Animal Parasite Laboratory VETERINARY SCIENCES RESEARCH DIVISION AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE Issued September 1970 U. S. Government Printing Office Washington : 1970 The protozoan, helminth, and arthropod parasites of deer, Odocoileus hemionus and O. virginianus, of the continental United States and Canada are named in a checklist with information categorized by scientific name, deer host, geographic distribution by State or Province, and authority for each record. Sources of information are the files of the Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology, the National Parasite Collection, and pub- lished papers. Three hundred and fifty-two references are cited. Seventy- nine genera of parasites have been reported from North American deer, of which 73 have been assigned one or more specific names representing 137 species (10 protozoans, 6 trematodes, 11 cestodes, 51 nematodes, and 59 arthropods). Sixty-one of these species are also known to occur as parasites of domestic sheep and 54 as parasites of cattle. The 71 parasites that the authors have examined from deer are marked with an asterisk. This paper is designed as a working tool for wildlife and animal disease workers to quickly find references pertinent to a particular parasite species, its deer hosts, and its geographic distribution. -

Deer Management Plan, 2017-2023
SOUTH DAKOTA WHITE-TAILED DEER AND MULE DEER MANAGEMENT PLAN, 2017-2023 SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF GAME, FISH AND PARKS PIERRE, SOUTH DAKOTA WILDLIFE DIVISION REPORT 2017-02 JULY 2017 ACKNOWLEDGEMENTS This plan is a product of substantial discussion and input from many wildlife professionals. Several background and literature review portions of this plan were completed by West, Inc. under contract and reviewed by South Dakota Department of Game, Fish and Parks (SDGFP). In addition, comments and suggestions received from members of the South Dakota Deer Stakeholder Group, private landowners, hunters, and those who recognize the value of white- tailed deer and mule deer and their associated habitats were also considered. Management Plan Coordinator – Andrew Lindbloom, South Dakota Department of Game, Fish and Parks. SDGFP Deer Management Plan Team that assisted with plan writing, data review and analyses, critical reviews and/or edits to the South Dakota White-tailed Deer and Mule Deer Management Plan, 2017-2023 – Andy Alban, Nathan Baker, Paul Coughlin, Shelly Deisch, Josh Delger, Jacquie Ermer, Keith Fisk, Steve Griffin, Corey Huxoll, John Kanta, Emily Kiel, Tom Kirschenmann, Jason Kool, Chad Lehman, Cynthia Longmire, Stan Michals, Mark Norton, Kevin Robling, Nick Rossman, Ron Skates, Chad Switzer, and Lauren Wiechmann. Those who served on the South Dakota Deer Stakeholder Group during this planning process included: Bob Bucholz (Whitetails Unlimited/Brown County Sportsmen’s Club); Kerry Burns (U.S. Forest Service, Black Hills National -

Variation in the Intensity and Prevalence of Macroparasites in Migratory Caribou: a Quasi-Circumpolar Study
Canadian Journal of Zoology Variation in the intensity and prevalence of macroparasites in migratory caribou: a quasi-circumpolar study Journal: Canadian Journal of Zoology Manuscript ID cjz-2015-0190.R2 Manuscript Type: Article Date Submitted by the Author: 21-Mar-2016 Complete List of Authors: Simard, Alice-Anne; Université Laval, Département de biologie et Centre d'études nordiques Kutz, Susan; University of Calgary Ducrocq, Julie;Draft Calgary University, Faculty of Veterinary Medicine Beckmen, Kimberlee; Alaska Department of Fish and Game, Division of Wildlife Conservation Brodeur, Vincent; Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec Campbell, Mitch; Government of Nunavut, Department of Environment Croft, Bruno; Government of the Northwest Territories, Environment and Natural Resources Cuyler, Christine; Greenland Institute of Natural Resources, Davison, Tracy; Government of the Northwest Territories in Inuvik, Department of ENR Elkin, Brett; Government of the Northwest Territories, Environment and Natural Resources Giroux, Tina; Athabasca Denesuline Né Né Land Corporation Kelly, Allicia; Government of the Northwest Territories, Environment and Natural Resources Russell, Don; Environnement Canada Taillon, Joëlle; Université Laval, Département de biologie et Centre d'études nordiques Veitch, Alasdair; Government of the Northwest Territories, Environment and Natural Resources Côté, Steeve D.; Université Laval, Département de Biologie and Centre of Northern Studies COMPARATIVE < Discipline, parasite, caribou, Rangifer tarandus, helminth, Keyword: arthropod, monitoring https://mc06.manuscriptcentral.com/cjz-pubs Page 1 of 46 Canadian Journal of Zoology 1 Variation in the intensity and prevalence of macroparasites in migratory caribou: a quasi-circumpolar study Alice-Anne Simard, Susan Kutz, Julie Ducrocq, Kimberlee Beckmen, Vincent Brodeur, Mitch Campbell, Bruno Croft, Christine Cuyler, Tracy Davison, Brett Elkin, Tina Giroux, Allicia Kelly, Don Russell, Joëlle Taillon, Alasdair Veitch, Steeve D. -

S.Sz. Rendező Ország Angol Cím Mufaj Hossz 1 Anshuman SHASTRI India
s.sz. rendező ország angol cím mufaj hossz 1 Anshuman SHASTRI India That Girl, a Wonderful Tale kisjátékfilm 12 2 Petr KELEPTRISHVILI & Artem OZHOGOVRussia Landscape of Music zenefilm 85 3 Lucas GLOPPE France It's Rising kisjátékfilm 20 4 Slawomir MILEWSKI Poland, UK Bust Of The Young Man kísérletifilm 4 5 Slawomir MILEWSKI Poland, United Kingdom Nostalgia for Existing Without Delay játékfilm 60 6 Bernardo ZANOTTA Netherlands Heart of Hunger kísérletifilm 29 7 Kirill KULAGIN Russia, Great Britain Let It Soul játékfilm 38 8 Gerard FREIXES RIBERA Spain Identity Parade kísérletifilm 4 9 Steeve FITOUSSI & Daniel BRENER Israel Agent 555: Operation S.A.D.O. kisjátékfilm 6 10 Branislav MILATOVIć Montenegro A Head Full of Joy kisjátékfilm 18 11 Damian KOCUR Poland 1410 kisjátékfilm 28 12 Klaudia KESKA Poland Casting dokumentumfilm 18 13 Wojciech KLIMALA Poland Elizabeth kisjátékfilm 24 14 Ernest WENCEL Poland Esprits Animaux kisjátékfilm 13 15 Julian TALANDZIEWICZ Poland Lesson kisjátékfilm 12 16 Anna URBANCZYK Poland The Last Client kisjátékfilm 20 17 Magdalena SEWERYN & Igor POLANIEWICZPoland The Last Tale About Earth kisjátékfilm 17 18 Bartosz REETZ Poland The Stop kisjátékfilm 15 19 Michal CHMIELEWSKI Poland Ravik the Steppe Turtle kisjátékfilm 11 20 Iwo KONDEFER Poland I've Got Something For You Too kisjátékfilm 20 21 Sylwia ROSAK Poland All's Well kisjátékfilm 16 22 Anastazja DABROWSKA Poland Wonder Girls kisjátékfilm 20 23 Tadeusz KABICZ Poland The Castle dokumentumfilm 22 24 Dominika GNATEK Poland Ordinary Life of Sophie kisjátékfilm 18 -

Caribou (Barren-Ground Population) Rangifer Tarandus
COSEWIC Assessment and Status Report on the Caribou Rangifer tarandus Barren-ground population in Canada THREATENED 2016 COSEWIC status reports are working documents used in assigning the status of wildlife species suspected of being at risk. This report may be cited as follows: COSEWIC. 2016. COSEWIC assessment and status report on the Caribou Rangifer tarandus, Barren-ground population, in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. xiii + 123 pp. (http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=en&n=24F7211B-1). Production note: COSEWIC would like to acknowledge Anne Gunn, Kim Poole, and Don Russell for writing the status report on Caribou (Rangifer tarandus), Barren-ground population, in Canada, prepared under contract with Environment Canada. This report was overseen and edited by Justina Ray, Co-chair of the COSEWIC Terrestrial Mammals Specialist Subcommittee, with the support of the members of the Terrestrial Mammals Specialist Subcommittee. For additional copies contact: COSEWIC Secretariat c/o Canadian Wildlife Service Environment and Climate Change Canada Ottawa, ON K1A 0H3 Tel.: 819-938-4125 Fax: 819-938-3984 E-mail: [email protected] http://www.cosewic.gc.ca Également disponible en français sous le titre Ếvaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Caribou (Rangifer tarandus), population de la toundra, au Canada. Cover illustration/photo: Caribou — Photo by A. Gunn. Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016. Catalogue No. CW69-14/746-2017E-PDF ISBN 978-0-660-07782-6 COSEWIC Assessment Summary Assessment Summary – November 2016 Common name Caribou - Barren-ground population Scientific name Rangifer tarandus Status Threatened Reason for designation Members of this population give birth on the open arctic tundra, and most subpopulations (herds) winter in vast subarctic forests. -

The Timing and Departure Rate of Larvae of the Warble Fly Hypoderma
The timing and departure rate of larvae of the warble fly Hypoderma (= Oedemagena) tarandi (L.) and the nose bot fly Cephenemyia trompe (Modeer) (Diptera: Oestridae) from reindeer Arne C. Nilssen & Rolf E. Haugerud Zoology Department, Tromsø Museum, N-9006 Tromsø, Norway Abstract: The emergence of larvae of the reindeer warble fly Hypoderma (= Oedemagena) tarandi (L.) (n = 2205) from 4, 9, 3, 6 and 5 Norwegian semi-domestic reindeer yearlings (Rangifer tarandus tarandus (L.)) was registered in 1988, 1989, 1990, 1991 and 1992, respectively. Larvae of the reindeer nose bot fly Cephenemyia trompe (Moder) (n = 261) were recor• ded during the years 1990, 1991 and 1992 from the same reindeer. A collection cape technique (only H. tarandi) and a grating technique (both species) were used. In both species, dropping started around 20 Apr and ended 20 June. Peak emergence occurred from 10 May - 10 June, and was usually bimodal. The temperature during the larvae departure period had a slight effect (significant only in 1991) on the dropping rate of H. tarandi larvae, and temperature during infection in the preceding summer is therefore supposed to explain the uneven dropping rate. This appeared to be due to the occurrence of successive periods of infection caused by separate periods of weather that were favourable for mass attacks by the flies. As a result, the temporal pattern of maturation of larvae was divided into distinct pulses. Departure time of the larvae in relation to spring migration of the reindeer influences infection levels. Applied possibilities for biological control by separating the reindeer from the dropping sites are discussed. -

TB1066 Current Stateof Knowledge and Research on Woodland
June 2020 A Review of the Relationship Between Flow,Current Habitat, State and of Biota Knowledge in LOTIC and SystemsResearch and on Methods Woodland for Determining Caribou Instreamin Canada Low Requirements 9491066 Current State of Knowledge and Research on Woodland Caribou in Canada No 1066 June 2020 Prepared by Kevin A. Solarik, PhD NCASI Montreal, Quebec National Council for Air and Stream Improvement, Inc. Acknowledgments A great deal of thanks is owed to Dr. John Cook of NCASI for his considerable insight and the revisions he provided in improving earlier drafts of this report. Helpful comments on earlier drafts were also provided by Kirsten Vice, NCASI. For more information about this research, contact: Kevin A. Solarik, PhD Kirsten Vice NCASI NCASI Director of Forestry Research, Canada and Vice President, Sustainable Manufacturing and Northeastern/Northcentral US Canadian Operations 2000 McGill College Avenue, 6th Floor 2000 McGill College Avenue, 6th Floor Montreal, Quebec, H3A 3H3 Canada Montreal, Quebec, H3A 3H3 Canada (514) 907-3153 (514) 907-3145 [email protected] [email protected] To request printed copies of this report, contact NCASI at [email protected] or (352) 244-0900. Cite this report as: NCASI. 2020. Current state of knowledge and research on woodland caribou in Canada. Technical Bulletin No. 1066. Cary, NC: National Council for Air and Stream Improvement, Inc. Errata: September 2020 - Table 3.1 (page 34) and Table 5.2 (pages 55-57) were edited to correct omissions and typos in the data. © 2020 by the National Council for Air and Stream Improvement, Inc. EXECUTIVE SUMMARY • Caribou (Rangifer tarandus) is a species of deer that lives in the tundra, taiga, and forest habitats at high latitudes in the northern hemisphere, including areas of Russia and Scandinavia, the United States, and Canada. -

Article.Pdf (560.7Kb)
Failure of two consecutive annual treatments with ivermectin to eradicate the reindeer parasites (Hypoderma tarandi, Cephenemyia trompe and Linguatula arctica) from an island in northern Norway Arne C. Nilssen1, Willy Hemmingsen2 & Rolf E. Haugerud3 1 Tromsø Museum, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway ([email protected]). 2 Institute of Biology, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway. 3 NOR, c/o Department of Arctic Veterinary Medicine, N-9292 Tromsø, Norway. Abstract: The highly efficient endectocide ivermectin is used to reduce the burden of parasites in many semidomestic reindeer herds in northern Fennoscandia. In the autumn of 1995 and 1996 all reindeer on the island of Silda (42 km2) were treated with ivermectin in an attempt to eradicate the warble fly (Hypoderma (=Oedemagena) tarandi (L.)), the nose bot fly (Cephenemyia trompe (Modeer)) (Diptera: Oestridae) and the sinus worm (Linguatula arctica Riley, Haugerud and Nilssen) (Pentastomida: Linguatulidae). Silda is situated 2-3 km off the mainland of Finnmark, northern Norway, and supports about 475 reindeer in summer. A year after the first treatment, the mean abundance of H. tarandi was reduced from 3.5 to 0.6, but a year after the second treatment the mean abundance unexpectedly had increased to 4.5. After one year without treatment, the mean abundance and prevalence of the three target parasites were at the same level, or higher, than pre-treatment levels. The main hypothesis for the failure to eliminate the parasites is that gravid H. tarandi and C. trompe females originating from untreated reindeer in adjacent mainland areas dispersed to the island during the warm summer of 1997 (possibly also in 1998). -

Durham E-Theses
Durham E-Theses Studies on the morphology and taxonomy of the immature stages of calliphoridae, with analysis of phylogenetic relationships within the family, and between it and other groups in the cyclorrhapha (diptera) Erzinclioglu, Y. Z. How to cite: Erzinclioglu, Y. Z. (1984) Studies on the morphology and taxonomy of the immature stages of calliphoridae, with analysis of phylogenetic relationships within the family, and between it and other groups in the cyclorrhapha (diptera), Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/7812/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 studies on the Morphology and Taxonomy of the Immature Stages of Calliphoridae, with Analysis of Phylogenetic Relationships within the Family, and between it and other Groups in the Cyclorrhapha (Diptera) Y.Z. ERZINCLIOGLU, B.Sc. The copyright of this thesis rests with the author. -

Parasitisme Chez Le Caribou Migrateur : Une Étude Quasi-Circumpolaire
Parasitisme chez le caribou migrateur : une étude quasi-circumpolaire Mémoire Alice-Anne Simard Maîtrise en biologie Maître ès sciences (M.Sc.) Québec, Canada © Alice-Anne Simard, 2015 Résumé Les études comparatives réalisées selon un large éventail spatio-temporel sont fort utiles pour améliorer notre compréhension de l’état de santé des populations d'animaux sauvages. Ce mémoire vise à étudier le parasitisme chez le caribou migrateur (Rangifer tarandus) en Amérique du Nord et au Groenland. Un total de 1507 caribous a été échantillonné à travers douze troupeaux pour sept de leurs principaux macroparasites. L’intensité de Hypoderma tarandi augmentait avec l’âge chez les mâles alors que le contraire a été observé chez les femelles. La prévalence de Fascioloides magna, Taenia hydatigena et Cephenemyia trompe était plus élevée chez les adultes que chez les jeunes. La prévalence et l’intensité de F. magna et la prévalence de T. hydatigena étaient plus élevées lorsque la taille des troupeaux de caribous était élevée. Cette recherche fournit la première étude comparative de ces parasites helminthes et arthropodes chez le caribou migrateur à large échelle spatio- temporelle. Abstract Comparative studies across time and geographical regions are useful to improve our understanding of the health of wildlife populations. Our goal was to study parasitism in migratory caribou (Rangifer tarandus) of North America and Greenland. A total of 1507 caribou were sampled across twelve herds to assess seven of their main macroparasites. Intensity of Hypoderma tarandi increased with age for males while the opposite was observed in females. Prevalence of Fascioloides magna, Taenia hydatigena, and Cephenemyia trompe was higher in adults than in calves. -

Post-Translational Protein Deimination Signatures in Plasma and Plasma Evs of Reindeer (Rangifer Tarandus)
biology Article Post-Translational Protein Deimination Signatures in Plasma and Plasma EVs of Reindeer (Rangifer tarandus) Stefania D’Alessio 1, Stefanía Thorgeirsdóttir 2, Igor Kraev 3 , Karl Skírnisson 2 and Sigrun Lange 1,* 1 Tissue Architecture and Regeneration Research Group, School of Life Sciences, University of Westminster, London W1W 6UW, UK; [email protected] 2 Institute for Experimental Pathology at Keldur, University of Iceland, Keldnavegur 3, 112 Reykjavik, Iceland; [email protected] (S.T.); [email protected] (K.S.) 3 Electron Microscopy Suite, Faculty of Science, Technology, Engineering and Mathematics, Open University, Milton Keynes MK7 6AA, UK; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +44-(0)207-911-5000 (ext. 64832) Simple Summary: Reindeer are an important wild and domesticated species of the Arctic, Northern Europe, Siberia and North America. As reindeer have developed various strategies to adapt to extreme environments, this makes them an interesting species for studies into diversity of immune and metabolic functions in the animal kingdom. Importantly, while reindeer carry natural infections caused by viruses (including coronaviruses), bacteria and parasites, they can also act as carriers for transmitting such diseases to other animals and humans, so called zoonosis. Reindeer are also affected by chronic wasting disease, a neuronal disease caused by prions, similar to scrapie in sheep, mad cows disease in cattle and Creutzfeldt-Jakob disease in humans. The current study assessed a specific protein modification called deimination/citrullination, which can change how proteins Citation: D’Alessio, S.; function and allow them to take on different roles in health and disease processes. -

Defence Behaviour of Reindeer in Response to Flying Parasitic Diptera
Defence behaviour of reindeer in response to flying parasitic Diptera. Andrew J. Karter1 & Ivar Folstad2 1 Wildlife Fisheries Biology, University of California, Davis. Davis, California 95616, U.S.A. 2 Institutt for Biologi og Geologi, Universitetet i Tromsø, Box 3085, Guleng, N-9001 Tromsø, Norway. Summary: Similar defence behaviours were exhibited by a reindeer when experimentally exposed to three different species of tethered, flying parasitic Diptera, Cephenemyia trompe (Modeer), Hypoderma tarandi (L) and Tabanid. Defencive behavioural responses appeared to be related to attack angle, and were not elicited by auditory stimuli. These observations raise questions about the validity of parasite species-speci• fic defence responses in reindeer. Key words: behaviour, Oestridae, parasite, rangifer, reindeer, Tabanidae. Rangifer, 9(1): 14-16 Karter, J. A. & Folstad, I. 1989. Forsvars-adferd hos rein angrepet av flyvende, parasittiske diptera. Sammendrag: Likeartet forsvars-adferd ble utvist av en rein som ble eksperimentelt utsatt for tre forskjel• lige arter av bundne, flyvende parasittiske diptera, Cephenomyia trompe (Modeer), Hypoderma tarandi (L) og Tabanid. Den forsvarsmessige adferd syntes å ha sammenheng med parasittenes angreps-vinkel og ble ikke utløst av lydstimuli. Disse observasjoner reiser spørsmål om gyldigheten av parasittære arts-spesifik- ke forsvarsreaksjoner hos rein. Rangifer, 9 (1): 14-16 Karter, J. A. & Folstad, I. 1989. Poron puolustuskàyttàytyminen lentàvià kaksisiipisià (Diptera) hyônteisià vastaan. Yhteenveto: Poro kàyttàytyi samalla tavalla kun se joutui tekemisiin kolmen kiinniolevan lentàvân kaksisii- pisen hyônteisen: saulakan {Cephenemyia trompe Modeer), kurumupaarman {Hypoderma tarandi L) ja par- man kanssa. Puolustuskàyttàytyminen riippui hyônteisen làhestymiskulvàt kysymyksià lajispesifisen puolustuskàyttàytymisen esiintymisestà proolla hyônteisià vastaan. Rangifer, 9(1): 14-16 The questions of whether reindeer are able to man, 1917; Hadwen, 1927; Skjenneberg and distinguish between different species of Slagsvold, 1968).