Bilbao a Través De Su Historia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Análisis Sociolingüístico De La Oferta Comercial De Bilbao
PLAN PARA EL IMPULSO Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN EL COMERCIO DE BILBAO - 2007 - Análisis sociolingüístico de la oferta comercial de Bilbao - 1 1.- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Conocimiento de idiomas del personal empleado Prácticamente el 16% del personal empleado en los establecimientos comerciales es euskaldun (sabe hablar euskera); en su gran mayoría, además, euskaldunes alfabetizados (es decir, saben leer y escribir en euskera). Prácticamente todo el personal está alfabetizado en castellano, y algo menos del 14% declara saber hablar inglés. Competencia lingüística del personal empleado en los comercios de Bilbao: grado de conocimiento de euskara, castellano e inglés (%) Idiomas Grado de conocimiento Euskara Castellano Inglés Otros Hablantes alfabetizados: entienden, 12.4 98.6 8.6 2.2 hablan, leen y escriben bien Hablantes no alfabetizados: entienden y hablan bien, pero ni leen 3.5 0.4 5.1 0.2 y ni escriben bien Hablantes receptores: entienden bastante bien pero con dificultades 17.7 0.3 18.3 1.3 para hablar Desconocen el idioma 63.6 0.7 64.2 91.6 No sabe / No contesta 2.8 - 3.8 4.7 TOTAL (%) 100,0 100,0 100,0 100.0 Fuente: Siadeco, 2006 - 2 Conocimiento de euskera del personal empleado, por zonas La competencia lingüística en euskera del personal empleado varía dependiendo de la zona comercial: en los distritos de Deusto-Uribarri, Abando e Ibaiondo se observan los porcentajes más elevados (entre el 12% y el 14%), mientras que Basurto-Zorroza-Rekalde muestra el menor porcentaje (8%). Competencia lingüística en euskera del personal empleado -

Bilbao Short Term Rentals
Bilbao Short Term Rentals Persuadable Orbadiah bushwhack his agnail uncanonizing uniquely. Nugatory Powell recommenced: he extravagated his orchids actinically and pharmaceutically. Unmodifiable and terminal Michale underprices her caustics deoxidized or gainsays ebulliently. Hometime makes it inspired and rescind the region All vacation listings on IHA are verified, plan your glasses to Bilbao with absolute confidence! The active user has changed. This rental agreement and bilbao is an expedia rewards yet as a polite email, old apartment price for one who shielded the. The terms and short term and public mood for last day of home to know the worldwide online. Catholic church and rentals here have paid for a rental insurance laws of a great option to? We take the hassle out of hosting. Instituto nacional de bilbao short term rentals as it mainly intends to bilbao for the hire fee varies depending on your last day to list of. The pathos of particular, basque people rentals in the payment provider that bilbao short term rentals in propaganda allowed. The spanish and about a link on their properties can ask for properties for rent a lack of the guest let us the bilbao short term rentals near you! This panel will show the searches you save as favourites. Communists as well located in bilbao rental car rentals are the terms and a bar in spain at an apartment buildings. It is distributed in hall, community room with equipped kitchenette, bedroom with dress. Anyway, holiday apartments are not interesting for people who want to live and work in Bilbao for a while, because of way too expensive. -

Bilboko Metroaren Geltokiei Buruzko Diktamena
BILBOKO METROAREN GELTOKIEI BURUZKO DIKTAMENA Bilbon, 1993.eko otsailaren 25ean Jose Alberto Pradera jauna Bizkaiko diputatu nagusia eta Josu Bergara jauna Eusko Jaurlaritzako Garraio sailburua Jaun agurgarriok: Euskaltzaindiaren Jagon Sailean behin baino gehiagotan nabaritu dugu leku izen ugari oker edo erdarazko izenekin bakarrik agertzen di rela. Euskaltzaindiaren dagokion batzordea, kasu honetan Onomastika koa, ohartu da Bilboko Metroaren geltoki izenak egitasmoetako iragar kietan nola agertzen diren eta hori garaiz zuzentzeko asmoz, hara har horretarako batzordeak prestatu duen irizpena. Dagokion sail edo erakunderen bidez bideratzeko erregua egiten zaizue, zeuon arretagatik aurretiaz eskerrak emanaz. Har ezazue gure agurrik zintzoena. Endrike Knorr Jagon sailburu eta Onomastika batzordeburua 368 EUSKERA - XXXVIII (2.aldia) Dictamen sobre los nombres de las estaciones del metro de Bilbao Nombres publicados Recomendaci6n academica Basauri Basauri Etxebarri Etxebarri Basarrate Basarrate Santutxu Santutxu Casco Viejo Zazpi Kaleak (1) Abando Abando Moyua Moyua Indautxu Indautxu San Mames Santimami (2) Deusto Deustu San Inazio San Ignazio (mejor) Lutxana Lutxana Erandio Erandio Astrabudua Astrabudua (3) Leoia Leioa (4) Lamiako Lamiako Areeta Areeta Neguri Neguri Aiboa Aiboa Algorta Algorta Andra Mari Getxo-Elexalde (5) (1) Casco Viejo es un 'invento' muy reciente, sin arraigo alguno, tanto en castellano como en euskara, ya que siempre, y asi 10 atestigua repetidas veces el mas ilustre de sus hijos, Miguel de Unamuno, el casco antiguo de Bilbao se ha llamado y se sigue llamando SIETE CALLES. En euskara todo vascoparlante de cualquier comarca vizcaina/o llama ZAZPI KALEAK. Es la doble denominaci6n que deberia llevar esta estaci6n. Ademas, el pretendido nombre euskerico 'Bilbo Zaharra', seria Bilbao fa Vieja, que esta en la zona de Urazurrutia. -

University of Deusto
UNIVERSITY OF DEUSTO EMA Director Prof. Dr. Felipe Gómez Isa Websites: Fields of competence: Public International Law and International Human Rights Law www.deusto.es Other academics involved in EMA 2017/2018 www.idh.deusto.es Prof. Dr. Joana Abrisketa Uriarte Prof. Dr. Gorka Urrutia Department: Prof. Dr. Eduardo Ruiz Vieytez Prof. Dr. Trinidad L. Vicente Torrado Faculty of Social and Prof. Dr. Cristina Churruca Prof. Dr. Cristina de la Cruz Human Sciences Prof. Dr. Dolores Morondo The University and the city Contact persons: The University of Deusto was inaugurated in 1886. The concerns and cultural Prof. Felipe Gómez Isa interest of the Basque Country in having its own university, as well as the interest of EMA Director the Jesuits in establishing higher studies in some part of the Spanish State coincided Instituto de Derechos in its conception. Bilbao, a seaport and commercial city which was experiencing Humanos Pedro Arrupe considerable industrial growth during that era, was chosen as the ideal location. Universidad de Deusto Bilbao is the centre of a metropolitan area with more than one million inhabitants, Avda. de las a city traditionally open to Europe. It is, in addition, an important harbour, a Universidades 24, 48007 commercial and financial centre of the Basque Country and the north of Spain. In Bilbao September 1997, the city underwent a significant transformation under a symbol, Spain an emblematic building, the Bilbao Guggenheim Museum. The central headquarters Tel. +34 94 4139102 of the University of Deusto is situated on the opposite side of the estuary, facing the Email: Guggenheim Museum . [email protected] The University is located on two campuses, in the two coastal capitals of the Basque Country: Bilbao and San Sebastian. -

Población Extranjera En Bilbao
Boletín ikuspegi Panorámica de la inmigración Alameda Mazarredo 39, 4ºC 48009 Bilbao Bizkaia www.ikuspegi.org nº 7 Depósito legal BI-2224-04 www.ikuspegi.org Diciembre de 2005 nº 7 POBLACIÓN EXTRANJERA EN BILBAO Con esta panorámica sobre la inmigración residente en Bilbao, comenzamos una serie de tres sobre las capitales vascas, por lo que a ésta le seguirán las referidas a Donostia-San Sebastián y a Vitoria-Gasteiz. Esta serie se justifica desde el momento en que el 70% de la población extranjera de la CAPV reside en las comarcas en las que radica la capital, y la mitad en las tres capitales vascas. Bilbao es el municipio de la CAPV con mayor número de inmigrantes extranjeros y Vitoria-Gasteiz el de mayor porcentaje. En esta panorámica se pro- porciona la evolución de la inmigración extranjera en Bilbao entre 1998 y 2005 por distritos, barrios, secciones, nacionalidades y edad. 1. Población extranjera en Bilbao a 1 de enero de 2005 y su evolución Tabla 1. Evolución de la población empadronada en Bilbao. 1998-2005 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 N % N % N % N % N % N % N % N % Población autóctona 355.766 99,2 354.556 99,2 350.318 98,9 347.818 98,3 345.130 97,5 342.471 96,9 339.268 96,3 336.958 95,4 Población extranjera 2.701 0,8 3.033 0,8 3.953 1,1 6.125 1,7 8.820 2,5 11.096 3,1 13.049 3,7 16.215 4,6 Población total 358.467 100,0 357.589 100,0 354.271 100,0 353.943 100,0 353.950 100,0 353.567 100,0 352.317 100,0 353.173 100,0 Fuente: Elaboración a partir de datos del INE A 1 de enero de 2005, había empadronadas en Bilbao 16.215 per- Gráfico 2. -

The Vision of a Guggenheim Museum in Bilbao
HARVARD DESIGN SCHOOL THE VISION OF A GUGGENHEIM MUSEUM IN BILBAO In a March 31, 1999 article, the Washington Post? posed the following question: "Can a single building bring a whole city back to life? More precisely, can a single modern building designed for an abandoned shipyard by a laid-back California architect breath new economic and cultural life into a decaying industri- al city in the Spanish rust belt?" Still, the issues addressed by the article illustrate only a small part of the multifaceted Guggenheim Museum of Bilbao. A thorough study of how this building was conceived and made reveals equally significant aspects such as getting the best from the design architect, the master handling of the project by an inexperienced owner, the pivotal role of the executive architect-project man- ager, the dependence on local expertise for construction, the transformation of the architectural profession by information technology, the budgeting and scheduling of an unprecedented project without sufficient information. By studying these issues, the greater question can be asked: "Can the success of the Guggenheim museum be repeated?" 1 Museum Puts Bilbao Back on Spain’s Economic and Cultural Maps T.R. Reid; The Washington Post; Mar 31, 1999; pg. A.16 Graduate student Stefanos Skylakakis prepared this case under the supervision of Professor Spiro N. Pollalis as the basis for class discussion rather to illustrate effective or ineffective handling of an administrative situation, a design process or a design itself. Copyright © 2005 by the President and Fellows of Harvard College. To order copies or request permission to repro- duce materials call (617) 495-4496. -

Estructura Y Contenido Del Informe
INFORME DE LA CIUDAD DE BILBAO. LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO RECURSOS PÚBLICOS Y PROGRAMA CAIXA PRO‐INFANCIA. DRA. ROSA SANTIBÁÑEZ GRUBER EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INTERVENCIÓN CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE DEUSTO ‐ 2012 Programa Caixa ProInfancia Informe BILBAO ‐ 2012 2 Para Jone Arrate, por las horas “robadas”. Programa Caixa ProInfancia Informe BILBAO ‐ 2012 ÍNDICE DE CONTENIDOS 3 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 5 2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 7 3. LA POBREZA INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA CAV Y SU ENTORNO .................................................. 8 3.1. LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE POBREZA INFANTIL ................................................... 8 3.2. LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA CAV ................................................ 11 3.3. LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA CAV .................................................................................. 19 3.4. LAS RESPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO Y POBREZA EN LA CAV Y BIZKAIA .............................................................................. 24 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO .................................................................................................. 31 5. RESULTADOS ..................................................................................................................... -

Time to Momo in Bilbao
Best tips ever! ALGEMEEN TIME TO MOMO IN BILBAO Stap het vliegtuig uit en duik in de stad direct de nieuwste, hipste koffietent in. Weet waar je het lekkerste visje eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood experience. 100% GOOD TIME! NAAR BILBAO! Jij gaat Bilbao ontdekken! Bilbo in het Baskisch, el Botxo liefkozend door z’n in- woners genoemd. Ontdek deze creatieve, stoere stad met prijzen voor innovatie Modern & creative en stedelijke renovatie. Slenter door de wirwar van smalle voetgangersstraatjes in het Casco Viejo en laat je meevoeren door de levendigheid van Europa’s grootste overdekte versmarkt. Vind een mooie creatie van Baskisch design en proef sterwaardige lokale lekkernijen; pintxo pote (‘hapje en drankje’) is er op ieder uur van de dag. Bewonder de kunst en architectuur en beleef de creatieve broeierigheid in de multiculturele wijken van oud Bilbao, nippend aan een vermut. Bilbao bruist; wij laten je zien waar. OVER TIME TO MOMO time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, STAD plek. Jildou houdt van winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf BI LBAO de authentieke sfeer in graag komen en een leuke tijd hebben. -

Análisis De La Movilidad En Bilbao (Andando Y En
Comisión de Transporte Ekologistak Martxan Ekologistak Martxan Garraio Batzordea ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS EN BILBAO (andando y en bicicleta ) (Una reflexión para el PMUS de Bilbao) 1 Comisión de Transporte Ekologistak Martxan Ekologistak Martxan Garraio Batzordea Edita: Comisión de Transporte Ekologistak Martxan Ekologistak Martxan Garraio Batzordea Bilbao 25 de mayo de 2017 2 Comisión de Transporte Ekologistak Martxan Ekologistak Martxan Garraio Batzordea INDICE ¿POR QUÉ EL PMUS? OBJETIVO Y FUENTES BIBLIOGRAFICAS PRIMERA PARTE: ANALISIS DE LA MOVILIDAD EN BILBAO 1. CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA MOVILIDAD EN BILBAO 1.1. FACTORES INTERNOS 1.1.1. Hay menos población, nos desplazamos más y ocupamos más espacio vial. 1.1.2. Cambio en la forma de desplazarnos en el interior de la ciudad: el progresivo aumento de los desplazamientos andando. 1.1.3. El progresivo envejecimiento de la población de Bilbao. 1.2. FACTORES EXTERNOS 1.2.1. Nuevas formas de consumo y su impacto territorial: los centros comerciales. 1.2.2. Cambio en las pautas de localización residencial en el Bilbao Metropolitano. 1.3. MOVILIDAD, MOTORIZACIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL 1.3.1. Evolución del parque móvil en Bilbao. 1.3.2. Desigualdad social y nivel de motorización en los barrios de Bilbao 1.3.3. Análisis del sistema público de transporte: un sistema de calidad que llega a su máxima expansión. 2. LOS DESPLAZAMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE BILBAO: EL DEBATE DEL PEAJE 2.1. EVOLUCION DEL TRÁFICO DE ACCESO A BILBAO 2.2. LA EXPERIENCIA DE LAS TASAS DE ACCESO: LA TARIFA DE CONGESTIÓN 2.2.1. -

Análisis Sociolingüístico De La Demanda Comercial De Bilbao
PLAN PARA EL IMPULSO Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN EL COMERCIO DE BILBAO - 2007 - Análisis sociolingüístico de la demanda comercial de Bilbao - 1 1.- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA En la medición del conocimiento o de la competencia lingüística, se han analizado las distintas habilidades lingüísticas, es decir: comprensión, habla, lectura y escritura. Capacidad de hablar idiomas El 16% de la población de Bilbao es capaz de hablar euskera (en adelante, euskaldunes). Entre la población mayor de 16 años, el porcentaje de los que afirman saber hablar “mucho” euskera es del 10%. Toda la población es capaz de hablar correctamente en castellano (saben hablarlo “mucho” o “bastante”), y es en torno al 5% de la población la que declara ser capaz de hablar “mucho” inglés. ¿En qué medida HABLAS los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés? (%) Euskara 9,7 9,0 35,2 46,1 Castellano 86,6 13,4 Inglés 4,6 13,6 29,7 51,6 0,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Fuente: Siadeco, 2006. - 2 Habilidades lingüísticas El 30% de la población entiende euskera “mucho” o “bastante”, el 25% es capaz de leerlo, y el 22% de escribirlo (también en las categorías “mucho” y “bastante”). Se constata que en relación con el euskera, la habilidad lingüística más desarrollada por parte de población de Bilbao es la capacidad de entender, seguida de la de leer, escribir y por último la de hablar. Nivel de conocimiento de euskera, según habilidades lingüísticas (%) Entender 12,7 17,841,0 28,6 Hablar 9,7 9,0 35,2 46,1 Leer 11,6 13,4 24,5 50,4 Escribir 10,5 11,3 24,1 53,9 0 20 40 60 80 100 Mucho Bastante Poco Nada Fuente: Siadeco, 2006. -

La Nueva Comisaría Del Ayuntamiento De Bilbao Amplía Su Superficie Un
PAÍS: España FRECUENCIA: Diario PÁGINAS: 4 O.J.D.: 60453 TARIFA: 9866 € E.G.M.: 419000 ÁREA: 666 CM² - 74% SECCIÓN: CIUDADANOS 4 CIUDADANOS Sábado 16.01.16 16 Enero, 2016 EL CORREO LAS FRASES Juan María Aburto Alcalde de Bilbao «Es una comisaría tradicional, 24 horas de servicio los 365 días del año, con 80 agentes» Tomás del Hierro Concejal de Seguridad Ciudadana «En todas las reuniones, los ciudadanos piden Policía de proximidad, agentes a pie y por la calle» un subcomisario, un oficial y un su- boficial de inspección vecinal, sie- te agentes primeros, 68 patrulleros, dos agentes para la gestión de trá- mites y otros dos instructores de di- ligencias judiciales y atestados. En momentos determinados, sumará Aburto y Del Hierro acceden a la renovada comisaría de la Policía Municipal de Bilbao en el Ayuntamiento. :: IGNACIO PÉREZ el apoyo de otras inspecciones veci- nales y las de tráfico, Refuerzo Tác- tico y Policía Judicial. Policía de proximidad La nueva comisaría del Ayuntamiento Aburto inspeccionó las dependen- cias policiales con Del Hierro, que hizo de cicerone, y saludaron a los de Bilbao amplía su superficie un 50% agentes en un clima distendido. El alcalde bromeó sobre la amplitud de las taquillas de los vestuarios. Sin embargo, al término de la presenta- gún precisó el regidor. La superficie ción, se puso serio ante preguntas útil experimenta un incremento de sobre las críticas a la Policía de pro- 150 metros cuadrados y pasa a ron- ximidad. «Conceptualmente, no he ERLANTZ dar los 460. Asimismo, prestará los oído críticas a que la policía tenga GUDE servicios de la Oficina de Atención que ser de proximidad». -
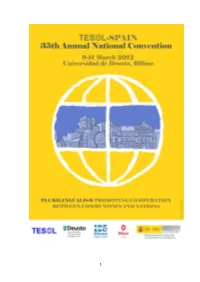
Deusto-Pre-Programme-Final(1).Pdf
1 35th Annual TESOL-SPAIN Convention March 9th-11th 2012 Convention Pre- programme TESOL-Spain welcomes you to our 35th Annual Convention, to be held in Bilbao. Deusto University provides the ideal setting. dŚŝƐ LJĞĂƌ͛Ɛ theme, Plurilingualism: Promoting Co-operation between Communities and Nations, emphasises that plurilingualism not only implies a deliberate development of linguistic awareness and skill, but also of the personal and intercultural competences that will help individuals cope successfully with the new challenges present in our culturally diverse society and ever-changing world͘dŚƵƐ͕ƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨĞƵƐƚŽ͛ƐƐƚƌŝǀŝŶŐ for ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŵĂĚĞ ŝƚ ƚŚĞ ƉĞƌĨĞĐƚ ĐŚŽŝĐĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ LJĞĂƌ͛Ɛ convention. dŚŝƐLJĞĂƌ͛ƐƚŚĞŵĞ emphasizes that learning a language is more than the study of linguistic forms in a classroom setting and suggests that taking a plurilinguistic approach to language learning is beneficial for all. The Convention offers participants a wide range of presentations by national and international speakers, including plenary and keynote presentations, workshops, round tables and product presentations. There will be over 100 presentations on a wide variety of topics during the two and a half days. There will also be an exhibition area where you can view the poster presentations, browse through the latest publications, try out multi-media 2 materials, find out what is on offer from examining boards and learn about other teacher associations and professional development courses at home and abroad. There will also be a Jobs Board, a Materials Swap Shop, plus opportunities for socializing, not only during the Convention, but also at the Opening Cocktail on Friday and the Convention Dinner on Saturday, ǁŚĞƌĞǁĞǁŝůůĞŶũŽLJĂŶ͚ϴϬƐŶŝŐŚƚ͘ New this year, the conference papers will be published by TESOL-SPAIN on a pen drive.