Pablo Alabarces Universidad De Buenos Aires -‐ CONICET
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tesita Chiletiña Listita Pal Exito
Universidad Austral de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Historia y Ciencias Sociales Profesor Patrocinante: Karen Alfaro Monsalve Instituto Ciencias Sociales LA CANCIÓN DE PROTESTA EN EL CHILE ACTUAL: ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CULTURAL DE “TROVADORES INDEPENDIENTES” 2000-2011 Seminario de Título para optar al título de profesor de Historia y Ciencias Sociales ANDREA GIORETTI MALDONADO SANCHEZ Valdivia Octubre, 2011 TABLA DE CONTENIDOS CONTENIDO PÁGINA INTRODUCCION 4 CAPITULO I: FORMULACION DEL PROBLEMA 7 1.1 Idea de Investigación 7 1.2 Planteamiento del problema 8 1.3 Pregunta 10 1.4 Hipótesis 10 1.5 Objetivo General 10 1.6 Objetivos Específicos 10 CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 2.1 Localización espacio-temporal de la investigación 11 2.2 Entidades de Interés 11 2.3 Variables que se medirán 12 2.4 Fuente de Datos 12 2.5 Procedimientos de recolección y análisis de datos 13 CAPITULO III: MARCO TEÒRICO: Música y política, Canción Protesta. Chile 1973-2010 3.1 Cultura, música y política: De la infraestructura a la superestructura 14 1.- Estudios Culturales en la disciplina histórica ¿Algo Nuevo? 22 3.2 Musicología y Música Popular: La juventud e identidad en América Latina 1.-La música popular en los estudios culturales: conceptualización y antecedentes 25 1.1.-Entre lo popular y lo formal: La validación de la música popular como campo de estudio. Antecedentes históricos. 28 2.-El estudio de la música popular en Latinoamérica: la diversidad musical de un continente diverso. 29 3.-La musicología en la historiografía: desde la escuela de los Annales a la Interdisciplinaridad. 35 4.-La semiótica: el nuevo paso de la musicología 38 5.- Los efectos de la música popular en la juventud latinoamericana: Formadora de identidad y pertenencia. -

Disertación Final
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DE LA BANDA CUMBIA DEL BARRIO EN EL MERCADO MUSICAL DE LA CIUDAD DE QUITO TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL LUIS ALBERTO ANDINO LÓPEZ DIRECTOR: ING. VICENTE TORRES QUITO, MAYO 2014 DIRECTOR DE DISERTACIÓN: Ing. Vicente Torres INFORMANTES: Ing. Jaime Benalcázar Mtr. Roberto Ordóñez ii DEDICATORIA Este trabajo está dedicado a mis padres, a todo el apoyo que me han brindado en estos años de estudio. Va dedicado a la gente que siempre me ayudó con su voluntad, su tiempo y esfuerzo para desarrollar este tema en especial una merecida dedicatoria a mis amigos de la "Cumbia del Barrio", Diana, Felipe, Leonardo, Julio, Fernando, Xavicho, Igor. Y todas aquellas personas que nos acompañaron en nuestra travesía musical. Alberto iii AGRADECIMIENTO A todas las personas que me acompañaron en este camino musical, a los amigos de la Cumbia del Barrio que estuvieron presentes en todos los conciertos que podían asistir. A aquellas personas que siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo moral y sus conocimientos en este proyecto. Agradezco a aquellas personas y medios de comunicación que nos dieron la apertura para poder compartir nuestra música con el público en general, así mencionó a Radio La Luna, Radio Quito y en especial a su programa "Territorio Cumbia". Alberto iv ÍNDICE INTRODUCCIÓN, 1 1 ANÁLISIS SITUACIONAL, 3 1.1 EL ENTORNO EXTERNO, 3 1.1.1 Competencia, 4 1.1.2 -

Videomemes Musicales, Punctum, Contrapunto Cognitivo Y Lecturas
“The Who live in Sinaloa”: videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas “The Who live in Sinaloa”: Musical video memes, punctum, cognitive counterpoint and oblique readings por Rubén López-Cano Escola Superior de Música de Catalunya, España [email protected] Los internet memes son unidades culturales de contenido digital multimedia que se propagan inten- samente por la red en un proceso en el que son intervenidos, remezclados, adaptados, apropiados y transformados por sus usuarios una y otra vez. Su dispersión sigue estructuras, reglas, narrativas y argumentos que se matizan, intensifican o cambian constantemente dando lugar a conversaciones digi- tales de diverso tipo. Después de una introducción general a la memética, en este trabajo se analizan a fondo algunos aspectos del meme Cover Heavy cumbia. En este, los prosumidores montan escenas de conciertos de bandas de rock duro como Metallica, Korn o Guns N’ Roses, sobre músicas de escenas locales latinoamericanas como cumbia, balada, cuarteto cordobés, narcocorridos o música de banda de México. El análisis a profundidad de sus estrategias de sincronización audiovisual de materiales tan heterogéneos nos permitirá conocer a fondo su funcionamiento interno, sus mecanismos lúdicos, sus ganchos de interacción cognitiva y las lecturas paradójicas, intermitentes, reflexivas o discursivas que propician. En el análisis se han empleado herramientas teóricas del análisis del audiovisual, conceptos de los estudios acerca del gesto musical y del análisis de discursos no verbales de naturaleza semiótica con acento en lo social y pragmático. Palabras clave: Internet meme, remix, remezcla digital, música plebeya, videomeme, memética, reciclaje digital musical. Internet memes are cultural units of digital multimedia content that are spread intensely through the network in a process in which they are intervened, remixed, adapted and transformed by their users over and over again. -

Transnational Trajectories of Colombian Cumbia
SPRING 2020 TRANSNATIONAL TRAJECTORIES OF COLOMBIAN CUMBIA Transnational Trajectories of Colombian Cumbia Dr. Lea Ramsdell* Abstract: During 19th and 20th century Latin America, mestizaje, or cultural mixing, prevailed as the source of national identity. Through language, dance, and music, indigenous populations and ethnic groups distinguished themselves from European colonizers. Columbian cumbia, a Latin American folk genre of music and dance, was one such form of cultural expression. Finding its roots in Afro-descendant communities in the 19th century, cumbia’s use of indigenous instruments and catchy rhythm set it apart from other genres. Each village added their own spin to the genre, leaving a wake of individualized ballads, untouched by the music industry. However, cumbia’s influence isn’t isolated to South America. It eventually sauntered into Mexico, crossed the Rio Grande, and soon became a staple in dance halls across the United States. Today, mobile cumbia DJ’s, known as sonideros, broadcast over the internet and radio. By playing cumbia from across the region and sending well-wishes into the microphone, sonideros act as bridges between immigrants and their native communities. Colombian cumbia thus connected and defined a diverse array of national identities as it traveled across the Western hemisphere. Keywords: Latin America, dance, folk, music, cultural exchange, Colombia What interests me as a Latin Americanist are the grassroots modes of expression in marginalized communities that have been simultaneously disdained and embraced by dominant sectors in their quest for a unique national identity. In Latin America, this tension has played out time and again throughout history, beginning with the newly independent republics in the 19th century that sought to carve a national identity for themselves that would set them apart – though not too far apart – from the European colonizers. -

Cumbia Villera Research Final Report July 10Th 2009
Open Business Models (Latin America) - Phase II Argentina Cumbia Villera Research Final Report IDRC Grant # 112297 Paula Magariños y Carlos Taran for Fundação Getulio Vargas Time period covered: April 20th - July 10th, 2009 July 10th, 2009 Open Business Models (Latin America) - Phase II – Cumbia Villera Final Report – July 10th, 2009 Table of contents I. Synthesis 3 II. Research Problem and General Objectives 5 III. General research design and methodology applied 6 IV. Argentinean Musical Consumptions and CDs sales: General Frame Information 15 V. Cumbia Villera: history, genre scope and evolution, current trends 19 1. Cumbia Villera musical identity: lyrics and sound. Genre features 22 2. Cumbia Villera groups today: current trends 25 VI. Cumbia Villera audience profile and experience 28 1. Who are the consumers? 28 2. Purchase, consumption, and circulation of cumbia 30 3. Cumbia nights 32 4. Los “Bailes”: Dance clubs 34 5. The ball, the dancing party 35 6. The shows 37 7. Some cases 39 8. Concerts at theatres 44 9. Consumers’ expenditures information summary 47 VII. “Movida Tropical” economics, specific characteristics and peculiarities of Cumbia Villera 48 a. The informality issue 50 b.Cumbia Villera economy basics 52 1. The idea: several development paths 54 2. Forming the group: members and investment. First steps. Basic expenses 56 3. Career moment and bailes types: value drivers 58 4. Live shows authors’ rights: key copyright issue 60 5. Recording a disc: independent and mainstream paths 60 6. Diffussion activities: a mutiplataform realm 63 7. Author rights issue and Open Business Model evaluation 65 VIII. Cumbia Villera economics: key actors and activities 67 1. -

Cumbia Villera La Exclusión Como Identidad Luz M. Lardone
Rev. Ciencias Sociales 116: 87-102 / 2007 (II) ISSN: 0482-5276 El “GLAMOUR” dE LA MARGINALIDAD EN ARGENTINA: CUMBIA VILLERA LA EXCLUSIÓN COMO IDENTIDAD Luz M. Lardone* ResuMEN Desde hace algo más de una década, la Argentina es testigo del surgimiento de un nuevo fenómeno musical: la cumbia villera, caracterizado por un ritmo irresistible y letras controversiales. El presente trabajo, investiga la cumbia villera como práctica cultural. Una manifestación discursiva y simbólica territorializada, de la lucha y la respuesta de la vida urbano marginal a las políticas neoliberales en América Latina. Este artículo determina esta práctica cultural como un drama sociopolítico, donde la identidad se construye desde los márgenes. PALABRAS CLAve: ARGENTINA * EXCLusiÓN SOCIAL * cuMBIA VILLerA * IDenTIDAD * PRÁCTicA cuLTurAL * GÉnerO MusicAL * MAniFesTAciÓN siMBÓLicA ABSTRACT For about a decade Argentina has witnessed the emergence of a new musical phenomenon: cumbia villera, characterized by an irresistible rhythm and controversial lyrics. The present work investigates cumbia villera as a cultural practice. A discursive, territorialized symbolic manifestation of the marginal urban life struggle and response to neoliberal policies in Latin America. This paper assesses this cultural practice as a socio-political drama where identity is constructed from the margins. KEY WORDS: ARGENTINA * SOCIAL EXCLusiON * cuMBIA VILLerA * IDenTITY * cuLTurAL PRACTice * MusicAL genres * SYMBOLic MAniFesTATION 1. ESBOZO DE unA PresenTAciÓN DE un o enaltecen desde lo estético y musical; la in- MisMO TODO cuLTurAL terpretan desde lo sociopolítico y económico; la detestan desde el “buen gusto y mejores costum- Mucho se ha hablado y algo se ha escri- bres”; la analizan en un determinado contexto; to sobre la cumbia villera y quienes la cantan y la condenan por representar lo marginal; o la ejecutan. -

Redalyc.LA MÚSICA DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA
Revista Colombiana de Antropología ISSN: 0486-6525 [email protected] Instituto Colombiano de Antropología e Historia Colombia BLANCO ARBOLEDA, DARÍO LA MÚSICA DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA Transculturalidad e identidades en México y Latinoamérica Revista Colombiana de Antropología, vol. 41, enero-diciembre, 2005, pp. 171-203 Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105015281006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto LA MÚSICA DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA Transculturalidad e identidades en México y Latinoamérica DARÍO BLANCO ARBOLEDA ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, EL COLEGIO DE MÉXICO [email protected] Resumen STE TRABAJO TRATA LA MANERA EN QUE SE DA LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL VALLE- E nato y la cumbia entre Colombia y México, enfatizando cómo esta mú- sica ha servido a manera de herramienta en la construcción de procesos identificatorios; primero, por parte de un reducido grupo de campesinos en la costa atlántica; luego, en la construcción del departamento del Cesar, para terminar siendo la música colombiana; en contraste con este mismo fenómeno en México, particularmente en la ciudad de Monterrey-Nuevo León. PALABRAS CLAVE: música colombiana, vallenato, cumbia, procesos identita- rios, Colombia, México. Abstract HIS PAPER ADDRESSES THE TRANSNATIONALIZATION OF VALLENATO AND CUMBIA T music between Mexico and Colombia, highlighting how it has served as tool for the construction of identity. -
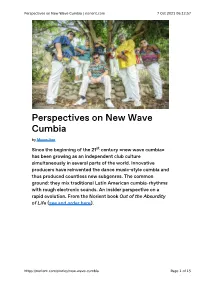
Perspectives on New Wave Cumbia | Norient.Com 7 Oct 2021 06:12:57
Perspectives on New Wave Cumbia | norient.com 7 Oct 2021 06:12:57 Perspectives on New Wave Cumbia by Moses Iten Since the beginning of the 21st century «new wave cumbia» has been growing as an independent club culture simultaneously in several parts of the world. Innovative producers have reinvented the dance music-style cumbia and thus produced countless new subgenres. The common ground: they mix traditional Latin American cumbia-rhythms with rough electronic sounds. An insider perspective on a rapid evolution. From the Norient book Out of the Absurdity of Life (see and order here). https://norient.com/stories/new-wave-cumbia Page 1 of 15 Perspectives on New Wave Cumbia | norient.com 7 Oct 2021 06:12:58 Dreams are made of being at the right place at the right time and in early June 2007 I happened to arrive in Tijuana, Mexico. Tijuana had been proclaimed a new cultural Mecca by the US magazine Newsweek, largely due to the output of a group of artists called Nortec Collective and inadvertently spawned a new scene – a movement – called nor-tec (Mexican norteno folk music and techno). In 2001, the release of the compilation album Nortec Collective: The Tijuana Sessions Vol.1 (Palm Pictures) catapulted Tijuana from its reputation of being a sleazy, drug-crime infested Mexico/US border town to the frontline of hipness. Instantly it was hailed as a laboratory for artists exploring the clash of worlds: haves and have-nots, consumption and its leftovers, South meeting North, developed vs. underdeveloped nations, technology vs. folklore. After having hosted some of the first parties in Australia featuring members of the Nortec Collective back in 2005 and 2006, the connection was made. -

Mediación Musical: Aproximación Etnográfica Al Narcocorrido
Tesis doctoral Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido César Jesús Burgos Dávila Director Dr. Joel Feliu i Samuel-Lajeunesse Doctorat en Psicologia Social Departament de Psicologia Social Facultat de Psicologia Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra, 2012. La tesis doctoral titulada: “Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido” está licenciada por César Jesús Burgos Dávila. Usted tiene el derecho de copiar, modificar y distribuir esta obra siempre y cuando no haga un uso comercial de la misma, indique la autoría y la distribuya bajo las mismas condiciones. Esta obra esta bajo una licencia Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. o visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 Para citar este trabajo: Burgos, C. (2012). Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido (Tesis Doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Agradecimientos Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y a la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Programa de Formación de Doctores Jóvenes para el Desarrollo estratégico Institucional, por la ayuda económica recibida para la realización de mis estudios. Al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la planta docente, por ser parte fundamental de mi formación. En especial al Dr. Joel Feliu, por aceptar la dirección de la tesis sobre un tema totalmente desconocido para ambos, por su confianza y apoyo durante mis estudios. También agradezco a los evaluadores de las distintas fases del proyecto de investigación, Dra. Maite Martínez, Dra. -

Redalyc.Articulaciones Entre Violencia Social, Significante Sonoro Y
Trans. Revista Transcultural de Música E-ISSN: 1697-0101 [email protected] Sociedad de Etnomusicología España Cragnolini, Alejandra Articulaciones entre violencia social, significante sonoro y subjetividad: la cumbia "villera" en Buenos Aires Trans. Revista Transcultural de Música, núm. 10, diciembre, 2006, p. 0 Sociedad de Etnomusicología Barcelona, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82201006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Articulaciones entre violencia social, significante sonoro y subjetividad Revista Transcultural de Música Transcultural Music Review #10 (2006) ISSN:1697-0101 Articulaciones entre violencia social, significante sonoro y subjetividad: la cumbia “villera” en Buenos Aires. [1] Alejandra Cragnolini Resumen A través de este artículo se pretende problematizar acerca de las interacciones entre producción de ofertas identificatorias en el ámbito de la música tropical de la Argentina, con centro en la cumbia; consumo y apropiación de dicho género, y la constitución de la subjetividad en adolescentes, en el contexto de una sociedad marcada por una profunda crisis económica, con la consecuente conformación paulatina de escenarios de exclusión y de violencia social. Asimismo se propone cuestionar en qué medida el síntoma social (exclusión, el “sin proyecto”, la violencia) está siendo reforzado y reafirmado desde una propuesta estética musical –la cumbia villera-, incidiendo ésta en el proceso de producción social de significados y en la constitución de la subjetividad de los jóvenes. -

Entertaining the Notion of Change
44 Mara Favoretto University of Melbourne, Australia & Timothy Wilson University of Alaska Fairbanks, US “Entertaining” the Notion of Change: The Transformative Power of Performance in Argentine Pop All music can be used to create meaning and identity, but music born in a repressive political environment, in which freedom is lacking, changes the dynamic and actually facilitates that creation of meaning. This article explores some practices of protest related to pop music under dictatorship, specifically the Argentine military dictatorship of 197683, and what happens once their raison d’ệtre , the repressive regime, is removed. We examine pre and postdictatorship music styles in recent Argentine pop: rock in the 1970s80s and the current cumbia villera culture, in order to shed light on the relative roles of politics, economy and culture in the creation of pop music identity. Timothy Wilson is Assistant Professor of Spanish literature at the University of Alaska Fairbanks. He is known for his work on Argentine rock music and dictatorship, and his research interests are in the areas of governmentsponsored terror and popular cultures of resistance. Mara Favoretto is a Lecturer in Hispanic Studies at the University of Melbourne, Australia. She specialises in contemporary popular music and cultural expressions of resistance in Latin American society. Young people come to the music looking for a way to communicate with other human beings, in the middle of a society where it seems the only meeting places that are tolerated are stadiums and concert halls. ‐Claudio Kleiman, editor I believe that in the concerts there are two artists: the audience and the musician. -

La Cumbia Por: Mario Godoy Aguirre
La Cumbia Por: Mario Godoy Aguirre Origen, generalidades. La cumbia originaria del valle del río Magdalena (Colombia), es un crisol de ritmos afro caribeños y melodías hispano americanas, adaptadas a las diferentes idiosincrasias culturales de los países que la han adoptado. La cumbia, ha impactado con fuerza y se interpreta y baila, desde México (Cumbia sonidera, norteña, grupera, callera, del sureste, etc.), hasta la Patagonia. En Argentina ahora está vigente la “Cumbia Villera” y la “cumbia digital”. Se habla de la cumbia: panameña, salvadoreña, mexicana (sonidera), peruana (amazónica, sanjuanera), ecuatoriana, andina, chicha, etc. La cumbia, es un género que gusta mucho a la mayoría de ecuatorianos y Latinoamericanos. La cumbia es la “lingua franca” o lengua vehicular de Latinoamérica, es el género musical del entendimiento común, es un “elemento vertebrador de la identidad latinoamericana en Latinoamérica y la diáspora… Funcionando como un punto de referencia social dentro de estos países así como en el actual fenómeno migratorio que ha esparcido ciudadanos latinoamericanos por todo el planeta”,1 repitiendo la tesis de J. Attali, citado por Rubén López Cano: “la música va por delante de la sociedad. Nuestro futuro va a sonar a cumbia por activa o por pasiva. Por aceptación o por rechazo, por hibridación o por autoafirmación”2. Especialmente entre los mestizos citadinos, desde finales de los años cincuenta del siglo XX, la cumbia, y otros géneros “populares” de la música colombiana se han bailado en el Ecuador con gran aceptación. Discos Fuentes3 incluyó en su catálogo y circuito comercial, a las cumbias de la costa Atlántica de Colombia.