Borrador: Por Favor, No Citar Ni Divulgar Sin Permiso Del Autor
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Peru 2018: Political Precariousness in the Times of Lava Jato
REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 39 / N° 2 / 2019 / 341-365 PERÚ 2018: LA PRECARIEDAD POLÍTICA EN TIEMPOS DE LAVA JATO*1 Peru 2018: Political Precariousness in the Times of Lava Jato ZOILA PONCE DE LEÓN Washington & Lee University, USA LUIS GARCÍA AYALA Temple University, USA RESUMEN Este artículo presenta un análisis de los principales eventos políticos del 2018. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (ppk) se dio inicio al primer año de mandato de Martín Vizcarra. Su gobierno enfrentó numerosos escándalos alimentados por el caso Lava Jato, resultando en la detención de políticos clave (incluyendo a los expresidentes ppk y Ollanta Humala) y la transformación de los tres poderes del Estado. Además, una serie de audios destaparon una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial que involucra la protección de políticos y la negociación de puestos y reducción de penas. Como respuesta, el gobierno de Vizcarra impulsó una serie de reformas institucionales vía referéndum, las cuales se enmarcan en un contexto de precariedad institucional. Palabras clave: Perú, Odebrecht, corrupción, democracia, Poder Judicial ABSTRACT This article presents an analysis of the main political events of 2018. After the resignation of Pedro Pablo Kuczynski (PPK), the first year of Martín Vizcarra’s government began. His government faced numerous scandals triggered by the Lava Jato case, resulting in the de- tention of key politicians (including former presidents PPK and Ollanta Humala) and the transformation of the three branches of government. Moreover, a series of audio recordings uncovered a network of illegal under-the-table practices within the Judiciary, which includ- ed the protection of politicians and the negotiation of positions and reduction of penalties. -

Human Rights Subcommittee Disbanded After Fujimorista Appointed to Head Group Elsa Chanduvã Jaã±A
University of New Mexico UNM Digital Repository NotiSur Latin America Digital Beat (LADB) 11-15-2013 Human Rights Subcommittee Disbanded After Fujimorista Appointed to Head Group Elsa Chanduvà Jaña Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/notisur Recommended Citation Chanduvà Jaña, Elsa. "Human Rights Subcommittee Disbanded After Fujimorista Appointed to Head Group." (2013). https://digitalrepository.unm.edu/notisur/14195 This Article is brought to you for free and open access by the Latin America Digital Beat (LADB) at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in NotiSur by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. LADB Article Id: 79145 ISSN: 1060-4189 Human Rights Subcommittee Disbanded After Fujimorista Appointed to Head Group by Elsa Chanduví Jaña Category/Department: Peru Published: 2013-11-15 The controversial appointment of a fujimorista deputy—who vowed to investigate alleged irregularities in Peru’s truth and reconciliation commission—as head of a congressional human rights subcommittee was ratified Nov. 11, days after it appeared that a previous vote in her favor had been overturned. But the subcommittee was later disbanded in what was considered a victory for human rights. Following a public outcry when Deputy Martha Chávez was first elected, the Oficialía Mayor del Congreso had said that the appointment of Chávez, a hard-liner under President Alberto Fujimori (1990-2000), as head of the Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos (DDHH) was invalid because the subcommittee lacked a four-member quorum when voting on Oct. -

SLO 2006 01 Sesión De Instalación.P65
462 Diario de los Debates - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2006 - TOMO I —El texto aprobado es el siguiente: brera Campos, Cajahuanca Rosales, Escudero Casquino, Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, “El Congreso de la República; García Belaúnde, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, León Zapata, Lescano Ancieta, Maslu- Acuerda: cán Culqui, Mayorga Miranda, Nájar Kokally, Otárola Peñaranda, Peña Angulo, Perry Cruz, Comunicar al Poder Judicial, a través del Presi- Reymundo Mercado, Ruiz Delgado, Saldaña dente de la Corte Suprema de Justicia, que las Tovar, Santos Carpio, Sasieta Morales, Serna actuaciones procesales en las que se cite a pres- Guzmán, Silva Díaz, Sucari Cari, Sumire de Con- tar declaración a los señores Congresistas de la de, Supa Huamán, Uribe Medina, Vásquez República y otros altos dignatarios deben reali- Rodríguez, Vega Antonio, Vilca Achata, Waisman zarse teniendo en cuenta lo establecido en el ar- Rjavinsthi y Zeballos Gámez. tículo 93.° de la Constitución Política, así como el artículo 148.° del Código de Procedimientos Señores congresistas que se abstuvieron: Penales. Anaya Oropeza, Cánepa La Cotera, Galindo Sandoval, Luizar Obregón y Urquizo Maggia.” Lima, 29 de marzo de 2007. Se aprueba, en primera votación, el nuevo JAVIER MAXIMILIANO ALFREDO HIPÓLITO VALLE texto sustitutorio presentado por la Comi- RIESTRA GONZÁLEZ OLAECHEA.— LUISA MARÍA sión Agraria, por el que se amplía la finali- CUCULIZA T ORRE.— LOURDES MENDOZA DEL SOLAR.— dad del Fondo de Garantía para el Campo, RICARDO PANDO CÓRDOVA.— KEIKO FUJIMORI creado por -

Condecorados: Orden El Sol Del Peru
CONDECORADOS: ORDEN EL SOL DEL PERU Nº Orden Nombre Nacionalidad Residencia Profesión Grado Nº Grado Fecha Resolución 6057 ANULADO 5914 ANULADO 5908 OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA PERUANO PERU MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Gran Cruz 1765 ANULADA 5903 ANULADO 5902 ANULADO 5890 MA. RUTH DE GOYACHEA ARGENTINA ARGENTINA EX-PRIMERA SECRETARIA EMBAJADA DE ARGENTINA Oficial 1149 5856 JOHANNES VON VACANO ALEMAN ALEMANA EMBAJADOR DE ALEMANIA Gran Cruz 1739 5830 QIAN QIEHEN CHINO CHINA CANCILLER Gran Cruz 1726 5811 MANUEL GRANIZO ECUATORIANO ECUADOR EX-EMBAJADOR DE ECUADOR Gran Oficial 1617 5806 JUAN JOSE FERNANDEZ CHILENO CHILE EX- EMBAJADOR DE CHILE EN PERU Gran Cruz 1708 5805 BARTOLOME MITRE ARGENTINO ARGENTINA DIRECTOR DIARIO LA NACION Gran Oficial 1616 5804 FELIX LUNA ARGENTINO ARGENTINA HISTORIADOR Gran Oficial 1615 5803 OSCAR ALENDE PRESIDENTE DEL PARTIDO INTRANSIGENTEARGENTINO ARGENTINA Gran Oficial 1614 5802 GMO. ESTEVEZ BUERO ARGENTINO ARGENTINA PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA Gran Oficial 1613 5801 JORGE RAYGADA PERUANO EMBAJADOR DEL PERU EN MEXICO Gran Cruz 1707 5800 ROBERTO LINARES SALVADOREÑO EL SALVADOR EX- EMBAJADOR DE EL SALVADOR Gran Cruz 1706 R.S. 0128 5796 UDO EHRLIECH-ADAM AUSTRIACO AUSTRIA EX-EMBAJADOR Gran Cruz 1705 5794 OSKAR SAIER ALEMAN ALEMANIA ARZOBISPO DE FRIBURGO Gran Cruz 1703 5792 MANUEL ROMERO CEVALLOS ECUATORIANO ECUADOR EX-EMBAJADOR DE ECUADOR Gran Oficial 1612 5791 FELIPE TREDINNIEK ABASTO BOLIVIANO BOLIVIA EX-EMBAJADOR DE BOLIVIA Gran Oficial 1611 5790 MERLE SIMMONS PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE INDIANA Gran -

Universidad Nacional De San Agustín Escuela De Posgrado Unidad De Posgrado De La Facultad De Filosofía Y Humanidades
Universidad Nacional de San Agustín Escuela de Posgrado Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades ANÁLISIS PRAGMÁTICO DE LA DESCORTESÍA VERBAL EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS Y SUS REPERCUSIONES EN LA IMAGEN DEL CONGRESO. CASO DE ESTUDIO: DISCURSOS PERIODO ANUAL DE SESIONES AÑO 2012 AL 2018, AREQUIPA - 2018 Tesis presentada por el bachiller: ESPINOZA BELTRAME, JOSE MIGUEL Para optar el Grado Académico de: Maestro en Ciencias: Lingüística Aplicada Asesor: Dr. Ubaldo Enríquez Aguirre AREQUIPA - PERÚ 2019 Dedicamos esta tesis a Dios, quien guió nuestro espíritu para la conclusión de esta tesis. A mi familia, quienes fueron una motivación constante para alcanzar mis propósitos. A nuestros compañeros de estudio, a nuestros maestros y amigos, quienes sin su ayuda nunca hubiéramos podido hacer esta tesis. ii A los docentes de mi alma mater Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por su apoyo y estímulo brindado todos los días durante mis estudios profesionales. iii RESUMEN La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de repercusión de las estrategias de descortesía verbal utilizadas por los congresistas durante los debates parlamentarios en la imagen del congreso Caso de estudio: Discursos periodo anual de sesiones 2017, Arequipa 2018. Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental y con una muestra de 32 enunciados que fueron analizadas de acuerdo a las rúbricas de evaluación, el estadístico que se utilizó para la validación de la hipótesis fue el Pearson por tener valores cuantitativos. Los resultados obtenidos nos muestran que existe relación significativa entre las estrategias de descortesía verbal que utilizan los parlamentarios en los debates políticos con la mala imagen que proyecta el congreso de la república en la sociedad. -

Memorias Del Caso Peruano De Esterilización Forzada
MEMORIAS DEL CASO PERUANO DE ESTERILIZACIÓN FORZADA Compilación e investigación: Alejandra Ballón MEMORIAS DEL CASO PERUANO DE ESTERILIZACIÓN FORZADA Compilación e investigación: Alejandra Ballón 869.5682 Gutiérrez, Gustavo, padre, 1928- Z3G Entre las calandrias : un ensayo sobre José María Arguedas / Gustavo Gutiérrez 2014 ; [presentación, Carmen María Pinilla ; prólogo, Washington Delgado] — 1a ed. — Lima : Biblioteca Nacional del Perú, 2014. 121 p. ; il., retr. facsím. ; 21 cm. “Incluye dos nuevos ensayos en conmemoración del centeneario del nacimiento de Arguedas” Incluye referencias bibliográ• cas. 1. Arguedas, José María, 1911-1969 — Crítica e interpretación 2. Escritores peruanos — Siglo XX I. Pinilla, Carmen María, 1948- II. Delgado, Washington, 1927-2003 III. Biblioteca Nacional del Perú IV. Título BNP: 2014-0003 S-08861 Ramón Mujica Pinilla Director Nacional - Biblioteca Nacional del Perú José Gabriel Lecaros Terry Director General del Centro de Investigación y Desarrollo Bibliotecológico Diana Fuentes Sánchez Dirección Ejecutiva de Ediciones Diseño y diagramación: José Luis Portocarrero Blaha Corrección: Liz Ketty Díaz Santillán Portada: Alejandra Ballón Impresión y acabado: Imprenta «Antonio Ricardo» de la Biblioteca Nacional del Perú © Biblioteca Nacional del Perú Av. De la Poesía n.° 160, Lima 41 Teléfono: 513-6900 http: //www.bnp.gob.pe Correo electrónico: [email protected] Reservados todos los derechos ISBN: 978-612-4045-20-2 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú nº 2014-08655 ÍNDICE Agradecimientos ........................................................................... -

Acta De La Vigésimo Cuarta Reunión De Trabajo Del Foro
ACTA DE LA NONAGÉSIMO QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL A las doce horas del viernes 4 de noviembre de 2011, en Palacio de Gobierno, se realizó la nonagésimo quinta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La sesión fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, señor Salomón Lerner y contó con la participación de las siguientes personas: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ Ollanta Humala Tasso ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN César Villanueva Arévalo ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES Fabiola León Velarde Servetto ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ Iván Vega Alferoff ACCIÓN POPULAR Mesías Guevara Amasifuen Edmundo Del Aguila Morote ALIANZA PARA EL PROGRESO César Acuña Peralta Raúl Venero Álvarez APRA Jorge Del Castillo Gálvez CAMBIO 90 Andrés Reggiardo Sayán Renzo Reggiardo Barreto CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ Víctor Arroyo Cuyubamba CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS Leopoldo Scheelje Martin CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA Juan Carlos Vera Plasencia CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERÚ Juan Fernán Muñoz Rodríguez Mary Ann Monteagudo Medina COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES Efraín Yépez Concha FUERZA 2011 Jaime Yoshiyama Tanaka Alejandro Aguinaga Recuenco Jorge Morelli Salgado GANA PERÚ Freddy Otárola Peñaranda Acta de la nonagésimo quinta reunión del Foro del Acuerdo Nacional Lima, 4 de noviembre de 2011 Página 1 de 4 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA -

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA (Período Anual De Sesiones 2008-2009)
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA (Período Anual de Sesiones 2008-2009) ACTA DE INSTALACIÓN Y ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA En Lima, a los 15 días del mes de agosto del 2008, en la Sala de Sesiones Miguel Grau del Palacio Legislativo, siendo las 12 horas con 16 minutos, se reúnen bajo la coordinación del señor Congresista Humberto Falla Lamadrid, los señores Congresistas Titulares Eduardo Espinoza Ramos, Elías Rodríguez Zavaleta, Nidia Vílchez Yucra, Daniel Abugattás Majluf, Hildebrando Tapia Samaniego, Rosa Florián Cedrón, Carlos Raffo Arce, Renzo Reggiardo Barreto, Edgard Reymundo Mercado, Mauricio Mulder Bedoya y los señores Congresistas Accesitarios José Vargas Fernández, Rafael Yamashiro Oré, Raúl Castro Stagnaro, Alberto Escudero Casquino, Oswaldo Luízar Obregón, Víctor Andrés García Belaúnde y Wilson Urtecho Medina. El señor Coordinador deja constancia de las licencias de los señores Congresistas Titulares Aurelio Pastor Valdivieso, Mario Peña Angulo, Víctor Isla Rojas. Juan Perry Cruz y el Congresista Accesitario José Maslucán Culqui. Ausentes el Congresista Titular Cayo Galindo Sandoval y los Congresistas Accesitarios Aníbal Huerta Díaz, Werner Cabrera Campos, Nancy Obregón Peralta, Luisa Cuculiza Torre y Martha Moyano Delgado. Verificado el quórum reglamentario el señor Coordinador declara instalada la sesión de elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, expresando que de conformidad con el artículo 36º del Reglamento del Congreso de la República, ha sido designado como el Congresista encargado de presidir el acto de elección de la Mesa Directiva correspondiente al Período Anual de Sesiones 2008-2009. El señor Coordinador consulta a los señores Congresistas si existe inconveniente en que la votación se realice a mano alzada y por lista completa, proponiendo que así se proceda. -

Directorio De Partidos Políticos – Perú 2008
directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA Esta página no se imprime directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA DIRECTORIO DE PARTIDOS POLÍTICOS – PERÚ 2008 © Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 2009 © Asociación Civil Transparencia 2009 Las publicaciones de IDEA Internacional y de la Asociación Civil Transparencia no son reflejo de un interés específico nacional o político. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente los puntos de vista de IDEA Internacional ni de la Asociación Civil Transparencia. IDEA Internacional favorece la divulgación de sus trabajos, y responderá a la mayor brevedad a las solicitudes de traducción o reproducción de sus publicaciones. Solicitud de permisos para reproducir o traducir toda o alguna parte de esta publicación se debe hacer a: IDEA Internacional SE 103 34 ESTOCOLMO Suecia Actualización y edición: Victoria Juárez Upiachihua Recopilación de datos: Natalia Puertas, Camille Sotelo Corrección de textos y estilo: May Rivas de la Vega Diseño y diagramación: Claudia Sarmiento Primera edición: junio de 2009 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No: 2009-01455 ISBN: 978-91-85724-69-7 PARTIDOS POLÍTICOS Inscritos y Adecuados Conforme a la Ley Nº 28094 SÍMBOLO NOMBRE DEL PARTIDO DIRECCIÓN Y TELÉFONO Paseo Colón 218, Lima Acción Popular Teléf. Sede principal (511) 332-1965 Agrupación Paseo de la República 422, Lima Independiente Sí Cumple Teléf. (511) 431-1042 Av. De la Policía 643, Jesús María Teléf. (511) 460-1251 / 460-1104 Alianza para el Progreso En Trujillo: San Martín 650 Teléf. (044) 252121 Av. Jorge Aprile 312, San Borja Cambio 90 Teléf. -

Elecciones Presidenciales Y Legislativas (1980-2011)
Perú: Elecciones Presidenciales y Legislativas (1980-2011) Margarita Batlle* * Agradezco la ayuda de Valeria Ayola Betancourt en la recolección y sistematización de los datos. Perú (1980-2011) Presidente Consultas Año Congreso Municipal Referendo Constituyente Primera vuelta Segunda vuelta populares 1980 18-may 18-may 23-nov 1983 13-nov 1985 14-abr 14-abr 1986 09-nov 1989 12-nov 1990 08-abr 10-jun 08-abr 1992 22-nov 1993 29-ene 31-oct 1995 09-abr 09-abr 12-nov 1997 23-nov 1998 11-nov 2000 09-abr 28-may 09-abr 2001 08-abr 03-jun 08-abr 11-nov 2002 17-nov 2004 17-oct 03-jul y 30- 2005 30-oct oct 2006 09-abr 04-jun 09-abr 19-nov 2008 07-dic 2010 03-oct 2011 10-abr 05-jun 10-abr Perú (1980-2011) Año Tipo de reforma Donde aplica Constitución de 1979: El Presidente es electo por sufragio directo y su periodo es de cinco años. Elecciones El Presidente es electo cuando alcanza más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si Presidenciales ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 1979 Constitución de 1979: El Congreso es bicameral y su periodo es de cinco años El número de Senadores elegidos es de 60. Elecciones El número de Diputados es de 180. La ley fija su distribución tomando en cuenta principalmente la Congreso densidad electoral. Fórmula D´Hondt. Constitución de 1993: Elecciones Reelección inmediata Presidenciales 1993 Constitución de 1993: Congreso unicameral. -

“Votación De La Propuesta De Conformación De La Comisión Permanente Del Congreso Señores Congresistas Que Votaron a Favor
208 Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2006 - TOMO I Partido Aprista Peruano Velásquez Quesquén, Ángel Javier Mulder Bedoya, Claudio Mauricio Balta Salazar, María Helvezia Carrasco Távara, José Carlos Macedo Sánchez, José Calderón Castro, Wilder Félix Unidad Nacional Bedoya de Vivanco, Javier A. Pérez Monteverde, Martín Galarreta Velarde, Luis Fernando Suplentes: Lombardi Elías, Güido Ricardo Alcorta Suero, María Lourdes Canchaya Sánchez, Elsa Victoria Grupo Parlamentario Fujimorista Moyano Delgado, Martha Lupe Sousa Huanambal, Víctor Rolando Suplente: Pando Córdova, Ricardo Alianza Parlamentaria García Belaúnde, Víctor Andrés Perry Cruz, Juan David Waisman Rjavinsthi, David Lescano Ancieta, Yonhy.” “Votación de la propuesta de conformación Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola de la Comisión Permanente del Congreso Peñaranda, Pando Córdova, Peña Angulo, Peral- ta Cruz, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Mon- Señores congresistas que votaron a favor: teverde, Perry Cruz, Raffo Arce, Ramos Pru- Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Aguinaga dencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell, Reggiar- Recuenco, Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya do Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Oropeza, Andrade Carmona, Balta Salazar, Rodríguez Zavaleta, Salazar Leguía, Santos Bedoya de Vivanco, Benites Vásquez, Beteta Ru- Carpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, Silva bín, Bruce Montes de Oca, Cabrera Campos, Díaz, Sucari Cari, Sumire de Conde, Supa Hua- Cajahuanca Rosales, Canchaya Sánchez, Cánepa mán, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vargas -
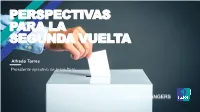
Proposal Template
PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA VUELTA Alfredo Torres Presidente ejecutivo de Ipsos Perú CONTEXTO 2 ‒ © Ipsos | Segunda vuelta y retos de la gobernabilidad Según el Ipsos Disruption Barometer (IDB) el Perú es el país con mayor riesgo sociopolítico entre los 30 que mide globalmente. Australia Cambio vs antes del COVID 28% Diciembre 2019 Subió *Arabia Saudí 28% Mejor opinión Sin cambio del consumidor *China Bajó 23% / ciudadano y estabilidad Gran Bretaña 19% sociopolítica NORMA Hungría 12% HISTÓRICA Por país Peor opinión Alemania -19% del consumidor / ciudadano y *Argentina -25% estabilidad sociopolítica Polonia -30% *Chile -41% *Perú -50% * La muestra es más urbana, por lo que las personas El IDB es una combinación de 4 variables: Evaluación de la situación general 3 ‒ © Ipsos | Nombre del documento tienden a tener un nivel educativo y de ingresos y económica del país, percepción a futuro sobre la economía en su localidad, mayor que la población en general percepción personal de situación financiera actual y a futuro, y percepción sobre seguridad laboral para el entorno cercano. El IDB de Perú empezó a caer a fines de 2019 y está ahora en su mínimo histórico Bandera verde = estabilidad económica, estabilidad sociopolítica Anuncio -Vizcarra es adelanto de Renuncia -PPK renuncia - vacado PPK elecciones Gabinete Vizcarra -Merino presidente Referéndum Congresales Zavala presidente presidente (Jul16) (Dic18) (Jul19) -Protestas Mejor -Censura a (Set17) (Mar18) -Coronavirus masivas opinión del Saavedra -Nuevo -Renuncia consumidor -Indulto