Recursos Naturales E Infraestructura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
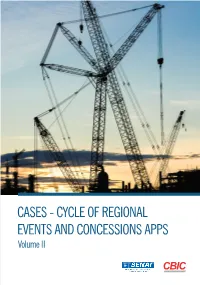
CASES - CYCLE of REGIONAL EVENTS and CONCESSIONS APPS Volume II
CASES - CYCLE OF REGIONAL EVENTS AND CONCESSIONS APPS Volume II Corealization Realization CASES - CYCLE OF REGIONAL EVENTS AND CONCESSIONS APPS Volume II CREDITS CASES - CYCLE OF REGIONAL EVENTS AND CONCESSIONS APPS Volume II Brasília-DF, june 2016 Realization Brazilian Construction Industry Chamber - CBIC José Carlos Martins, Chairman, CBIC Carlos Eduardo Lima Jorge, Chairman, Public Works Committee, CBIC Technical Coordination Denise Soares, Manager, Infrastructure Projects, CBIC Collaboration Geórgia Grace, Project Coordinator CBIC Doca de Oliveira, Communication Coordinator CBIC Ana Rita de Holanda, Communication Advisor CBIC Sandra Bezerra, Communication Advisor CBIC CHMENT Content A T Adnan Demachki, Águeda Muniz, Alex Ribeiro, Alexandre Pereira, André Gomyde, T A Antônio José, Bruno Baldi, Bruno Barral, Eduardo Leite, Elton dos Anjos, Erico Giovannetti, Euler Morais, Fabio Mota, Fernando Marcato, Ferruccio Feitosa, Gustavo Guerrante, Halpher Luiggi, Jorge Arraes, José Atílio Cardoso Filardi, José Eduardo Faria de Azevedo, José João de Jesus Fonseca, Jose de Oliveira Junior, José Renato Ponte, João Lúcio L. S. Filho, Luciano Teixeira Cordeiro, Luis Fernando Santos dos Reis, Marcelo Mariani Andrade, Marcelo Spilki, Maria Paula Martins, Milton Stella, Pedro Felype Oliveira, Pedro Leão, Philippe Enaud, Priscila Romano, Ricardo Miranda Filho, Riley Rodrigues de Oliveira, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, Roberto Tavares, Rodrigo Garcia, Rodrigo Venske, Rogério Princhak, Sandro Stroiek, Valter Martin Schroeder, Vicente Loureiro, Vinicius de Carvalho, Viviane Bezerra, Zaida de Andrade Lopes Godoy 111 Editorial Coordination Conexa Comunicação www.conexacomunicacao.com.br Copy Christiane Pires Atta MTB 2452/DF Fabiane Ribas DRT/PR 4006 Waléria Pereira DRT/PR 9080 Translation Eduardo Furtado Graphic Design Christiane Pires Atta Câmara brasileira de Indústria e da construção - CBIC SQN - Quadra 01 - Bloco E - Edifício Central Park - 13º Andar CEP 70711-903 - Brasília/DF Tel.: (61) 3327-1013 - www.cbic.org.br © Allrightsreserved 2016. -
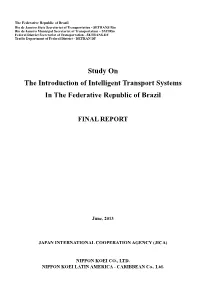
Study on the Introduction of Intelligent Transport Systems in the Federative Republic of Brazil
The Federative Republic of Brazil Rio de Janeiro State Secretariat of Transportation - SETRANS Rio Rio de Janeiro Municipal Secretariat of Transportation – SMTRio Federal District Secretariat of Transportation - SETRANS-DF Traffic Department of Federal District - DETRAN DF Study On The Introduction of Intelligent Transport Systems In The Federative Republic of Brazil FINAL REPORT June, 2013 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) NIPPON KOEI CO., LTD. NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN Co., Ltd. LOCATION MAP Source: Open Street Map Location Map of the Study Area 1 - Entire Brazil State of Rio de Janeiro Metropolitan Region of Rio de Janeiro Municipality of Rio de Janeiro Source: JICA Study Team Location Map of the Study Area 2 - Rio de Janeiro Integrated Development Regions: Distrito Federal and Surroundings Federal District Source: JICA Study Team Location Map of the Study Area 3 - Federal District The Federative Republic of Brazil Study on the Introduction of Intelligent Transport Systems Final Report TABLE OF CONTENTS Figure and Table List Abbreviations CHAPTER 1 INTRODUCTION ................................................................................................. 1-1 1.1 STUDY BACK GROUND ................................................................................................... 1-1 1.2 OBJECT AND STUDY AREA............................................................................................. 1-1 1.3 SCOPE OF WORKS ........................................................................................................... -
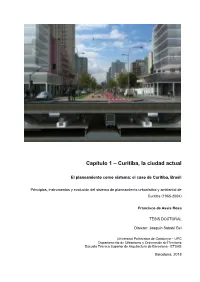
Cuadro General
Capítulo 1 – Curitiba, la ciudad actual El planeamiento como sistema: el caso de Curitiba, Brasil Principios, instrumentos y evolución del sistema de planeamiento urbanístico y ambiental de Curitiba (1965-2004) Francisco de Assis Rosa TESIS DOCTORAL Director: Joaquín Sabaté Bel Universitat Politècnica de Catalunya – UPC Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona - ETSAB Barcelona, 2018 CAPÍTULO 1 - CURITIBA, LA CIUDAD ACTUAL - 37 Explicación Uno de los objetivos de este capítulo es presentar el ámbito de estudio de la investigación, el municipio de Curitiba, sus contornos, sus principales características físicas, económicas y sociales, así como su actual estructura de planeamiento urbanístico y ambiental. El segundo aspecto es verificar si realmente la actuación pública de Curitiba destaca en el país y cuánto4. Para ello, se busca valorarla comparativamente con otras ciudades capitales de estado del país de una manera objetiva, mediante el análisis de los principales servicios públicos prestados, gracias a los datos publicados en distintos medios oficiales. Asimismo, se considera que el planeamiento tiene un protagonismo en los resultados positivos obtenidos en la prestación de los servicios y las obras públicas en una ciudad. De esta manera, se adopta un análisis comparativo con más de 30 indicadores urbanos de las 27 capitales del país respecto a los más distintos temas, como la gestión pública, las estructuras de planeamiento, la prestación de servicios públicos en los ámbitos de vivienda, salud, transporte colectivo, entre otros. Los análisis comparativos de los indicadores (socioeconómicos, urbanísticos, demográficos, etc.) entre estas capitales se centran en términos cuantitativos, puesto que los cualitativos quedan fuera del alcance de esta investigación. -

O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: Experiências Cotidianas De Uma Mobilidade Periférica Na Região Metropolitana Do Recife
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO MARÍLIA DO NASCIMENTO SILVA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: Experiências Cotidianas de uma Mobilidade Periférica na Região Metropolitana do Recife Recife 2018 MARÍLIA DO NASCIMENTO SILVA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: Experiências Cotidianas de uma Mobilidade Periférica na Região Metropolitana do Recife Dissertação apresentada à banca de examinação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, como requisito indispensável para obtenção do título de mestra em Desenvolvimento Urbano. Área de concentração: Planejamento e Gestão Orientador: Profº Dr. Tomás de Albuquerque Lapa Recife 2018 Catalogação na fonte Bibliotecária Jéssica Pereira de Oliveira, CRB-4/2223 S586t Silva, Marília do Nascimento O transporte público coletivo na produção do espaço: experiências cotidianas de uma mobilidade periférica na Região Metropolitana do Recife / Marília do Nascimento Silva. – Recife, 2018. 172f.: il. Orientador: Tomás de Albuquerque Lapa. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Artes e Comunicação. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, 2018. Inclui referências e apêndice. 1. Produção do espaço. 2. Direito à cidade. 3. Mobilidade periférica. 4. Relações familiares. I. Lapa, Tomás de Albuquerque (Orientador). II. Título. 711.4 CDD (22. ed.) UFPE (CAC 2018-227) MARÍLIA DO NASCIMENTO SILVA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: Experiências Cotidianas de uma Mobilidade Periférica na Região Metropolitana do Recife Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Desenvolvimento Urbano. -

Universidade Federal Do Rio De Janeiro Proposta De Alternativas De Traçado Para Uma Nova Linha Do Sistema Vlt Na Cidade Do
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROPOSTA DE ALTERNATIVAS DE TRAÇADO PARA UMA NOVA LINHA DO SISTEMA VLT NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONECTANDO O AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM AO CENTRO DA CIDADE PRISCILA REGINA DAMASIO CARVALHO 2019 PROPOSTA DE ALTERNATIVAS DE TRAÇADO PARA UMA NOVA LINHA DO SISTEMA VLT NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONECTANDO O AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM AO CENTRO DA CIDADE PRISCILA REGINA DAMASIO CARVALHO Projeto de Graduação apresentado ao curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro. Orientador: Prof. Sandra Oda Rio de Janeiro Março de 2019 i ii Carvalho, Priscila Regina Damasio Proposta de alternativas de traçado para uma nova linha do sistema VLT na cidade do Rio de Janeiro ligando o Aeroporto Internacional Tom Jobim ao centro da cidade/ Priscila Regina Damasio Carvalho – Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2019. XII, 80p.: il.; 29,7 cm. Orientador: SandraS de traçado Oda para uma nov Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ Curso de Engenharia Civil, 2019. Referências Bibliográficas: p. 75-79. 1. Introdução 2. Transporte público urbano 3. Mobilidade urbana no Rio de Janeiro 4. O sistema VLT 5. Estudo de caso 6. Considerações finais I. Oda, Sandra II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Curso de Engenharia Civil. III. Proposta de alternativas de traçado para uma nova linha do sistema VLT na cidade do Rio de Janeiro ligando o Aeroporto Internacional Tom Jobim ao centro da cidade iii AGRADECIMENTOS A todos os meus familiares que sempre me incentivaram e acreditaram no meu potencial. -

DISSERTAÇÃO Marina De Almeida Gomes Soriano.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL MARINA DE ALMEIDA GOMES SORIANO ESTUDO DO MODO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS PARA OPERAR NO CORREDOR DA AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR RECIFE 2017 MARINA DE ALMEIDA GOMES SORIANO ESTUDO DO MODO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS PARA OPERAR NO CORREDOR DA AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. Área de concentração: Transportes e Gestão das Infraestruturas Urbanas Linha de pesquisa: Transporte Público Orientador: Prof. Dr. Leonardo Herszon Meira RECIFE 2017 Catalogação na fonte Bibliotecária Margareth Malta, CRB-4 / 1198 S714e Soriano, Marina de Almeida Gomes. Estudo do modo de transporte público de passageiros para operar no corredor da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar / Marina de Almeida Gomes Soriano. - 2017. 201 folhas, il., gráfs., tabs. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Herszon Meira. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 2017. Inclui Referências e Apêndices. 1. Engenharia Civil. 2. Transporte público. 3. Planejamento dos transportes. 4. Análise multicritério. I. Meira, Leonardo Herszon. (Orientador). II. Título. UFPE 624 CDD (22. ed.) BCTG/2018-138 MARINA DE ALMEIDA GOMES SORIANO ESTUDO DO MODO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS PARA OPERAR NO CORREDOR DA AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. -

Análise Comparativa Da Eficiência Das Ferrovias Para Passageiros No Brasil
1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ADRIANE CHRISTINO SILVA ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DAS FERROVIAS PARA PASSAGEIROS NO BRASIL Volta Redonda/RJ 2014 2 ADRIANE CHRISTINO SILVA ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DAS FERROVIAS PARA PASSAGEIROS NO BRASIL Trabalho de Conclusão do Curso apresentada ao Curso de Graduação em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Administração. Orientador: Profº. MSc. REINALDO RAMOS SILVA. Volta Redonda 2014 3 TERMO DE APROVAÇÃO ADRIANE CHRISTINO SILVA ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DAS FERROVIAS PARA PASSAGEIROS NO BRASIL Monografia aprovada pela Banca Examinadora do Curso de Administração da Universidade Federal Fluminense – UFF Volta Redonda, 16 de junho de 2014 BANCA EXAMINADORA 4 AGRADECIMENTOS Agradeço, primeiramente, a Deus, por me fortalecer, abençoar e guardar não apenas durante essa caminhada, mas em todos os momentos de minha vida. Especialmente ao Professor MSc. Reinaldo Ramos Silva, pela orientação, suporte, atenção e dedicação, o que tornou possível a elaboração e finalização deste trabalho. Aos professores a banca examinadora, por sua disponibilidade. Aos meus pais, Elisabete e Cláudio, pela sólida base familiar que me proporcionaram, por todo apoio, incentivo e por seu fundamental papel na construção de minha vida escolar e acadêmica, sempre se esforçando ao máximo para que eu pudesse ter uma formação e educação de qualidade. Agradeço também ao meu namorado, Thales, por todo amor, carinho e motivação nos momentos difíceis dessa trajetória. 5 RESUMO Este projeto foi desenvolvido com base aplicação de um modelo capaz de medir e eficiência de unidades produtivas, com atividades similares, a partir de determinados aspectos. -
Brazilian Official Guide on Investment Opportunities
Brazilian Brazilian Ocial Guide on Investment Opportunities Ocial Guide on Investment Opportunities MINISTRY OF MINISTRY OF INDUSTRY, FOREIGN EXTERNAL RELATIONS TRADE AND SERVICES Brazilian Official Guide On Investment Opportunities Foreword Brazil is focusing on a new cycle of sustainable growth, based on an extensive adjustment process and the adoption of measures to improve competitiveness and productivity. The launching of the fifth edition of the Brazilian Official Guide on Investment Opportunities is aimed to support this new cycle of growth by identifying investment opportunities across the country. The guide presents trustworthy, systematized and high level information to both foreign and domestic investors about specific projects. It provides direct contact information for each project, which fosters transparent relations between public and private entities Brazil offers a safe and outstanding investment environment, full of business opportunities. In the past years, the country´s demand for infrastructure services has increased significantly. The Federal government is promoting the modernization of its infrastructure with concessions, private financing and the participation of banks and investment funds. The expansion and improvement of infrastructure services will increase the competitiveness of the economy. It will also reduce logistics costs for industries, expand exports and promote efficiency in the flow of agricultural production and address the growth of national and international logistics demand. This new version of the Brazilian Official Guide on Investment Opportunities contains 149 projects in state and federal levels, totaling more than US$ 47 billion in projects to be carried out in the near future. There are opportunities in various sectors such as energy, highways, railways, ports, airports, telecommunications, generation and transmission of energy, urban mobility, construction, tourism and many others. -
![Vibrant, V10n1 | 2013, « Cultural Heritage and Museums » [Online], Online Since 11 October 2013, Connection on 28 March 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/3922/vibrant-v10n1-2013-%C2%AB-cultural-heritage-and-museums-%C2%BB-online-online-since-11-october-2013-connection-on-28-march-2020-7333922.webp)
Vibrant, V10n1 | 2013, « Cultural Heritage and Museums » [Online], Online Since 11 October 2013, Connection on 28 March 2020
Vibrant Virtual Brazilian Anthropology v10n1 | 2013 Cultural Heritage and Museums Electronic version URL: http://journals.openedition.org/vibrant/230 ISSN: 1809-4341 Publisher Associação Brasileira de Antropologia Electronic reference Vibrant, v10n1 | 2013, « Cultural Heritage and Museums » [Online], Online since 11 October 2013, connection on 28 March 2020. URL : http://journals.openedition.org/vibrant/230 This text was automatically generated on 28 March 2020. Vibrant is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 1 TABLE OF CONTENTS Articles What's in a copy? Gustavo Lins Ribeiro Networks of desire The specter of AIDS and the use of digitak media in the quest for secret same-secret relations in São Paulo Richard Miskolci Dossier: Cultural heritage and museums Foreword Antonio A. Arantes and Antonio Motta Part 1: The 1980s agenda in Brazil Reflections on culture, heritage and preservation Eunice Ribeiro Durham On the crossroads of preservation Revitalizing São Miguel chapel in a working class district of São Paulo Antonio A. Arantes Building senses of "community" Social memory, popular movements and political participation Ruth Cardoso Anthropology and cultural heritage Gilberto Velho Ilê Axé Iyá Nassô Oká Casa Branca Temple Part 2: Heritage, memory and the city Counter-uses of the city and gentrification Consuming heritage Rogerio Proença Leite The dark side of the moon Heritage, memory and place in Rio de Janeiro, Brazil José Reginaldo Santos Gonçalves Black heritage and the revitalization of Rio de Janeiro's Port Zone Urban interventions, memories and conflicts Roberta Sampaio Guimarães Vibrant, v10n1 | 2013 2 Anthropology between heritage and museums José Guilherme Cantor Magnani The city museum of São Paulo: a new design for city museums in the era of the megacity Maria Ignez Mantovani Franco Part 3: Otherness Magic and power in ethnographic collections Sorcery objects under institutional tutelage Ulisses N. -
Propuesta De Rediseño Del Proceso De Control De Calidad De Repuestos En Metro S.A Para Incrementar La Calidad Del Servicio De Transporte.”
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE REPUESTOS EN METRO S.A PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.” MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL CÉSAR IGNACIO CORREA PÉREZ PROFESOR GUÍA: DANIEL VARELA LÓPEZ MIEMBROS DE LA COMISIÓN: ROCÍO RUIZ MORENO SERGIO ROJAS NAZAL SANTIAGO DE CHILE 2019 RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Ingeniero Civil Industrial POR: César Ignacio Correa Pérez FECHA: 07/01/2019 PROFESOR GUÍA: Daniel Varela López PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE REPUESTOS EN METRO S.A PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. El presente trabajo de título se enmarca en la empresa Metro y establece el desarrollo de una propuesta de rediseño para el proceso de control de calidad de repuestos utilizados en tareas de mantenimiento, con el objetivo de generar un control oportuno de las no conformidades y reducir los tiempos de ejecución del proceso. El proceso de control de calidad se encarga de verificar el cumplimiento de las características técnicas de los repuestos adquiridos, para así asegurar un correcto funcionamiento de los equipos durante la explotación. Las oportunidades de mejora detectadas hacen referencia a generar un proceso de medición de calidad diferenciado, en el cual enfatizar un control más exhaustivo a repuestos de mayor importancia. Por otro lado, se detectó una baja estandarización del proceso que afecta la eficiencia de éste y el uso de recursos. También se detectó el incumplimiento de los plazos establecidos como meta para el proceso, lo cual se relaciona con la baja implementación del control y retroalimentación del proceso. -

Transport Sector Brazil
Transport Sector Brazil May 2015 Produced by: Any redistribution of this information is strictly prohibited. Copyright © 2015 EMIS, all rights reserved. - 1 - Table of Contents I. Sector Overview III. Railway Transport 1. Sector Highlights 1. Railway Transport Infrastructure 2. Main Indicators 2. Railway Cargo Transport 3. Transport Matrix 3. Rolling Stock Fleet 4. Sector Forecast 5. BRICS: Logistics Services Quality IV. Air Transport 6. Quality of Transport Infrastructure 1. Airport Infrastructure 7. Logistics Costs 2. Airport Capacity 8. Investments in Transport Infrastructure 3. Air Fleet 9. 2014 FIFA World Cup 4. Passenger and Cargo Transport 10.Government Policy 5. Air Transport Demand and Supply 6. Air Fares II. Road Transport 7. Market Shares 1. Road Network 2. Road Quality V. Maritime and Waterway Transport 3. Vehicle Fleet 1. Port Handled Cargo 4. Cargo Transport 2. Public Ports 5. Operating Costs 3. Private Terminals 4. Long Haul Cargo Transport Any redistribution of this information is strictly prohibited. - 2 - Copyright © 2015 EMIS, all rights reserved. Table of Contents 5. Port Operational Efficiency 9. MRS Logística S.A. 6. Inland Waterway Transport 10. MRS Logística S.A. (cont’d) 7. Waterway Fleet 11. Log-In Logística Intermodal S.A. 12. Log-In Logística Intermodal S.A. (cont’d) VI. Urban Mobility 1. Urban Transport Systems 2. Urban Transport Fares 3. Urban Railway Transport 4. Urban Mobility Investment Demand 5. 2016 Summer Olympic Games – Rio de Janeiro VII. Main Players 1. Top M&A Deals 2. M&A Activity (2013-Q1’2015) 3. Invepar S.A. 4. Invepar S.A. (cont’d) 5. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. -

Sustainable Urban Transport Approaches for Brazilian Megacities – the Examples of Rio De Janeiro and Curitiba
Technische Universität Dresden Fakultät für Verkehrswissenschaften „Friedrich List” Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr Lehrstuhl für Verkehrsökologie DIPLOMARBEIT Sustainable urban transport approaches for Brazilian megacities – the examples of Rio de Janeiro and Curitiba eingereicht von Matthias Kiepsch geb. am: 25.04.1983 in Königs Wusterhausen Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Udo Becker Dipl.-Ing. M.Sc. Thilo Becker Dresden, den 13.06. 2012 …....................................... Unterschrift des Studenten BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE Kiepsch, Matthias “Sustainable urban transport approaches for Brazilian megacities – the examples of Rio de Janeiro and Curitiba” Diplomarbeit, Dresden 2012 89 Pages | 28 Figures Technische Universität Dresden Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List” Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr Lehrstuhl für Verkehrsökologie EXECUTIVE SUMMARY In Brazil, the use of private motorized vehicles has dramatically increased in recent decades, while public transportation is marked by a weak performance, and pedestri ans and cyclists cope with a poor infrastructure design. Thus, suitable approaches are required to tackle current transport problems of Brazilian megacities. In view of the World Cup 2014 and the Olympic Games 2016, the megacity Rio de Janeiro is undergoing significant changes which offers a unique opportunity to ease the current situation and achieve an integrated sustainable urban transport concept. Therefore, this Diploma thesis creates an overview on the current transport situation in large Brazilian cities, in particular for Rio de Janeiro; provides integrated and sus tainable approaches to tackle transport problems of Rio de Janeiro; analyzes the transferability of infrastructure measures between Curitiba and Rio de Janeiro; and examines the impact of the upcoming sports events. First, a literature review focuses on the transport situation in Brazil and Rio de Janei ro and explains Curitiba's unique approaches.