(Antioquia), 1988
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

550. Sincelejo, JUAN CARLOS VERGARA MONTES Asunto: ACCION POPULAR – CUMPLIMIENTO SENTENCIA Cordial Saludo Vergara: En Respues
FAVOR AL CONTESTAR REFERENCIAR ESTE NUMERO Y FECHA 550. Sincelejo, JUAN CARLOS VERGARA MONTES Secretario General CARSUCRE Asunto: ACCION POPULAR – CUMPLIMIENTO SENTENCIA Cordial Saludo Vergara: En respuesta al oficio con radicado interno Nº 03494 de abril 10 de 2019, con respecto al cumplimiento por parte de CARSUCRE de las órdenes proferidas por el Tribual Administrativo de Sucre, dentro de la Acción Popular Nº 2015-00259, me permito informarle lo siguiente: 1. Se le ordena a CARSUCRE, si aún no lo ha hecho que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, REALICE el estudio hidrogeológico de que trata el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 o su actualización en el mismo plazo. Respuesta: El artículo 10 de la Ley 373 de 1997, dice “ARTICULO 10. DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS. Para definir la viabilidad del otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas, las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales realizarán los estudios hidrogeológicos, y adelantarán las acciones de protección de las correspondientes zonas de recarga. Los anteriores estudios serán realizados, con el apoyo técnico y científico del IDEAM e INGEOMINAS”. El acuífero Morroa, es uno de los acuíferos más estudiados del país (ver Anexo 1). Los primeros estudios se realizaron en la década de 50 del siglo pasado, entre los cuales se destacan: “Posibilidades para la construcción de un acueducto de aguas subterráneas en el Municipio de Corozal. (Departamento de Bolívar). Informe 883” y “Consideraciones hidrogeológicas sobre el posible abastecimiento de aguas subterráneas para las poblaciones de Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, Carmen, San Jacinto y San Juan Nepomuceno en el Departamento de Bolívar. -
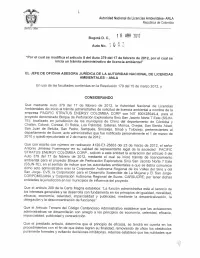
1 6 Abr 2012
í. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA República de Colombia libertad y Urden 1 6 ABR 2012 Bogotá D. C., Auto No. r O 1 "Por el cual se modifica el artículo 5 del Auto 379 del 17 de febrero de 2012, por el cual se inicia un trámite administrativo de licencia ambiental" EL JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES — ANLA En uso de las facultades conferidas en la Resolución 179 del 15 de marzo 2012, y CONSIDERANDO Que mediante Auto 379 del 17 de febrero de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio inicio al trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental a nombre de la empresa PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP con NIT 800128549-4, para el proyecto denominado Bloque de Perforación Exploratoria Sinú San Jacinto Norte 7 Este (SSJN- 7E); localizado en jurisdicción de los municipios de Chinú del departamento de Córdoba y Chalán, Coloso, Corozal, El Roble, Los Palmitos, Galeras, Morroa, Ovejas, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Pedro, Sampués, Sincelejo, Sincé y Tolúviejo, pertenecientes al departamento de Sucre; acto administrativo que fue notificado personalmente el 1 de marzo de 2010 y quedó ejecutoriado el 2 de marzo de 2012. Que con escrito con número de radicación 4120-E1-26833 del 23 de marzo de 2012, el señor Antonio Jiménez Fuenmayor en su calidad de representante legal de la sociedad PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP., solicitó a esta entidad la aclaración del artículo 5 del Auto 379 del 17 de febrero de 2012, mediante el cual se inició trámite -

RESUMEN EJECUTIVO DEPARTAMENTO DE SUCRE Municipio Certificado De: Sincelejo Junio 24 De 2005
Ministerio de Educación Nacional Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (Documento Interno) RESUMEN EJECUTIVO DEPARTAMENTO DE SUCRE Municipio Certificado de: Sincelejo Junio 24 de 2005 1. COBERTURA 1.1. Educación Básica y Media Evolución Matrícula y Coberturas 2002 2004 2002 2003 2004 INCREMENTO 20022004 MATRÍCULA Cobert MATRÍCULA Cobert MATRÍCULA Cobert MATRÍCULA Cobert Oficial Total Bruta Oficial Total Bruta Oficial Total Bruta Oficial Total Bruta Colombia 7.808.110 9.994.404 81,5% 8.297.845 10.334.749 84,3% 8.569.959 10.386.274 83,9% 761.849 391.870 2,4% Sucre 200.442 226.589 86,8% 218.060 236.723 91,3% 220.386 239.177 94,3% 19.944 12.588 7,5% Sincelejo 47.062 66.871 89,1% 56.955 70.404 94,0% 60.605 73.615 98,0% 13.543 6.744 8,9% Resto Dpto 153.380 159.718 85,9% 161.105 166.319 90,2% 159.781 165.562 92,8% 6.401 5.844 6,9% Notas: ~ 2002 certificada. 2003 y 2004 con base en resolución 166. ~ No todos los entes territoriales reportaron el 100% de la matrícula privada en 2004. El faltante estimado cercano a los 100.000 elevaría la cobertura bruta a 85%. ~ Oficialmente el aumento de matrícula oficial es 477.598 en 2003 y 256.815 en 2004 para un total de 734.413. A destacar: • Entre 2002 y 2004, en Sucre se crearon 19.944 nuevos cupos oficiales (10% de incremento) y creció la matrícula total en 12.588 estudiantes (6%), generando aumento de cobertura bruta del 7,5%. -

Colombia Guía Turística
Sucre Colombia Guía Turística Sucre Colombia Guía Turística 4 Información general Malecón de Tolú 5 Índice Sucre Colombia Biodiversidad y 10 sostenibilidad 01 Información general Bienvenidos a Sucre 14 Sucre Turístico 16 Generalidades 20 Historia 24 Cultura y Tradiciones 26 Gastronomía 29 Artesanías 31 Fiestas y Eventos 32 Datos Útiles 33 Consejos para el Viajero 38 02 Sincelejo la capital Sincelejo Hoy 42 Generalidades 43 Atractivos Turísticos 46 7 03 52 Ovejas Principales municipios y atractivos 52 Morroa de Sucre 53 Corozal 50 Colosó 53 Sincé 51 Chalán 54 Sampués 54 San Juan de Betulia 54 Galeras 55 San Marcos 57 San Benito Abad 59 Majagual 59 Sucre 63 Toluviejo 67 Santiago de Tolú 77 Coveñas 85 San Onofre de Torobé 89 San Antonio de Palmito 04 Rutas y circuitos 92 Ruta Ecoturística y Artesanal de los Montes De María 94 Ruta Artesanal y Gastronómica de la Sabana 95 Ruta del zenú 96 Ruta del Golfo 97 Deportes y actividades en la naturaleza Cómo usar esta guía La guía del Sucre tiene información práctica y concisa de los principales municipios turísticos del departamento, sus atractivos y servicios. Así mismo, cuenta con datos de interés y rutas para los visitantes. 01. Información general División de capítulo por color. Capítulo 01. Capítulo 02. Capítulo 03. Capítulo 04. Inicio de capítulo y listado de contenido 02. Ciudad capital Íconos utilizados en la guía. Dirección Celular Teléfono Correo electrónico Página web Habitantes Altitud Coordenadas Temperatura Abreviaturas y Símbolos cm: centímetros m: metros km: kilómetros ha: hectáreas m.s.n.m.: metros Atractivo turístico sobre el nivel del mar con su descripción cl.: calle principal cra.: carrera av.: avenida hab.: habitantes V12. -

(PDET) Y Conflictos Socio-Ambientales En El Municipio De Ovejas, Sucre
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y conflictos socio-ambientales en el municipio de Ovejas, Sucre Juliana Mancera Cortes Trabajo de grado para obtener el título de Ecóloga Directora: Johana Herrera Arango Co-director: Juan Guillermo Ferro Medina Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Carrera de Ecología Bogotá 2018 1 Fotografía 1. Al Campo Colombiano. Tomada por la autora. Vereda Villa Colombia, julio de 2018. Un domingo en la mañana un campesino de Ovejas, junto con su hijo, guio nuestro recorrido por la vereda Villa Colombia, contándonos lo que significa trabajar la tierra, la historia del tabaco en el municipio y enseñándonos sobre los cultivos tradicionales de los Montes de María1. Al Campo Colombiano. De manera especial a las comunidades campesinas y étnicas de los Montes de María y de Ovejas, porque “(…) la ciudad sin el campesino no es nada”2 1 En general el escrito se redacta en tercera persona. Sin embargo, las historias de las fotografías se relatan en primera persona. 2 Entrevista N° 12 (Anexo 8) 2 AGRADECIMIENTOS A Dios Trino y la Virgen María, por su amor, guía y compañía, por darme la oportunidad de aprender del campo y dejarme sorprender. A mi familia, de manera especial, a mi madre, por su amor y apoyo incondicional. A mi nueva familia en Ovejas, por su generosidad y cariño; a quienes contribuyeron en la realización de esta investigación, de manera especial a los y las lideresas locales y a las comunidades campesinas y étnicas partícipes; a Diana Hoyos y a los funcionarios de la ART, la ANT y del Piloto Catastro Multipropósito. -

Entidades Contratadas Para Operar Programas De Primera Infancia En 2018 Información Pública Regional Sucre
ENTIDADES CONTRATADAS PARA OPERAR PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA EN 2018 INFORMACIÓN PÚBLICA REGIONAL SUCRE Departamento Municipio Teléfono Regional Municipio Numero Dirección Entidad Nombre Entidad Contratista Nombre del Servicio Entidad Entidad entidad Correo electrónico entidad contratista operación operación Cupos contratista contratista contratista contratista ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LAS KR 6 10 74 BRR DIVINO CHICHAS Y PROVIDENCIAS Sucre Buenavista HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T) 224 Sucre Buenavista NINO 3144315157 [email protected] ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTRA BUENAVISTA NUMERO DOS Sucre Buenavista HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T) 140 Sucre Buenavista KR 2 8 62 3218893589 [email protected] ASOCIACION DE LA SOLERA Y AGUILAR DEL MUNICIPIO DE CAIMITO Sucre Caimito HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T) 252 Sucre Caimito CL 25 A 8 C 44 3135425366 [email protected] ASOCIACION DE PADRES DE PADRES DE FAMILIA MUNICIPIO DE CAIMITO Sucre Caimito HCB FAMI-FAMILIAR TRADICIONAL 332 Sucre Caimito CL 14 14 21 3146169978 [email protected] ASOCIACION DE PADRES DE PADRES DE FAMILIA MUNICIPIO DE CAIMITO Sucre Caimito HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T) 332 Sucre Caimito CL 14 14 21 3146169978 [email protected] CORPORACION PARA EL DESARROLLO HCB AGRUPADOS -INSTITUCIONAL CL PADILLA 6 A 106 INTEGRAL DE LA FAMILIA Sucre Caimito TRADICIONAL 308 Bolívar Magangue BARRIO CORDOBA 56877672 [email protected] CORPORACION PARA EL DESARROLLO CL PADILLA 6 A 106 INTEGRAL DE LA FAMILIA Sucre Caimito HCB TRADICIONAL- -

Resolución No. 6402 Sucre
C Nr/ Cona* Nacional Electoral «Mara' RESOLUCIÓN No. 6402 DE 2019 (22 de octubre) Por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición elevados en contra de las Resoluciones Nos. 5025 del 18 de septiembre de 2019, 5361 del 30 de septiembre de 2019, 5366 del 30 de septiembre de 2019 y 5367 del 30 de septiembre de 2019, por las que se adoptaron algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo para determinar la posible inscripción irregular en los Municipios del Departamento de SUCRE, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019. EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 0 artículos 265 numeral 6° y 316 de la Constitución Política, 4 de la ley 163 de 1994, la Resolución No. 2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral y con fundamento en los siguientes: 1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 1.1. El 27 de octubre de 2019 se realizarán en todo el país las elecciones para elegir Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de Juntas Administradoras Locales). 1.2. En reparto especial del 14 de noviembre de 2018, correspondió al Despacho del Magistrado Jorge Enrique Rozo Rodríguez, conocer de las investigaciones, por presuntas irregularidades en la inscripción de cédulas de ciudadanía, en los municipios del Departamento de SUCRE. 1.3. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 5025 del 18 de septiembre de 2019, decidió dejar sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía en los Municipios de Buenavista, Coveñas, Chalán, El Roble, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Ovejas, San Onofre, San Pedro, Sucre, Santiago de Tolú y Tolúviejo, Departamento de Sucre, para las elecciones de autoridades locales de 27 de octubre del año 2019. -

Tabla De Municipios
NOMBRE_DEPTO PROVINCIA CODIGO_MUNICIPIO NOMBRE_MPIO Nombre Total 91263 EL ENCANTO El Encanto 91405 LA CHORRERA La Chorrera 91407 LA PEDRERA La Pedrera 91430 LA VICTORIA La Victoria 91001 LETICIA Leticia AMAZONAS AMAZONAS 91460 MIRITI - PARANÁ Miriti - Paraná 91530 PUERTO ALEGRIA Puerto Alegria 91536 PUERTO ARICA Puerto Arica 91540 PUERTO NARIÑO Puerto Nariño 91669 PUERTO SANTANDER Puerto Santander 91798 TARAPACÁ Tarapacá Total AMAZONAS 11 05120 CÁCERES Cáceres 05154 CAUCASIA Caucasia 05250 EL BAGRE El Bagre BAJO CAUCA 05495 NECHÍ Nechí 05790 TARAZÁ Tarazá 05895 ZARAGOZA Zaragoza 05142 CARACOLÍ Caracolí 05425 MACEO Maceo 05579 PUERTO BERRiO Puerto Berrio MAGDALENA MEDIO 05585 PUERTO NARE Puerto Nare 05591 PUERTO TRIUNFO Puerto Triunfo 05893 YONDÓ Yondó 05031 AMALFI Amalfi 05040 ANORÍ Anorí 05190 CISNEROS Cisneros 05604 REMEDIOS Remedios 05670 SAN ROQUE San Roque NORDESTE 05690 SANTO DOMINGO Santo Domingo 05736 SEGOVIA Segovia 05858 VEGACHÍ Vegachí 05885 YALÍ Yalí 05890 YOLOMBÓ Yolombó 05038 ANGOSTURA Angostura 05086 BELMIRA Belmira 05107 BRICEÑO Briceño 05134 CAMPAMENTO Campamento 05150 CAROLINA Carolina 05237 DON MATiAS Don Matias 05264 ENTRERRIOS Entrerrios 05310 GÓMEZ PLATA Gómez Plata NORTE 05315 GUADALUPE Guadalupe 05361 ITUANGO Ituango 05647 SAN ANDRÉS San Andrés 05658 SAN JOSÉ DE LA MONTASan José De La Montaña 05664 SAN PEDRO San Pedro 05686 SANTA ROSA de osos Santa Rosa De Osos 05819 TOLEDO Toledo 05854 VALDIVIA Valdivia 05887 YARUMAL Yarumal 05004 ABRIAQUÍ Abriaquí 05044 ANZA Anza 05059 ARMENIA Armenia 05113 BURITICÁ Buriticá -

Campesinos and the State: Building and Experiencing the State in Rural Communities In
Title Page Campesinos and the State: Building and Experiencing the State in Rural Communities in the ‘Post-conflict’ Transition in Montes de María, Colombia by Diana Rocío Hoyos Gómez Bachelor of Arts in Political Science, Universidad Nacional de Colombia, 2000 Master of Arts in Anthropology, University of Pittsburgh, 2015 Submitted to the Graduate Faculty of the Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2020 Committee Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Diana Rocío Hoyos Gómez It was defended on May 11, 2020 and approved by Dr Robert Hayden, Professor, Department of Anthropology Dr Laura Gotkowitz, Associate Professor, Department of History Dr Tomas Matza, Associate Professor, Department of Anthropology Dissertation Co-Chairs: Dr. Kathleen Musante, Professor, Department of Anthropology, and Dr. Heath Cabot, Associate Professor, Department of Anthropology ii Copyright © by Diana Rocío Hoyos Gómez 2020 iii Abstract Campesinos and the State: Building and Experiencing the State in Rural Communities in the ‘Post-conflict’ transition in Montes de María, Colombia Diana Rocío Hoyos Gómez, PhD University of Pittsburgh, 2020 This research is an ethnographic study of relationships and interactions between campesino communities and the state during the escalation of the armed conflict and the ongoing ‘post- conflict’ transition in the mountain zone of Montes de María, Colombia. This study contributes to the understanding of state building ‘from below’, with a focus on rural areas in contexts of ‘post- conflict’ transitions. I examine forms of political violence carried out in campesino communities by state actors during the militarization of the region and the long-term effects of that violence on campesinos and their relationships with the state. -
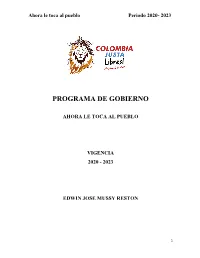
Programa De Gobierno
Ahora le toca al pueblo Periodo 2020- 2023 PROGRAMA DE GOBIERNO AHORA LE TOCA AL PUEBLO VIGENCIA 2020 - 2023 EDWIN JOSE MUSSY RESTON 1 Ahora le toca al pueblo Periodo 2020- 2023 Ahora le toca al pueblo 2020- 2023 2 Ahora le toca al pueblo Periodo 2020- 2023 EDWIN JOSE MUSSY RESTON 3 Ahora le toca al pueblo Periodo 2020- 2023 Índice Presentación ....................................................................................................................................... 6 HOJA DE VIDA DEL CANDIDATO ............................................................................................. 7 1. Nuestro Municipio ................................................................................................................... 11 1.2. Toponimia del municipio de Ovejas, Sucre........................................................................ 11 1.3. Vías de comunicación ...................................................................................................... 11 1.4. Economía .......................................................................................................................... 12 1.5. Límites Municipales ........................................................................................................ 13 1.6. Reseña histórica ............................................................................................................... 13 1.7. Ecología ............................................................................................................................ 15 Presentación -

Potencial Turistico De Morroa Y Ovejas, Sucre
POTENCIAL TURISTICO DE MORROA Y OVEJAS, SUCRE Mauricio Díaz Sanabria Leiddy Duarte Bolaño UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS PROGRAMA DE FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 2013 POTENCIAL TURISTICO DE MORROA Y OVEJAS, SUCRE Mauricio Díaz Sanabria Leiddy Duarte Bolaño Trabajo de investigación presentado para optar por el título de Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales. Asesor: NETTY CONSUELO HUERTAS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS PROGRAMA DE FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 2013 DEDICATORIA A Dios, que nos ha guiado siempre y nos ilumina a lo largo de nuestro camino. A nuestros padres, cuyo apoyo y amor incondicional se ha transformado en el motor de nuestra vida. A nuestros profesores, cuya exigencia y orientación académica nos ha servido de mucho en nuestra etapa estudiantil. AGRADECIMIENTOS A Dios porque nos permitió culminar esta etapa de nuestras vidas A nuestros padres; quienes nos formaron en valores y nos guiaron en el camino de llegar a ser profesionales. A nuestra Profesora y asesora Netty Consuelo Huertas; por su colaboración y ayuda en el desarrollo de esta investigación, porque sus conocimientos, aportes y correcciones siempre fueron oportunos. En general a todos nuestros profesores y personas que de alguna forma ayudaron y nos acompañaron en este camino hacia nuestro grado. CONTENIDO DEDICATORIA ______________________________________________________ 3 AGRADECIMIENTOS _________________________________________________ -

Sucre Ii 2003
IICCEERR EDITORIAL INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE SUCRE II SEMESTRE DE 2003 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Nº 111 (Abril de 2000) PRESENTACIÓN Gerente General Banco de la República: Miguel Urrutia Montoya Director del Departamento Administrativo Nacional de Los resultados del 2003 son Estadística - DANE presentados a las empresas y Cesar Caballero Reinoso Subgerente de Estudios Económicos del Banco de la participantes en las decisiones de los República: Hernando Vargas Herrera destinos del departamento de Sucre por Subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE el Banco del República, DIAN, Cámara Henry Rodriguez Sosa de Comercio de Sincelejo, Universidad COMITE DIRECTIVO REGIONAL de Sucre y Corporación Universitaria Gerente Banco de la República sucursal Sincelejo: José Lara Hernández del Caribe. Director Territorial Norte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE Ezequiel Quiroz Narváez Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Sincelejo: Herman García Amador Rectora Universidad de Sucre: Elaborar bases de datos con la Luz Stella de la Ossa Velásquez evolución de los indicadores Rector Corporación Universitaria del Caribe - CECAR: Laureano Mestra Diaz económicos y sociales de Sucre, Administrador Local de Impuestos Nacionales: Oscar Orlando Ortiz Pianeta también, plantear la construcción de COMITE DIRECTIVO NACIONAL otra que establezca con un amplio Director Unidad Técnica y de Programación conocimiento a las personas quienes Económica del Banco de la República: Carlos Varela