1 Universidad Externado De Colombia Facultad De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Final Phase of Colombia's Peace Talks
On Thinner Ice: The Final Phase of Colombia’s Peace Talks Crisis Group Latin America Briefing N°32 Bogotá /Brussels, 2 July 2015 I. Overview The peace talks between the government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) enter their toughest stretch both vulnerable and resilient. The for- mer quality was displayed on 22 May, when the collapse of the guerrillas’ five-month old unilateral ceasefire triggered the worst escalation of violence in years. Evidence for the latter came two weeks later, when negotiators ended a year’s drought without major advances by agreeing to establish a truth commission. A separate agreement on reparations also appeared to edge closer. Yet, despite the advances, the talks are on thinner ice than ever. To get them safe to land, the parties must return to an effec- tive de-escalation path, one that moves toward a definitive bilateral ceasefire, once negotiations on the crucial transitional justice issue are sufficiently consolidated. Such gradualism is the best bet to protect the process from unravelling in violence, flag- ging public support and deep political rifts. Even if neither side considers abandoning the talks, the broader environment has risks. Ongoing violence causes new humanitarian emergencies, emboldens spoilers and strengthens hardliners. With political patience increasingly thin, it would take only a spark to suspend the process or trigger its break-up. Even anticipating an early reparations agreement, negotiators face highly contentious, interconnected issues, including judicial accountability for serious international crimes committed by both sides, a bilateral ceasefire and final agreement ratification. Sharply-contested local elections in October could further weaken the centre ground upon which a durable peace agreement will need to rest. -
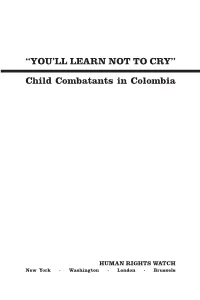
“YOU'll LEARN NOT to CRY” Child Combatants in Colombia
“YOU’LL LEARN NOT TO CRY” Child Combatants in Colombia HUMAN RIGHTS WATCH New York • Washington • London • Brussels Copyright © September 2003 by Human Rights Watch All rights reserved Printed in the United States of America ISBN 1564322882 Library of Congress Catalog Card Number: 2003109212 Addresses for Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118-3299 Tel: (212) 290-4700, Fax: (212) 736-1300, E-mail: [email protected] 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500, Washington, DC 20009 Tel: (202) 612-4321, Fax: (202) 612-4333, E-mail: [email protected] 33 Islington High Street, N1 9LH London, UK Tel: (171) 713-1995, Fax: (171) 713-1800, E-mail: [email protected] 15 Rue Van Campenhout, 1000 Brussels, Belgium Tel: (2) 732-2009, Fax: (2) 732-0471, E-mail:[email protected] Web Site Address: http://www.hrw.org Listserv address: To subscribe to the list, send an e-mail message to [email protected] with “subscribe hrw-news” in the body of the message (leave the subject line blank). Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all. -

AUTO No. 003 De 2018
J p JURISDICCiÓN ESPECIAL PARA LA PAZ REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS AUTO No.003 de 2018 Bogotá D.C., 06 de julio de 2018 Asunto: Corrección del numeral22, del inciso 3 de la orden segunda del Auto 002 de 2018, por medio del cual se avocó conocimiento del Caso No. 001, a partir del Informe No. 2 presentado por la Fiscalía General de la N ación, denominado "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP". La Sala de Reconocimiento de Verdad, de R esponsabilidacly de D eterminación de los Hechos y Conductas, en ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, y l. CONSIDERANDO 1. Que mediante el Auto 002 de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los H echos y Conductas avocó conocimiento del Caso No. 001, a partir del In forme No. 2 presentado por la Fiscalía General de la Nación an te esta Sala, titulado "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP". 2. Que en el citado Auto 002 la Sala convocó para el día trece (13) de julio de 2018 a las 2:30 pm en la Sede de la JEP, a la diligencia de inicio de la etapa de ''reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas" en el Caso No. 001, y ordenó citar, a través de la Secretaría 1 Carrera 7 t: 63 - 44 Bogotá (Colombia). www.jep.gov.co J p JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ Judicial de la Sala las siguientes personas, ex -integrantes de las FARC-EP, quienes "podrán asistir personalmente, con defensor de confianza o adscrito al Sistema Autónomo de defensa, o mediante abogado defensor debidamente acreditado': # Nombre completo Conocido en las Farc-EP c. -

A. Raúl Reyes)
Expediente de LUIS EDGAR DEVIA SILVA LUIS EDGAR DEVIA SILVA (a. Raúl Reyes) I. PERFIL BIOGRAFICO A. DATOS BÁSICOS Nombre : LUIS EDGAR DEVIA SILVA. Alias : (a. Raúl Reyes). C.C. : 14.871.281 de Buga (Valle). Nacimiento : 30-SEP-48 en la Plata (Huila). Padres : LUIS ANTONIO y AURA MARIA Estado Civil : Unión libre con LILIANA LÓPEZ PALACIO (a.Olga Lucia Marín). Nivel Acad. : Agrónomo (Ent. Cavir) Sexo : MASCULINO Señales : VOZ NASAL PAUSADA, CICATRIZ EN LA FRENTE Y EN EL ÍNDICE IZQUIERDO B. DOCUMENTOS 1 Expediente de LUIS EDGAR DEVIA SILVA C. CARGOS Miembro del "Secretariado" de las “FARC”. Encargado de las finanzas del movimiento a nivel nacional. Coordinador de las actividades delictivas del "Bloque Sur". Negociador en la mesa nacional de negociaciones. Director Comisión internacional FARC D. ZONA DE INFLUENCIA Tradicionalmente el área delictiva de este antisocial se demarca en los departamentos de Tolima, Huila, Meta y Caquetá, con eventuales salidas del país a cumplir funciones como miembro del frente internacional de esa organización. En el último año su presencia ha sido detectada en el sur del país por los sectores de Piñuña Negro con esporádicos desplazamientos hacia territorio ecuatoriano. II. PERFIL SICOLOGICO GUSTOS o Aficionado a la pesca o Fuma especialmente cigarrillos “President” DEBILIDADES • Como todos los integrantes del secretariado su principal debilidad son las mujeres, las cuales prefiere de corta edad. • Debido a problemas de salud que lo aquejan últimamente no soporta caminar jornadas largas. FORTALEZAS Amplio conocimiento del aspecto político, durante los diferentes acercamientos con el Gobierno Nacional ha participado en la firma 2 Expediente de LUIS EDGAR DEVIA SILVA de acuerdos, en los cuales hábilmente introduce las mismas políticas propias de la organización terrorista. -

Ddr and Child Soldier Issues a Monthly Review
COLOMBIA A MONTHLY REVIEW DDR AND CHILD SOLDIER ISSUES JULY 2016 USAID supports the International Organization for Migration (IOM) in Colombia through the Recruitment This monthly review, produced by IOM, Prevention and Reintegration (RPR) Program. The RPR Program provides institutional strengthening provides a summary of news related for the Government of Colombia (GOC) to support legal, social and economic reintegration services to to disarmament, demobilization and demobilized adults and disengaged children, as well as to prevent new recruitment. reintegration (DDR) in Colombia, along with statistics on ex-combatant adults and disengaged children. The GOC supports demobilized adults through its Colombian Reintegration Agency (ACR). The DDR initiatives of the ACR aim to fulfill the following objectives: 1) Create conditions for demobilized CONTENT ex-combatants to become independent citizens, 2) Strengthen socio-economic conditions in receptor Key Developments...........................1 communities, and 3) Promote reconciliation. Peace Processes...............................2 Figures & Trends...............................3 International Support...........................4 Children and adolescents who disengage from illegal armed groups, recognized as victims, receive special Institutional Progress........................4, 5 attention through programs and policies led by the Colombian Family Welfare Institute (ICBF) through Diversity Issues.....................................5 its Specialized Assistance Program, which aims to reestablish and guarantee rights with special emphasis Further Reading................................5 on protection, education and health. KEY DEVELOPMENTS On Monday, July 18th, Colombia’s Constitutional Court approved the plebiscite for the peace accords. This mechanism uses a popular vote to either legitimize or reject a single issue, and will potentially take place around October this year. Citizens will have the opportunity to vote either “yes” or “no” for the peace accords and the results will be binding for President Santos. -

Colombia – FARC-EP – ELN – Bogotá – Medellín – Extortion – Urban Militias
Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research Response Number: COL35627 Country: Colombia Date: 16 November 2009 Keywords: – Colombia – FARC-EP – ELN – Bogotá – Medellín – Extortion – Urban militias This response was prepared by the Research & Information Services Section of the Refugee Review Tribunal (RRT) after researching publicly accessible information currently available to the RRT within time constraints. This response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. This research response may not, under any circumstance, be cited in a decision or any other document. Anyone wishing to use this information may only cite the primary source material contained herein. Questions 1. Are there any reports of leftist groups asking civilians to attend meetings or attempting to extort money in Bogota in 2003? 2. To what extent are FARC or other leftist groups still active in Medellin? 3. Are there any reports indicating that FARC or other leftist groups still make demands for money in urban areas such as Bogota? 4. Are there any reports of a group known by the name “urban militias FARC-EP” or some similar name? RESPONSE 1. Are there any reports of leftist groups asking civilians to attend meetings or attempting to extort money in Bogotá in 2003? Leftist groups The two main leftist groups in Colombia are the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP), also known as FARC, and the National Liberation Army (ELN). A UNHCR report from September 2002 describes the FARC-EP as “Colombia’s largest and most active guerrilla organization”, which has expanded by attracting students, intellectuals and workers in urban areas and carrying out acts of kidnapping and extortion to raise funds: The FARC-EP, (Revolutionary Armed Forces of Colombia-Army of the People, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo), founded in 1965, has transformed itself to become Colombia’s largest and most active guerrilla organization. -

The Farc-Ep: Beyond the Rifles, “Reaching the Heart” of the Colombian Peasants
1 THE FARC-EP: BEYOND THE RIFLES, “REACHING THE HEART” OF THE COLOMBIAN PEASANTS Julián Cortés 2 The FARC-EP: beyond the rifles, “reaching the heart” of the Colombian peasants Julián Cortés July 2017 3 In memory: of my father Alvaro and my uncle Julio, who would have really appreciated these lines, of Alfredo Correa de Andreis and Jorge Freytter Romero, source of inspiration for many critical scholars, of those who have died in the longest conflict of Latin America with the hope that someday, we, the survivors of the war, can see each other without fear, without hate. 4 Abstract The FARC-EP have developed several strategies in rural areas under their control as part of their strategic plan towards the taking of power. These strategies can be considered as part of a general tactic of reaching the heart of the peasantry which includes the way the rebels approach rural communities resolving immediate needs of the population, the development of a rebel governance system and the creation of an ideological and cultural apparatus, altogether to develop a counter- hegemonic struggle against the regime. Several theories and narratives have been recovered by interviewing seven representatives of the FARC-EP in Havana, Cuba, within the framework of the peace talks between the Colombian government and this guerrilla, to provide the reader with a better understanding of this phenomenon. Keywords FARC-EP, Rebel governance, Hegemony, Rational choice, Reaching the heart, peasant support, rebelliousness. 5 Acknowledgements I would like to express my special gratitude to the peace delegation of the FARC-EP especially to Ivan Marquez and Carlos Antonio Lozada who gave me the opportunity to approach them in this important historical moment in Havana, Cuba. -

La Diáspora Del Fin De La Guerra: Proceso De Fragmentación De Las FARC En La Vida Política Sin Armas
La diáspora del fin de la guerra: Proceso de fragmentación de las FARC en la vida política sin armas César Iván Salas Cárdenas Universidad Nacional de Colombia IEPRI - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Bogotá, Colombia 2020 2 La diáspora del fin de la guerra: Proceso de fragmentación de las FARC en la vida política sin armas César Iván Salas Cárdenas Trabajo final presentado como requisito parcial para optar al título de: Magister en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Director (a): Mg. Teófilo Vásquez Delgado Codirector (a): PhD María Teresa Pinto Línea de Investigación: Línea de cultura política y conflicto Universidad Nacional de Colombia IEPRI - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Bogotá, Colombia 2020 3 Resumen: El presente trabajo final de maestría se pregunta por los factores que explican la fragmentación del partido FARC en la vida política sin armas, a partir del marco de análisis desarrollado por Albert Hirschman, en relación con los mecanismos de salida, de voz y de lealtad que se activan en los procesos organizativos. De esa manera, partiendo del análisis de los cambios y ajustes internos de las FARC en su transición hacia partido político sin armas, se da cuenta de los problemas de acción colectiva que enfrentó la organización, donde algunos miembros comenzaron a manifestar sus inconformidades con la dirección y el camino tomado por la organización. En definitiva, el Acuerdo de Paz activó unos incentivos particulares, los cuáles sumados al contexto de incertidumbre por la poca aceptación del partido en la sociedad colombiana y el escenario de baja legitimidad política del Acuerdo, fueron determinantes en el proceso de fragmentación de las FARC que terminó con el surgimiento del grupo Segunda Marquetalia. -

De La Implementación Del Acuerdo De Paz
RUTAS y RETOS de la implementación del acuerdo de paz Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Alejo Vargas Velásquez (Editor) RUTAS yde RETOSla implementación del acuerdo de paz Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz © Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz © Alejo Vargas Velásquez Primera edición, ISBN: 978- 958-783-035-4 (papel) ISBN: 978- 958-783-036-1 (digital) ISBN: 978- 958-783-037-8 (IBD) Coordinación editorial Catalina Marín Imagen de portada © Agosto en Bogotá. Ricardo Guerra, 1983. Óleo sobre lienzo (70x50 cm). Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin autorización del autor. Diagramación e impresión Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas - Javegraf Citación sugerida obra completa Vargas Velásquez, A. (Editor) (2018). Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz. Bogotá, D.C.: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Citación sugerida para artículo independiente Wabgou,8Comunidades negras y procesos de construcción de paz en Colombia. En: A. Vargas Velásquez. Rutas y retos de la implementación del Acuerdo de paz (pp. 187-219). Bogotá, D.C.: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Impreso y hecho en Bogotá, D.C., Colombia Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz / Alejo Vargas Velásquez, editor. -- Primera edición. -

Universidad Externado De Colombia El Fin De La
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA EL FIN DE LA GUERRA CON LAS FARC Aproximaciones al análisis de contenido de Revista Semana en la recta final del proceso de paz en Colombia 2015-2017 CARLOS JULIÁN RUBIO OCHOA C.C. 1032361444 1 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA EL FIN DE LA GUERRA CON LAS FARC Aproximaciones al análisis de contenido de Revista Semana en la recta final del proceso de paz en Colombia 2015 – 2017 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS ÁREA DE CONFLICTO Y DINÁMICAS SOCIALES CARLOS JULIÁN RUBIO OCHOA C.C. 1032361444 TESIS DE GRADO SOCIOLOGÍA BOGOTÁ D.C, MARZO DE 2020 2 EL FIN DE LA GUERRA CON LAS FARC Aproximaciones al análisis de contenido de Revista Semana en la recta final del proceso de paz en Colombia 2015 – 2017 TABLA DE CONTENIDO AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ 6 Resumen ......................................................................................................................................... 8 Palabras Clave ............................................................................................................................... 8 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 9 Un poco de la problemática...................................................................................................... 11 CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................. -

Colombia April 2004
COLOMBIA COUNTRY REPORT April 2004 Country Information & Policy Unit IMMIGRATION & NATIONALITY DIRECTORATE HOME OFFICE, UNITED KINGDOM Colombia April 2004 CONTENTS 1. Scope of the Document 1.1 - 1.7 2. Geography 2.1 - 2.2 3. Economy 3.1 - 3.5 4. History 4.1 - 4.6 5. State Structures The Constitution 5.1 - 5.3 - Citizenship and nationality 5.4 - 5.5 Political System 5.6 - 5.13 Judiciary 5.14 - 5.23 Military Justice System 5.24 - 5.25 Legal Rights/Detention 5.26 - 5.29 - Death Penalty 5.30 Internal Security 5.31 - 5.36 Prisons and Prison Conditions 5.37 - 5.39 Military Service 5.40 - 5.41 - Conscientious Objection 5.42 - Draft Evasion and desertion 5.43 Medical Services 5.44 - 5.50 - HIV/AIDS 5.51 - 5.52 - People with disabilities 5.53 Educational System 5.54 - 5.55 6. Human Rights 6.A Human Rights Issues General 6.1 - 6.14 Torture 6.15 - 6.17 Extrajudicial Killings 6.18 - 6.20 Disappearances 6.21 - 6.24 Freedom of Speech and the Media 6.25 - 6.28 - Journalists 6.29 - 6.41 Freedom of Religion 6.42 - 6.46 Freedom of Assembly and Association 6.47 - 6.49 Employment Rights 6.50 - 6.52 - Trade unions & Their Right to Strike 6.53 - 6.57 - Forced or Bonded Labour 6.58 - 6.60 People Trafficking 6.61 - 6.62 Freedom of Movement 6.63 - 6.65 - Overview of Colombia IDP registration System 6.66 - 6.69 - Emigration and asylum 6.70 - 6.72 Colombia April 2004 6.B Human Rights - Specific Groups Introduction 6.73 - 6.74 Ethnic Groups 6.75 - 6.83 Women 6.84 - 6.90 - Women as Heads of Displaced Households 6.91 - 6.95 Children 6.96 - 6.106 - Child Recruitment -

Descargar Aquí
Los debates de La Habana: una mirada desde adentro Dirección editorial: Fondo de Capital Humano para la Transición Colombiana, Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) Edición y coordinación: Andrés Bermúdez Liévano Corrección de estilo: Pilar Pardo Herrero Diseño y dirección de arte: www.rzm.com.co Maria Andrea Santos Impresión: Torreblanca Agencia Gráfica ISBN: 978-84-09-06162-4 Tabla de contenidos 13 Prólogo 18 Capítulo 1: La mesa de conversaciones 21 Breve cronología de la negociación 25 Los grandes debates 26 1. ¿Por qué negociar con las Farc? 32 2. ¿Cómo lograr una negociación seria y con posibilidades de éxito? 39 3. ¿Solo firmar la paz o empezar a construirla? 42 4. ¿Se resuelven las causas que justifican el conflicto o las condiciones que lo perpetuaron? 46 5. ¿Dialogar en medio del conflicto? 49 6. ¿Cómo incluir a la sociedad en un proceso confidencial? 53 7. ¿Qué tan detallado debería ser el acuerdo de paz? 58 8. ¿Las reformas deberían ceñirse a la Constitución? 60 9. ¿Arrancar de ceros o a partir de lo que ya está funcionando? 63 10. ¿Cómo confiar en la contraparte? 70 Capítulo 2: La cuestión rural 72 ¿Por qué el tema rural? 78 ¿Cómo se desarrolló la negociación? 82 Los grandes debates 83 1. ¿Expropiar o fortalecer los procesos 141 1. ¿Cómo hacer un modelo de desarme, agrarios para repartir tierras? desmovilización y reintegración para las Farc? 88 2. ¿Quién escoge a los que reciben tierras? 145 2. ¿Qué nivel de detalle deberían 90 3. ¿Tener escrituras protege al dueño tener los procedimientos? o lo hace vulnerable? 148 3.