ADOLFO ALSINA De La Provincia a La Nación
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mitristas Y Alsinistas (1874), Bs
“LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE SARMIENTO” Capitulo I: Comicios, Candidatos y la Guerra Interminable. (Autor: Dr. Julio Horacio Rubé – correo electrónico: [email protected] // Abogado. Procurador Nacional. Profesor de Historia en el CMN-IESE. Docente Universitario) Resumen Domingo Faustino Sarmiento, el polifacético Sarmiento, desde siempre anheló ser presidente, se preparó para ello, como adivinando su destino. En su tiempo los comicios solían adquirir contornos altamente conflictivos, contribuían a esa atmósfera agresiva hasta los propios candidatos y desde luego, sus seguidores. El sanjuanino no tenía partido, pero una serie de circunstancias vinieron a favorecerlo para que desde ciertos sectores, se viera su candidatura como la más apropiada en las circunstancias que vivía el país. El Presidente Bartolomé Mitre había logrado la unión de los argentinos después de la Batalla de Pavón, la sucesión a su cargo era fundamental para afianzar lo que se había adelantado hasta ese momento. A diferencia de lo que se esperaba, Mitre se mantuvo prescindente del proceso electoral y si bien en privado manifestó sus preferencias, y en su “Testamento Político” las conveniencias, el aparato político del Estado no prestó apoyo a ningún candidato. La disputa electoral fue realmente vibrante, la prensa se convirtió en el eco obligado de las aspiraciones de los candidatos y de los distintos sectores políticos, hasta el Ejército estuvo presente en este “combate” por la Presidencia de la Nación. En este trabajo el proceso electoral, se muestra en su plena complejidad, hasta el punto de llegar a fatigar al lector con el cambiante panorama de los electores, modificado en su número por las rebeliones provinciales y al momento del escrutinio, por las más extrañas combinaciones. -

Listado De Farmacias
LISTADO DE FARMACIAS FARMACIA PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO GRAN FARMACIA GALLO AV. CORDOBA 3199 CAPITAL FEDERAL ALMAGRO 4961-4917/4962-5949 DEL MERCADO SPINETTO PICHINCHA 211 CAPITAL FEDERAL BALVANERA 4954-3517 FARMAR I AV. CALLAO 321 CAPITAL FEDERAL BALVANERA 4371-2421 / 4371-4015 RIVADAVIA 2463 AV. RIVADAVIA 2463 CAPITAL FEDERAL BALVANERA 4951-4479/4953-4504 SALUS AV. CORRIENTES 1880 CAPITAL FEDERAL BALVANERA 4371-5405 MANCINI AV. MONTES DE OCA 1229 CAPITAL FEDERAL BARRACAS 4301-1449/4302-5255/5207 DANESA AV. CABILDO 2171 CAPITAL FEDERAL BELGRANO 4787-3100 DANESA SUC. BELGRANO AV.CONGRESO 2486 CAPITAL FEDERAL BELGRANO 4787-3100 FARMAPLUS 24 JURAMENTO 2741 CAPITAL FEDERAL BELGRANO 4782-1679 FARMAPLUS 5 AV. CABILDO 1566 CAPITAL FEDERAL BELGRANO 4783-3941 TKL GALESA AV. CABILDO 1631 CAPITAL FEDERAL BELGRANO 4783-5210 NUEVA SOPER AV. BOEDO 783 CAPITAL FEDERAL BOEDO 4931-1675 SUIZA SAN JUAN AV. BOEDO 937 CAPITAL FEDERAL BOEDO 4931-1458 ACOYTE ACOYTE 435 CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4904-0114 FARMAPLUS 18 AV. RIVADAVIA 5014 CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4901-0970/2319/2281 FARMAPLUS 19 AV. JOSE MARIA MORENO CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4901-5016/2080 4904-0667 99 FARMAPLUS 7 AV. RIVADAVIA 4718 CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4902-9144/4902-8228 OPENFARMA CONTEMPO AV. RIVADAVIA 5444 CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4431-4493/4433-1325 TKL NUEVA GONZALEZ AV. RIVADAVIA 5415 CAPITAL FEDERAL CABALLITO 4902-3333 FARMAPLUS 25 25 DE MAYO 222 CAPITAL FEDERAL CENTRO 5275-7000/2094 FARMAPLUS 6 AV. DE MAYO 675 CAPITAL FEDERAL CENTRO 4342-5144/4342-5145 ORIEN SUC. DAFLO AV. DE MAYO 839 CAPITAL FEDERAL CENTRO 4342-5955/5992/5965 SOY ZEUS AV. -

Territorio, Pueblos Y Ciudades De La Pampa Bonaerense
TERRITORIO, PUEBLOS Y CIUDADES DE LA PAMPA BONAERENSE Manuel Torres Cano· La Pampa bonaerense La presente ponencia plantea el estudio, como patrimonio cultural e histórico, de los pueblos, ciudades y establecimientos rurales de la Pampa bonaerense. Este intento no es nuevo ni original. Existen desde Instituciones oficiales, el Instituto Arturo Jauretche y la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta la continuada obra de los «Congresos de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires», con sus investigaciones y publicaciones periódicas. También contamos, al respecto, con importantes académicos como el Arquitecto De Paula, de reconocimiento nacional, o investigadores locales, como el Arquitecto Roberto Cova en la ciudad de Mar de Plata, o regionales, como el Doctor Alberto Sarramone de la Región Central. De todos modos, este espacio, sus ciudades, sus establecimientos y su particular historia, son aún un territorio poco o mal estudiado. No faltan los buenos archivos y registros, tanto los de las localidades, como los muy importantes de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, y el Archivo Histórico de la misma. Una de las razones de estas lagunas o ausencias, a mi entender, es que la Pampa pasó de ser un vacío hostil-«el desierto», «la frontera»- a ser un establecimiento de pura explotación económica. Así, de la nada, esta región, en un lapso no mayor de sesenta afios, pasó a ser el núcleo, el eje de la producción de riqueza que catapultó al país. La Pampa vacía se transformó en la fábrica intensiva de ganado, cereales y oleaginosas. Su territorio se pobló a partir de ferrocarriles, estaciones, puertos. -

“LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE SARMIENTO” - CAPÍTULO IV: “Seré, Pues, Presidente”
“LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE SARMIENTO” - CAPÍTULO IV: “Seré, pues, Presidente”. (Autor: Dr. Julio Horacio Rubé – correo electrónico: [email protected] // Abogado. Procurador Nacional. Profesor Asesor de la Secretaría de Extensión del CMN-IESE. Profesor de Historia. Docente Universitario). Resumen Domingo Faustino Sarmiento, el polifacético Sarmiento, desde siempre anheló ser Presidente, se preparó para ello, como adivinando su destino. En su tiempo los comicios solían adquirir contornos altamente conflictivos, contribuían a esa atmósfera agresiva hasta los propios candidatos y desde luego, sus seguidores. El sanjuanino no tenía partido, pero una serie de circunstancias vinieron a favorecerlo para que desde ciertos sectores, se viera su candidatura como la más apropiada en las circunstancias que vivía el país. El Presidente Bartolomé Mitre había logrado la unión de los argentinos después de la Batalla de Pavón, la sucesión a su cargo era fundamental para afianzar lo que se había adelantado hasta ese momento. A diferencia de lo que se esperaba, Mitre se mantuvo prescindente del proceso electoral y si bien en privado manifestó sus preferencias, y en su “Testamento Político” las conveniencias, el aparato político del estado no prestó apoyo a ningún candidato. La disputa electoral fue realmente vibrante, la prensa se convirtió en el eco obligado de las aspiraciones de los candidatos y de los distintos sectores políticos, hasta el Ejército estuvo presente en este “combate” por la Presidencia de la Nación. En este artículo el proceso electoral, se muestra en su plena complejidad, hasta el punto de llegar a fatigar al lector con el cambiante panorama de los electores, modificado en su número por las rebeliones provinciales y al momento del escrutinio, por las más extrañas combinaciones. -

Códigos De Provincias Argentina 1960
CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA (CELADE) CÓDIGOS DE PROVINCIAS ARGENTINA 1960 LUGAR DE NACIMIENTO - LUGAR DE RADICACION Y LUGAR DONDE VIVIA ANTES DE TRASLADARSE AL DE SU RESIDENCIA HABITUAL Preguntas Números Código PAIS (para Argentina, provincias) 6a - 7b, 8a - 9b ARGENTINA 001 Capital Federal 002 Buenos Aires 003 Catamarca 004 Córdoba 005 Corrientes 006 Chaco 007 Chubut 008 Entre Ríos 009 Formosa 010 Jujuy 011 La Pampa 012 La Rioja 013 Mendoza 014 Misiones 015 Neuquén 016 Río Negro 017 Salta 018 San Juan 019 San Luis 020 Santa Cruz 021 Santa Fé 022 Santiago del Estero 023 Tucumán 024 Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 025 Embajadas y Legaciones Argentinas 026 A bordo de un buque de bandera Argentina en alta mar. 027 A bordo de un buque extranjero en aguas jurisdiccionales 051 Gran Buenos Aires 057 Solamente para codificar la pregunta 8-a correspondiente al rubro LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL 021 En el extranjero 099 Lugar de nacimiento desconocido por los argentinos. 099 Lugar para radicaci6n y residencia habitual. 2 AMERICA DEL SUR 101 Bolivia 102 Brasil 103 Colombia 104 Chile 105 ecuador 106 Guayanas Británicas 107 Guayanas Holandesas (Suriam) 108 Guayanas Francesas 109 Paraguay 110 Perú 111 Uruguay 112 Venezuela AMERICA CENTRAL 201 Antillas Holandesas 202 Bermudas 203 Costa Rica 204 Cuba 205 El Salvador 206 Guadalupe 207 Guatemala 208 Haití 209 Honduras 210 Islas Bahamas 211 Islas Vírgenes 212 Jamaica 213 Martinica 214 Nicaragua 215 Panamá 216 Puerto Rico 217 República Dominicana -

1881: Un Año De Tensiones Y Polémicas Sobre El Pasado Nacional En La Argentina
1881: un año de tensiones y polémicas sobre el pasado nacional en la Argentina. La Historia de López de Ramón Lassaga y sus condiciones de producción Sanfilippo, Renzo Estudios del ISHiR, 18, 2017, pp. 170-200. ISSN 2250-4397 Investigaciones Socio Históricas Regionales, Unidad Ejecutora en Red – CONICET http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR Artículo/Article 1881: un año de tensiones y polémicas sobre el pasado nacional en la Argentina. La Historia de López de Ramón Lassaga y sus condiciones de producción Sanfilippo, Renzo (Universidad Nacional de Rosario) Resumen En 1881 se produjeron tensiones y polémicas sobre el pasado argentino, no sólo en lo que refiere al debate entre B. Mitre y V. F. López, sino también a partir de la aparición de relatos que pusieron en cuestión una serie de supuestos defendidos por aquellos. El caso más conocido es el de la Historia de Rozas de A. Saldías, obra que si bien reproducía la mirada porteña, se tornó original y polémica al revalorizar un personaje hasta entonces denostado. Sin embargo, existieron otros discursos emanados desde las provincias que, en diversos puntos, implicaron una novedad interpretativa. Centrándome en la Historia de López de Ramón Lassaga, me propongo aquí rastrear aquellos elementos presentes en el contexto que se abre tras la caída de Rosas que permitan entender la aparición en 1881 de obras que, al interior de la tradición liberal, implican una revisión respecto a los “grandes relatos”. Palabras claves: Historiografía; “protoespacio historiográfico”; Debate Mitre-López; Relatos vindicatorios 1881: a year of tensions and controversies over national past in Argentina. -
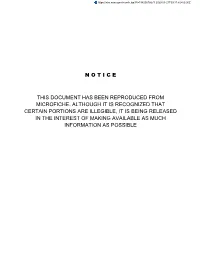
N O T I C E This Document Has Been Reproduced
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19820016673 2020-03-21T09:11:52+00:00Z N O T I C E THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED FROM MICROFICHE. ALTHOUGH IT IS RECOGNIZED THAT CERTAIN PORTIONS ARE ILLEGIBLE, IT IS BEING RELEASED IN THE INTEREST OF MAKING AVAILABLE AS MUCH INFORMATION AS POSSIBLE E82-10271 IT-L1-04132 AgRISTARS JSC-17408 -Made available under NASA sponsorship in the int1,:rr Ft ct car,v ,(ir^r1 w^ ' c dis- A Joint Program for sernination of Earth Resourres Survey Agriculture and ' vn infonndr!01 1 ,i,iil willhoui liability ny use mode thereot." Resources Inventory Surveys Through Aerospace Inventory Technology Remote Sensing Development March 1982 SELECTION OF THE ARGENTINE INDICATOR REGION MAR 2 a 1982 C. J. Ramirez and C. R. Reed (E8i-1Ul i?i ALL:w.lUti 01' 1xlh A1%GhNTibh Nd1-24549 INUICATUL uL^li,h iLUCk111-1-J hr,y1LIUOrit,y duct Cldndy elm eut) 1Uu E il^.: Ai.)/,,11 ^ Aj1 CSLI U1C Uucls 3 UU171 T Y Lockheed Engineering and Management Services Company, Inc. 1830 NASA Road 1, Houston, Texas 77258 f t`^^p1 GF co,., q111 ush Lyndon B. Johnson space Cw*,'w Houston, Texas 77058 .m .yvr NCY FILMED IT-L1-04132 JSC-17408 SELECTION OF THE ARGENTINE INDICATOR REGION Job Order 72-415 4 This report describes the Argentine Indicator Region selection activities of the Inventory Technology Development project of the AgRISTARS program. PREPARED BY C. J. Rami rez and C. R. Reed APPROVED BY R. W. Payne ' Manager Technology Evaluation Project Office Carroll, Manager !- Crop Applications Department LOCKHEED ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES COMPANY, INC. -
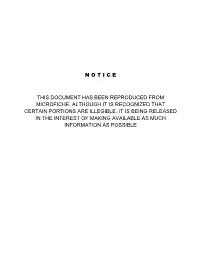
N O T I C E This Document Has Been Reproduced From
N O T I C E THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED FROM MICROFICHE. ALTHOUGH IT IS RECOGNIZED THAT CERTAIN PORTIONS ARE ILLEGIBLE, IT IS BEING RELEASED IN THE INTEREST OF MAKING AVAILABLE AS MUCH INFORMATION AS POSSIBLE E82-10271 IT-L1-04132 AgRISTARS JSC-17408 -Made available under NASA sponsorship in the int1,:rr Ft ct car,v ,(ir^r1 w^ ' c dis- A Joint Program for sernination of Earth Resourres Survey Agriculture and ' vn infonndr!01 1 ,i,iil willhoui liability ny use mode thereot." Resources Inventory Surveys Through Aerospace Inventory Technology Remote Sensing Development March 1982 SELECTION OF THE ARGENTINE INDICATOR REGION MAR 2 a 1982 C. J. Ramirez and C. R. Reed (E8i-1Ul i?i ALL:w.lUti 01' 1xlh A1%GhNTibh Nd1-24549 INUICATUL uL^li,h iLUCk111-1-J hr,y1LIUOrit,y duct Cldndy elm eut) 1Uu E il^.: Ai.)/,,11 ^ Aj1 CSLI U1C Uucls 3 UU171 T Y Lockheed Engineering and Management Services Company, Inc. 1830 NASA Road 1, Houston, Texas 77258 f t`^^p1 GF co,., q111 ush Lyndon B. Johnson space Cw*,'w Houston, Texas 77058 .m .yvr NCY FILMED IT-L1-04132 JSC-17408 SELECTION OF THE ARGENTINE INDICATOR REGION Job Order 72-415 4 This report describes the Argentine Indicator Region selection activities of the Inventory Technology Development project of the AgRISTARS program. PREPARED BY C. J. Rami rez and C. R. Reed APPROVED BY R. W. Payne ' Manager Technology Evaluation Project Office Carroll, Manager !- Crop Applications Department LOCKHEED ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES COMPANY, INC. Under Contract NAS 9-15800 Fo r Earth Resources Appl i cati ors Division l - Space and Life Sciences Directorate NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION LYNDON B. -

Roca: Frontera Y Poder Sergio Daghero
UniR o editora Avellaneda y Roca: frontera y poder Sergio Daghero "Se trata de un libro que, en un relato ameno, bien escrito y sólidamente fundamentado, expone los pormenores en los que se tejieron los vínculos políticos de los presidentes Avellaneda y Roca. Las vicisitudes de la guerra exterior, los conictos internos y la defensa de la frontera con los aborígenes no se estudian como mero contexto sino como parte constitutiva de la trama de intereses que fueron tejiendo los biograados. A la vez, el libro detalla con preciosismo cada vínculo parental, de amistades y de intereses que fueron conformando las vidas de vellaneda y Roca. Por otra parte, quedan muy bien engarzadas las instancias locales, regionales y nacionales en las que se movieron los sujetos objeto Colección del estudio”. Avellaneda y Roca: Académico-Cientíca Dr. Guillermo Banzato frontera y poder Sergio Daghero e-bo k UniR o Universidad Nacional ISBN 978-987-688-364-1 Colección editora de Río Cuarto e-bo k Académico-Cientíca Daghero, Sergio M. Avellaneda y Roca : frontera y poder / Sergio M. Daghero. - 1a ed . - Río Cuarto : UniRío Editora, 2019. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-688-364-1 1. Historia Argentina. I. Título. CDD 982 Avellaneda y Roca. Frontera y poder 2019 © by Sergio M. Daghero 2019 © by UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina Tel: 54 (358) 467 6309 [email protected] www.unirioeditora.com.ar Primera Edición: noviembre de 2019 ISBN 978-987-688-364-1 Diseño y diagramación: Cecilia Grazini Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. -

Despojos De Las Poblaciones Mapuches Por Parte Del Estado Argentino
DESPOJOS DE LAS POBLACIONES MAPUCHES POR PARTE DEL ESTADO ARGENTINO. LA FRONTERA BONAERENSE Y EL CASO DE LA COMUNIDAD MAPUCHE CALFU LAFKEN DE CARHUÉ Sofía Varisco (Universidad de Buenos Aires (UBA)) [email protected] Resumen: El objetivo del presente tra- Resumo: O objetivo deste trabalho é in- bajo es indagar sobre los procesos de vestigar os processos de desapropria- expropiación territorial que sufrie- ção territorial sofridos pelas comuni- ron las comunidades mapuches me- dades mapuches através das diversas diante las diversas campañas militares campanhas militares que produziram que produjeron obligadas migraciones migrações forçadas e deslocamento y desplazamientos de las familias ha- de famílias para diferentes regiões do cia distintas regiones del país. En el país. No caso específico da fronteira caso específico de la frontera bonae- com Buenos Aires, o Estado constan- rense el Estado avanzó constantemen- temente avançou e privou a população te y despojó a la población nativa de nativa de seus territórios, o que dificulta sus territorios, Por estos motivos ac- a comprovação da ocupação ancestral tualmente resulta difícil comprobar la e, em muitos aspectos, a presença de ocupación ancestral y, en muchos as- indígenas na região é invisível. O caso pectos, resulta invisibilizada la presen- de Carhué e a comunidade Mapuche cia indígenas en la zona. Se abordan Calfu Lafken são abordados aqui. aquí el caso de Carhué y la comunidad mapuche Calfu Lafken. Palavras-chave: Mapuches; Estado; Organização. Palabras claves: Mapuches; Estado; Organización. VARISCO, Sofía Micaela. Despojos de las poblaciones mapuches por parte del Estado Argentino. La frontera bonaerense y el caso de la comunidad mapuche Calfu Lafken de Carhué albuquerque: revista de historia. -

Proyecto De Declaracin
Senado de la Nación Secretaria Parlamentaria Dirección General de Publicaciones (S-2415/10) PROYECTO DE DECLARACIÓN El Senado de la Nación, DECLARA: Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento del ex presidente y jurisconsulto Roque Sáenz Peña, ocurrido el 9 de agosto de 1914, a 100 años de cumplirse la sanción de la ley de voto universal, secreto y obligatorio, conocida como la ley Sáenz Peña. Daniel R. Pérsico. – FUNDAMENTOS Señor Presidente: Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851. Hijo del doctor Luis Sáenz Peña y doña Cipriana Lahitte. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresó a la Facultad de derecho donde comenzó su militancia política en el Partido Autonomista, dirigido por Adolfo Alsina. Sus estudios se vieron interrumpidos cuando se alistó como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente electo Nicolás Avellaneda. Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas leales en las que militaba, Roque fue ascendido a Comandante y continuó sus estudios hasta graduarse como doctor en leyes en 1875 con la tesis Condición jurídica de los expósitos. En 1876 fue electo diputado a la legislatura bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A pesar de sus cortos 26 años, sus condiciones políticas le valieron la elección de presidente de la Cámara por dos períodos consecutivos. En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña, haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por causas justas, se alistó como voluntario del ejército peruano en el que tendrá una destacada actuación. -

La Zanja De Alsina Y Los Fortines Asociados En Los Sectores
Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana | Año IX, Volumen 10 | 2020 Revista del Centro de Estudios de Arqueología Histórica, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario https://teoriaypracticaah.unr.edu.ar/index.php/index https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/14804 ISSN en línea: 2591-2801 Centro de Estudios de Arqueología Histórica ISSN versión impresa: 2250-866X Universidad Nacional de Rosario Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es Fernando Oliva (ID.: https://orcid.org/0000-0002-1171- 264X) y María Cecilia Panizza (ID.: https://orcid.org/0000- 0001-8283-7231). La Zanja de Alsina y los fortines asociados en los sectores centro y sur del área ecotonal húmedo seca pampeana La Zanja de Alsina y los fortines asociados en los sectores centro y sur del área ecotonal húmedo seca pampeana The Alsina’s zanja and associated forts in the central and southern sectors of the pampean dry wet ecotonal area Fernando Oliva* y María Cecilia Panizza** Resumen En este trabajo se desarrolla un análisis espacial de la Zanja propuesta por el ministro de Guerra Adolfo Alsina, a partir de la comparación de las imágenes satelitales, la cartografía histórica y otras fuentes documentales con el proyecto original y los restos arqueológicos visibles actualmente. El plan estatal buscaba ocupar 56000 km2 del territorio en poder de los indígenas y lograr la reducción de la línea de- fensiva, la economía de fortines, la extensión de la red telegráfica y la desmoralización de los indígenas al perder sus aguadas principales.