Texto Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Agenda Local 21 De Ablitas
AGENDA LOCAL 21 DE ABLITAS DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD – DOCUMENTO DAFO Diciembre 2017 INDICE 1.-INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 2.- METODOLOGIA ............................................................................................................................ 2 3.- ENCUADRE TERRITORIAL.............................................................................................................. 3 4.- DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................................. 4 4.1.-DIAGNÓSTICO SOCIAL ................................................................................................................ 4 4.1.1.-POBLACIÓN ACTUAL ......................................................................................................... 4 4.1.2.-EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ......................................................................................... 4 4.1.3.-CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN .............................................................................. 5 4.1.4.-DINAMICA DE LA POBLACIÓN ........................................................................................... 8 4.1.5.-POBLACIÓN INMIGRANTE ............................................................................................... 10 4.1.6.-PARTICIPACION CIUDADANA .......................................................................................... 11 4.2.-DIAGNÓSTICO -

Press Dossier
PRESS DOSSIER C.R.D.O. NAVARRA Rua Romana s/n. 31390 OLITE (Navarra) Spain. Tel.: +34 948 741812 Fax: +34 948 741776 www.navarrawine.com 1. NAVARRA: YOUR STYLE OF WINE 75th anniversary Later on, in the nineties, a group of enthusiastic, 2008 marks the 75th Anniversary of the Navarra demanding growers and bodega owners came on the Denomination of Origin; providing a wonderful scene, who were ready to make drastic changes, opportunity to look to the future and build on the lessons through resea rch aimed at achieving wines of quality. learnt from the region’s rich historical past. These visionaries brought fresh ideas and revolutionary This anniversary also reasserts the value of Navarran wine-making concepts to the region, whilst setting wines as contemporary, 21st century products , wines themselves up as the worthy successors of the best of which are identified with a renew ed brand image the area's wine-making traditions. An unrelenting conveying all the dynamism and modernity of this move ment that has now led to the incorporation of new important wine-making area. wineries who are working on projects looking into terroir The diversity of climates and landscapes and producing original wines. A key characteristic of the D.O. Navarra area is the extraordinary diversity of its climate and landscape Commitment to quality which spread acro ss more than 100 kilometres lying Within this context of ongoing development and between the area around Pamplona in the north and the dynamism, the Denomination of Origin has taken y et Ebro river plain to the south. -
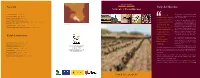
Cuadriptico Queiles
Ribera de Navarra Agenda Valle del Queiles Acércate y Descúbrenos Hoguera de San Antón | ENERO | TULEBRAS Debe su Es un río pequeño, pero gigante por sus crecidas, Procesión de los Mazos | ABRIL | CASCANTE coincidentes casi siempre con las tormentas veraniegas y primaverales. Romería al Santuario de Borja | MAYO | ABLITAS nombre al Río que lo Romería al cabezo de la cruceta | MAYO | CASCANTE recorre. Procedente topográfica y el colorido rojizo del roquedo, lo que Romería a Cursante, reparto de galletas y místela | OCTUBRE | CASCANTE Y MURCHANTE de la vertiente norte más destaca sin duda, es el aspecto tan Paloteado | OCTUBRE | ABLITAS mediterráneo que ofrece la vega del Queiles. El Plano de situación de la Sierra del olivo, aunque en retroceso, forma aquí todavía las Jornadas Micológicas | OCTUBRE | CASCANTE manchas más extensas de Navarra. Aunque Día del Cristo de la Siembra, reparto de nueces y vino | NOVIEMBRE | MURCHANTE Moncayo, riega en tradicionalmente olivarero, también ha sido de tierras Navarras los importantes superficies de viñedo, que han dado municipios de fruto a caldos justamente afamados. Estos comparten la tierra con las hortalizas en las Establecimientos Ablitas, Barillas, terrazas fluviales y en los secanos, los cereales. Cascante, Esta fisonomía agraria está relacionada Monteagudo, directamente con los estiajes que sufre el río entre mayo y noviembre. El del Queiles, es un regadío Murchante y eventual, solo asegurado en el bajo valle gracias Apartamento turístico Casa Murchante | 948 88 18 74 Tulebras al canal de Lodosa. Restaurante La Higuera | ABLITAS | 948 813 81 7 Plaza Yehuda Ha-Levy s/n Como ruta natural de comunicaciones, el Queiles Restaurante Mesón Ibarra | 948 85 04 77 31500 Tudela (Navarra) T. -

Navarra, Comunidad Foral De
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Navarra, Comunidad Foral de CÓDIGO POBLACIÓN TIPO FIGURA AÑO PUBLIC. PROVINCIA INE MUNICIPIO 2018 PLANEAMIENTO APROBACIÓN Navarra 31001 Abáigar 87 Normas Subsidiarias 1997 Navarra 31002 Abárzuza/Abartzuza 550 Plan General 1999 Navarra 31003 Abaurregaina/Abaurrea Alta 121 Plan General 2016 Navarra 31004 Abaurrepea/Abaurrea Baja 33 Plan General 2016 Navarra 31005 Aberin 356 Plan General 2003 Navarra 31006 Ablitas 2.483 Plan General 2015 Navarra 31007 Adiós 156 Plan General 2019 Navarra 31008 Aguilar de Codés 72 Plan General 2010 Navarra 31009 Aibar/Oibar 791 Plan General 2009 Navarra 31011 Allín/Allin 850 Plan General 2015 Navarra 31012 Allo 983 Plan General 2002 Navarra 31010 Altsasu/Alsasua 7.407 Plan General 2003 Navarra 31013 Améscoa Baja 730 Plan General 2003 Navarra 31014 Ancín/Antzin 340 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31015 Andosilla 2.715 Plan General 1999 Navarra 31016 Ansoáin/Antsoain 10.739 Plan General 2019 Navarra 31017 Anue 485 Plan General 1997 Navarra 31018 Añorbe 568 Plan General 2012 Navarra 31019 Aoiz/Agoitz 2.624 Plan General 2004 Navarra 31020 Araitz 525 Plan General 2015 Navarra 31025 Arakil 949 Normas Subsidiarias 2014 Navarra 31021 Aranarache/Aranaratxe 70 Sin Planeamiento 0 Navarra 31023 Aranguren 10.512 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31024 Arano 116 Plan General 1997 Navarra 31022 Arantza 614 Normas Subsidiarias 1994 Navarra 31026 Aras 157 Plan General 2008 Navarra 31027 Arbizu 1.124 Plan General 2017 Navarra 31028 Arce/Artzi 264 Plan General 1997 Navarra -

Desigualdades Territoriales En Navarra
Desigualdades territoriales en Navarra www.unavarra.es/ciparaiis [email protected] Sagrario Anaut Miguel Laparra Ángel García Pamplona-Iruña, Mayo de 2014 1 Índice 1. Introducción ............................................................................................................... 3 2. Una población desigualmente distribuida y estructurada .................................. 5 3. Desigualdades territoriales en el nivel socioeducativo ...................................... 12 4. Desigualdades territoriales en materia de empleo ............................................ 16 5. Desigualdades territoriales en los niveles de ingresos ........................................ 21 6. Prestaciones sociales: ¿desigualdad insuficiente? ............................................. 25 7. Desigualdad en las condiciones de la vivienda y su entorno .......................... 28 8. El estado de salud: desigualdades en su percepción ....................................... 33 9. Conclusión: El reto de las desigualdades territoriales en Navarra ................... 36 Bibliografía .................................................................................................................... 39 Anexo: Municipios de las Zonas Navarra 2000 ........................................................ 40 2 1. Introducción Ubicar en el espacio físico acontecimientos, procesos, actividades económicas o sociales de toda índole, grupos específicos de población, etc., puede parecer una tarea sencilla si tan solo el territorio se entiende como un lugar -

Rasgos Lingüísticos De La Ribera De Navarra En Las Obras De José M.A Iribarren
Rasgos lingüísticos de la Ribera de Navarra en las obras de José M.a Iribarren CATALINA P. RIOJA ARANO A Carmen Saralegui INTRODUCCIÓN ste trabajo pretende mostrar sistematizados los rasgos lingüísticos de la E Ribera de Navarra que José Mª Iribarren recoge en sus obras en su in- tento de caracterizar personajes o ambientes. Con ello quiero no sólo apro- vechar lo mucho de valioso que hay en los textos de Iribarren en cuanto a ca- racterísticas lingüísticas de las hablas vivas navarras, sino también, indirecta- mente, rendir homenaje a este escritor y a su extraordinario sentido lingüís- tico. Iribarren, abogado de profesión, se introdujo en temas lingüísticos por curiosidad, por distracción, porque él era de Tudela y le gustaba escuchar y recoger lo que sus paisanos decían. Sus libros pretenden, además de docu- mentar una forma de habla, revalorizar la lengua rústica, que él observa con el mayor de los respetos. El habla de la Ribera atrae al “lingüista”, pero tam- bién al humanista, de ahí que él mismo la emplee en la narración. Las apreciaciones y juicios que introduce en sus libros son muy aprove- chables y valiosos, apoyados siempre por una rica conciencia lingüística y por un profundo y directo conocimiento de esta forma de habla. Por ejemplo el capítulo dedicado al habla popular1, del que ya C. Sarale- gui ha hecho un análisis exhaustivo2, supone una auténtica caracterización de 1. IRIBARREN, José Mª., Burlas y chanzas, Pamplona, Gómez, 1984, 5ª ed, p. 9-21. 2. SARALEGUI, C., “Caracterización lingüística de las hablas ribereñas de Navarra a través de un escrito de J.Mª Iribarren” RILCE, I, 1, 1985, p.113-131. -

Social Continuity and Religious Coexistence: the Muslim Community of Tudela in Navarre Before the Expulsion of 1516
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Northumbria Research Link Continuity and Change 26 (3), 2011, 309–331. f Cambridge University Press 2011 doi:10.1017/S0268416011000233 Social continuity and religious coexistence: the Muslim community of Tudela in Navarre before the expulsion of 1516 CARLOS CONDE SOLARES* ABSTRACT. This article evaluates the presence of Muslim communities in the Kingdom of Navarre in the late Middle Ages. Following the Christian Reconquest of the Navarrese bank of the Ebro in 1119, a sizeable Muslim community remained in Christian territory until 1516. This article focuses on the fifteenth century, a period for which religious coexistence in the smallest of the Iberian Christian kingdoms is in need of further contextualisation. An analysis of existing scholarship and new archival evidence throws light on the economic activities of the Muslims in Tudela as well as on their relationship with the Navarrese monarchy, their collective identity, their legal systems and their relationships not only with their Christian and Jewish neighbours, but also with other Iberian Muslim communities including those of Al Andalus, or Moorish Iberia. 1. INTRODUCTION Tudela, which was the main urban settlement of the Merindad de la Ribera throughout the Middle Ages, housed the largest Mudejar, Moorish or Muslim community, of the Kingdom of Navarre for over four cen- turies.1 In early 1119, the Navarrese–Aragonese kingdom of Alfonso I, also known as ‘the Warrior King’, regained the Navarrese bank of the Ebro for Christianity.2 However, the Moors would not leave these lands until 1516 when Navarre, four years after uniting with Castile, finally adopted the 1502 Castilian law which ruled that Moorish communities had to convert to Christianity or else go into exile. -

Localidad Apellidos Y Nombre I Ablitas Agorreta Ruiz Ana
LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE I ABLITAS AGORRETA RUIZ ANA MARIA ABLITAS MARCO SANCHEZ ANTONIO ADIOS IBILCIETA BEDOYA EDUARDO ALTSASU/ALSASUA ALDASORO LACALLE BEGO ムA ALTSASU/ALSASUA CARRAVILLA LECEA MARIA TERESA ALTSASU/ALSASUA GARCIA GARCIA JUAN JOSE ALTSASU/ALSASUA LEGARRA SAMPER JOSE ANTONIO ALTSASU/ALSASUA OLIVENZA VALENCIA IKER ALTSASU/ALSASUA SANCHEZ GAITAN ANA MARIA ALLÍN/ALLIN ECHEVERRIA SATRUSTEGUI ANTONIO ALLO MARTINEZ GONZALEZ TEOLINDA ANSOAIN CHAVARRI CHAVARRI ESTHER ANDOSILLA INSAUSTI MARIN FRANCISCA ANDOSILLA SÁNCHEZ REDRADO MAR ヘA JOSEFA ANSOAIN/ANTSOAIN ATIENZA BULDAIN PATRICIA ANSOAIN/ANTSOAIN CONTIN DONAMARIA SILVIA ANSOAIN/ANTSOAIN GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL ANSOAIN/ANTSOAIN IRIGUIBEL ZABALZA FERMIN JAVIER ANSOAIN/ANTSOAIN MARTINEZ BORUNDA RAMIRO ANSOAIN/ANTSOAIN OSETE CARMONA EDUARDO ANSOAIN/ANTSOAIN SALINAS JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ANSOAIN/ANTSOAIN VILCHES ESPINOSA FRANCISCA AÑORBE 0TORAN SALA BEATRIZ AOIZ/AGOITZ ITOIZ BURGUETE LEIRE ARAITZ BARBERIA PELLEJERO UNAI ARANGUREN ACHURY LAVIN GERMAN ARANGUREN BASTERRA ERDOZAIN JUAN PEDRO ARANGUREN EQUIZA IBARROLA SANTIAGO IGNACIO ARANGUREN GOÑI GASTON JOSE ARANGUREN LARRONDO CARRETERO ANA MARIA ARANGUREN MORIONES OYAGA PEDRO ARANGUREN RAMOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER ARANGUREN TABERNA MONZON JUAN CARLOS ARAKIL ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDRES ARBIZU ERRO LACUNZA JOSE ANTONIO LOS ARCOS BARANDALLA LANDA MARIA RAMOS ARESO CABALLERO AZPIROZ CARIDAD FRANCISCA ARGUEDAS LASHERAS DEITO MARIA CRUZ ARMA ムANZAS BEAUMONT FERNANDEZ MARIA PAZ ARRUAZU GAMBOA BERGERA JUANA ARTAJONA NUÑEZ ARDANAZ -

Autobuses-Jd-Modificado-2
02- 12- 2017 Comarca. Eskualdea LEITZALDEA 1. (14). Autobuses Leitzaran. Recorrido. Nondik nora. De Leitza a Pamplona y Tafalla. Salidas. Irteerak Lekua 9:00 LEITZA BUS GELTOKIA Suben dos equipos IRUÑEA Pol. San Juan Baja un equipo Pol. Aranzadi Baja un equipo 9:50 Plaza Principe de Viana. Apuestas Sube un equipo Reta TAFALLA VELODROMO Baja un equipo Horarios e instalaciones. Ordutegia eta instalakuntzak ……..vs……….. FS-IM SAN JUAN A-AURRERA KE A.D. SAN JUAN 10.00 FS-AM REDIN B-AURRERÁ KE A Pol. Aranzadi 11.00 FS-AM TAFATRANS-REDIN C VELODROMO. PISTA ESTE 11.15 Durante la mañana de los sábados, cuando existan dudas sobre los horarios y/o recorridos de los autobuses, se atenderá en el teléfono móvil 676-974310 Larunbat goizetan, dudaren bat baldin baduzue ordutegiaz edo ibilaldiaz deitu zenbaki honetara 676-97431 FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL 02- 12- 2017 Comarca. Eskualdea SAKANA 2. (15). Autobuses Gastón. Recorrido. Nondik nora. De Irurtzun a Antsoáin,Tudela, Cascante y Ablitas. Salidas. Irteerak Lekua 8:10 IRURTZUN BUS GELTOKIA Suben tres equipos ANSOAIN Pol. Mun. Ansoáin Baja un equipo 8:25 Parada antiguo Ayuntamiento Sube un equipo TUDELA Pol. Ciudad de Tudela Baja un equipo CASCANTE Pol. Mun. Cascante Baja un equipo ABLITAS Pol. Mun. Ablitas Baja un equipo Horarios e instalaciones. Ordutegia eta instalakuntzak ……..vs……….. FS-CM RIBERA NAVARRA B-XOTA B POL. CIUDAD DE TUDELA 11.15 FS-CF GAZTE BERRIAK-XOTA POL. MUN. ANSOAIN 10.00 FS-IF ABLITAS-XOTA POL. MUN. ABLITAS 11.00 FS-IF CANTERA-GAZTE BERRIAK POL. MUN. CASCANTE 11.00 Durante la mañana de los sábados, cuando existan dudas sobre los horarios y/o recorridos de los autobuses, se atenderá en el teléfono móvil 619-283254 Larunbat goizetan, dudaren bat baldin baduzue ordutegiaz edo ibilaldiaz deitu zenbaki honetara 619-283254 FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL 02- 12- 2017 Comarca. -

Calendario 2020
ENERO Día Hora Km. Ruta prevista Cascante, Barillas, Ablitas, Ribaforada, Buñuel, Fustiñana, Tudela 5 10:00 61 (Cuesta del Cristo), Murchante. (Sin coche de apoyo). Rotonda Decathlon, Cintruénigo, Fitero, Toboganes, Cascante, 12 10:00 51 Murchante. Cascante, Monteagudo, Tarazona, Sta. Cruz, Vera, Lanzas Agudas, 19 10:00 63 Cunchillos, Ablitas, Cascante, Murchante. Tudela, Arguedas, (subir por el pueblo), Senda Viva, (bajar por la 26 10:00 68 Ctra. nueva), Castejón, Alfaro, Corella, vía Romana, Murchante. FEBRERO Día Hora Km. Ruta prevista Rotonda Policía Foral, Ablitas, Monteagudo, Tarazona, Lanzas 2 9:30 74 Agudas, Vera, Los Fayos, Tarazona, Monteagudo, Murchante. (Atención a la hora de salida). Cascante, Toboganes, Fitero, Baños, Virrey Palafox, Grávalos, Baños, 9 9:30 83 Cintruénigo, Rotonda Decathlon, Murchante. Rotonda Decathlon, Cintruénigo, Fitero, Igea, Grávalos, Corella, 16 9:30 89 Rotonda Decathlon, Murchante. Vía Romana, Cintruénigo, Toboganes, Cascante, Monteagudo, 23 9:30 87 Tarazona, Los Fayos, Sta. Cruz, Cunchillos, Ablitas, Rotonda de los Forales, Murchante. MARZO Día Hora Km Ruta prevista Cascante, Barillas, Tarazona, Grisel, Vera, Añón, Agramonte, 1 9:30 88 Tarazona, Monteagudo, Murchante. Tulebras, Barillas, El Buste, Borja, Vera, Sta. Cruz, Tarazona, Malón, 8 9:30 87 Barillas, Tulebras, Cascante, Murchante. 15 8:00 106 Javierada 2020 se hara el domingo con las mujeres. 142 Jornada de puertas abiertas Desafío PLUS/MINI. 22 8:00 / 92 (Atención hora de salida) 29 Cascante, Monteagudo, Tarazona, Lanzas Agudas, Vera, Litago, 9:30 85 Agramonte, bajada por San Martín (giro izq.) Los Fayos, Cunchillos, Barillas, Ablitas, Cascante. ATENCION CAMBIO DE HORA ABRIL Día Hora Km. Ruta prevista Rotonda Decathlon, Corella, Rincón, Aldeanueva, Autol, Quel, 5 9:00 118 Arnedo, Turruncún, Grávalos, Fitero, Toboganes, Cascante. -

El Impacto Territorial Del Desempleo En Navarra
INFORME El impacto territorial del desempleo en Navarra Julio 2015 IMPACTO TERRITORIAL DEL DESEMPLEO 1. Introducción: Con este nuevo análisis territorial se actualizan los datos que concatenan la variable espacial con el efecto de la crisis en el empleo al objeto de medir, reflejar y actualizar uno de los efectos más devastadores de la crisis a lo largo del territorio: el paro. Antes de resaltar los principales resultados conviene recordar algunos elementos de carácter metodológico con el fin de explicar los indicadores elaborados y así poder analizar de manera correcta la información obtenida. En primer lugar, dado que no resulta posible establecer la tasa de desempleo de manera desagregada por zonas debido a que no contamos con la población activa de cada territorio, se ha elaborado un indicador que se aproxima a dicha tasa. Para ello se ha utilizado la afiliación a la Seguridad Social como medio para conocer la población ocupada regular de cada área y subárea y de esta forma, sumándola al paro registrado, estimar, la población activa regular. En ese sentido también hay que tener en cuenta que se trata del paro registrado y no del paro total. Otro de los indicadores hace referencia al desempleo de larga duración. En este caso se analiza su impacto en las distintas áreas y subáreas de Navarra, así como su evolución. 2. Valoración general En cuanto a los resultados, en primer lugar, se puede indicar que a pesar de que se ha dado un descenso generalizado del desempleo desde una perspectiva anual, lo cierto es que los datos obtenidos siguen corroborando que la incidencia de la crisis en forma de desempleo en Navarra no es en absoluto homogénea. -

Los Judíos En Las Fuentes Jurídicas Medievales Del Pueblo Vasco 267
LOS JUDIOS EN LAS FUENTES JURIDICAS MEDIEVALES DEL PUEBLO VASCO José Luis Orella Sumario 1 . Los judíos en la Alta Edad Media. Siglos X-XI. 2. Los judíos en la euforia cristiana bajomedieval: 1111-1274 Siglo XII: Familias de Fueros Municipales. Siglo XIII: El Derecho Territorial. Fuero General de Navarra. 3. Reacción antisemita durante la crisis de Occidente: 1274-1334. Amejoramiento del rey D. Felipe en 1330. 4. Tolerancia controlada de los judíos en la segunda mitad del siglo XIV. 5. Hacia la expulsión de los judíos: El siglo XV. Alava: Las Ordenanzas de Vitoria. Guipúzcoa: Las Ordenanzas de Hermandad. Señorío de Vizcaya: Fuero Nuevo de Vizcaya. 6. Conclusión. Apéndices. 1. Los judíos en la Alta Edad Media. Siglos X-XI Pocos son los datos que tenemos de la existencia judía en tierras habita- das por pueblos de lengua vasca durante la Alta Edad Media. Sin embargo, y de forma contemporánea a las noticias que sobre judíos aparecen en otras tierras de la Península, aparecen también los primeros datos sobre los judíos en la zona noroccidental pirenaica. Cuando despuntan las primeras noticias de los judíos barceloneses en la corte de Carlos el Calvo (a. 876), y cuando aparecen las primeras familias judías en las aprisiones catalanas, se funda en Pamplona la primera sinagoga judía de la Navarrería hacia el año 905. A mediados del siglo X, y cuando en el fuero de Castrogeriz se alude a los judíos, equiparándolos a los cristianos en la caloña por homicidio, llega a Pamplona en el año 958 y a petición de la reina madre doña Toda, el médico y rabbi Abu-Joseph-Aben-Nasdai, enviado por Abd-en-Rahman III.