ELEA 9 0.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pervivencia De La Ciudad Romana LA PERVIVENCIA DE LA CIUDAD ROMANA LA PERVIVENCIA DE LA CIUDAD ROMANA CORPUS EPIGRÁFICO De Astúrica
MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO CORPUS EPIGRÁFICO VI La pervivencia de la Ciudad Romana LA PERVIVENCIA DE LA CIUDAD ROMANA LA PERVIVENCIA DE LA CIUDAD ROMANA CORPUS EPIGRÁFICO de Astúrica 1) TITULI PUBLICI (1-4) 2) TITULI SACRI (5-20) 3) TITULI SEPULCRALES a) Equestres (21-23) b) Militares (24-34) c) Magistrados, oficios, miembros de collegia (35-45) d) Inmigrantes (46-56) e) Libertos y esclavos (57-61) f) Otras inscripciones funerarias (62-84) 4) VARIA (85-90) 5)PERTINENTES. INSCRIPCIONES RELACIONADAS CON ASTORGA (91-101) 1) TITULI PUBLICI (1-4) Nº 1. DESCRIPCIÓN. Inscripción honorífica dedicada al emperador Probo, cuyo nombre fue somentido a damnatio memoriae, y posteriormente regrabado, en mármol, de 64 por 50 por 11 cm., fragmentada en su parte izquierda y superior; apareció en la zona de la Plaza de Santocildes, en 1904. Es especialmente interesante el cargo del dedicante: Flaminius Priscus, iuridicus totius provincias Tarraconensis; tenemos otro testimonio de este tipo en Tortosa , ésta última datada en el reinado de Caro; la titulatura de Flaminius Priscus revela la unidad de la Tarraconense en el momento en que realiza su dedicación, y la presencia, por otra parte, de legados específicos, que hacen preciso especificar que su autoridad se extiende a toda la provincia Tarraconense. TEXTO. [Imperatori cle]men[ti fortiqu] e Principi [p(io) f(elici)] [ac] nobilissimo Caesa[ri] [ve]ro Gothico veroque Ger- [mani]co «M. Aur(elio) Probo» semper invicto [Luci]us Flaminius Priscus v(ir) c(larissimus) [leg(atus)] iur(idicus) totius provinciae Tar- [racone]nsis maiestati eius [dica]tissimus. BIBLIOGRAFÍA Macías, 1905, p. -

The Herodotos Project (OSU-Ugent): Studies in Ancient Ethnography
Faculty of Literature and Philosophy Julie Boeten The Herodotos Project (OSU-UGent): Studies in Ancient Ethnography Barbarians in Strabo’s ‘Geography’ (Abii-Ionians) With a case-study: the Cappadocians Master thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master in Linguistics and Literature, Greek and Latin. 2015 Promotor: Prof. Dr. Mark Janse UGent Department of Greek Linguistics Co-Promotores: Prof. Brian Joseph Ohio State University Dr. Christopher Brown Ohio State University ACKNOWLEDGMENT In this acknowledgment I would like to thank everybody who has in some way been a part of this master thesis. First and foremost I want to thank my promotor Prof. Janse for giving me the opportunity to write my thesis in the context of the Herodotos Project, and for giving me suggestions and answering my questions. I am also grateful to Prof. Joseph and Dr. Brown, who have given Anke and me the chance to be a part of the Herodotos Project and who have consented into being our co- promotores. On a whole other level I wish to express my thanks to my parents, without whom I would not have been able to study at all. They have also supported me throughout the writing process and have read parts of the draft. Finally, I would also like to thank Kenneth, for being there for me and for correcting some passages of the thesis. Julie Boeten NEDERLANDSE SAMENVATTING Deze scriptie is geschreven in het kader van het Herodotos Project, een onderneming van de Ohio State University in samenwerking met UGent. De doelstelling van het project is het aanleggen van een databank met alle volkeren die gekend waren in de oudheid. -

Gaulish Galo
palaeoeuropeanpalaeoeuropean languages & epigraphieslanguages & | epigraphiesHispania & Gaul PALAEOHISPANICA 2020 | I.S.S.N. 1578-5386 revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua DOI: 10.36707/palaeohispanica.v0i20.383 Gaulish Galo Alex Mullen University of Nottingham [email protected] Coline Ruiz Darasse Université Bordeaux Montaigne, Institut Ausonius / UMR 5607 CNRS [email protected] Abstract: Gaulish is a language in the Celtic language family, documented in Gaul (France and surrounding territories) from around the 2nd century BC and through the Roman period. It is transmitted primarily in Greek (Gallo-Greek) and Latin (Gallo-Latin) script, with a small number of Gaulish texts also attested in the Etruscan alphabet in Italy (Gallo-Etruscan) and with Gaulish names found in Iberian script. In this article we detail current knowledge of the linguistic content, context and classification of Gaulish, and consider the epigraphic corpus, naming practices, writing systems and the cultural interactions that shape this material. Finally, we discuss the future challenges for the study of Gaulish and some of the work that is underway which will drive our research in the 21st century. Keywords: Continental Celtic. Cultural contacts. Epigraphy. Gaul. Gaulish. Gallo-Greek. Gallo-Latin. Onomastics. Writing systems. Resumen: El galo es una lengua perteneciente a la familia celta, que está documentada en la Galia (Francia y los territorios adyacentes) desde aproximadamente el siglo II a. C. y a lo largo del período romano. Esta lengua se escribió principalmente en alfabeto griego (galo-griego) y latino (galo-latín), aunque también se cuenta con un pequeño número de textos en alfabeto etrusco en Italia (galo-etrusco) y de nombres galos en escritura ibérica. -

The Language(S) of the Callaeci Eugenio R
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 6 The Celts in the Iberian Peninsula Article 16 5-3-2006 The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martinez Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Recommended Citation Luján Martinez, Eugenio R. (2006) "The Language(s) of the Callaeci," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6 , Article 16. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/16 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martínez, Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Abstract Although there is no direct extant record of the language spoken by any of the peoples of ancient Callaecia, some linguistic information can be recovered through the analysis of the names (personal names, names of deities, ethnonyms, and place-names) that occur in Latin inscriptions and in ancient Greek and Latin sources. These names prove the presence of speakers of a Celtic language in this area, but there are also names of other origins. Keywords Onomastics, place-names, Palaeohispanic languages, epigraphy, historical linguistics 1. Introduction1 In this paper I will try to provide a general overview of the linguistic situation in ancient Callaecia by analyzing the linguistic evidence provided both by the literary and the epigraphic sources available in this westernmost area of continental Europe. -

Tomo I:Prehistoria, Romanización Y Germanización José Ramón Menéndez De Luarca Navia Osorio
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO, MAPA HISTÓRICO DEL NOROESTE TOMO I:PREHISTORIA, ROMANIZACIÓN Y GERMANIZACIÓN JOSÉ RAMÓN MENÉNDEZ DE LUARCA NAVIA OSORIO LAS PRINCIPALES ETAPAS HISTÓRICAS EN LA TOPONIMIA CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTE 1. PREHISTORIA .......................................................... 1 1. MEGALITISMO Y BRONCE LA ÉPOCA MEGALÍTICA ............................................. 1 TOPONIMIA MEGALÍTICA ......................................... 1 Los monumentos megalíticos ......................................... 1 Túmulos ........................................................................... 2 El dolmen como construcción ......................................... 3 Las bases agropecuarias de la cultura Los componentes pétreos ................................................ 4 megalítica ........................................................................ 6 Oquedades ....................................................................... 5 Oro y tesoros .................................................................... 7 ÉPOCA DE LOS METALES ........................................... 8 El cobre ............................................................................ 8 El bronce ......................................................................... 8 TOPONIMIA DE LOS ASENTAMIENTOS 2. ÉPOCA CASTREÑA ................................................. 10 CASTREÑOS .................................................................10 Génesis temporal de la cultura castreña ..................... 10 Toponimia indoeuropea -

Estado, Poder E Estruturas Políticas Na Gallaecia
Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia séculos II a.C.-VIII d.C. BLUKK EDIÇÕES Santiago de Compostela · Pontecesures www.blu!!.com "odos os direitos reser#ados de acordo com a legisla$%o #igente. Esta o ra está catalogada pola Biblioteca 'acional de (alicia. Imagem da capa e contra)capa: As da caetra. +useu ,r-ueol./ico e Hist.rico do Castelo de San Ant.n (A Corun2a) © Ar-ui#o fotogr&fico de Patrim.nio Nacional Galego. Cop6right © 789E Blu!! Edi$;es Cop6right 4 789E Mart<n Fern&nde> Calo Projecto editorial* Lu<s +agarin2os Desen2o interior e indexa$%o: +art<n =ern&ndez Calo +aquetação* con/enia.gal Printed in Galicia 6 Gráficas Lasa Dep.sito Legal: PO 651-2016 ISB'-13: 978-84-617-7500-2 7 Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia séculos II a.C.-VIII d.C. Martín Fernández Calo C GUn magnífico ensaio con vocación globalizadora... O coñecemento bibliográ5icoI o emprego das fontes e a finura da an&lise deron como froito unha obra dunha madure> infrecuente e insospeitada nun autor que, sen dJbida, está a principiar un brillante percorrido cientí5icoK. =rancisco Calo Lourido, Padroado do Museo do Pobo Galego GEste é un libro importante... que propón novidosas interpretacións que avanzan o noso coñecemento da Gallaecia tardo)antiga. RecomLndoo con entusiasmo a todos os interesados nesta épocaK. ,l erto Ferreiro, Seattle Pacific University G, percepción dos procesos históricos precisa de perspectivas diacr.nicas amplas; a historia da Gallaecia antiga estivo marcada nas últimas dLcadas por unha e/cesiva compartimentación. Esta tendencia.. -
![Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juin 2008, Kontsultatu 04 Mai 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/1915/lapurdum-3-1998-%C2%AB-num%C3%A9ro-iii-%C2%BB-linean-sarean-emana-an-01-juin-2008-kontsultatu-04-mai-2020-791915.webp)
Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juin 2008, Kontsultatu 04 Mai 2020
Lapurdum Euskal ikerketen aldizkaria | Revue d'études basques | Revista de estudios vascos | Basque studies review 3 | 1998 Numéro III Jean-Baptiste Orpustan (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1657 DOI : 10.4000/lapurdum.1657 ISSN : 1965-0655 Éditeur IKER Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 1998 ISBN : 2-84127-152-8 ISSN : 1273-3830 Référence électronique Jean-Baptiste Orpustan (dir.), Lapurdum, 3 | 1998, « Numéro III » [Linean], Sarean emana----an 01 juin 2008, kontsultatu 04 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1657 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/lapurdum.1657 Ce document a été généré automatiquement le 4 mai 2020. Propriété intellectuelle IKER UMR 5478 1 SOMMAIRE I. Langue Sur quelques similitudes toponymiques galaïco-basques et le problème que posent certaines d'entre elles Hector Iglesias A propos des mots basques ahuntz « chèvre » et lepo « cou, col » Michel Morvan Onomastique basque aux Philippines Michel Morvan Analyse des infinitives adnominales en basque Bernard Oyharçabal Nouvelles remarques sur haina Georges Rebuschi II. Littérature Art poétique basque Adéma « Zalduby » rena Xabier Altzibar Ternuaco Penac deitu idazkiaz zenbait ohar Aurélie Arcocha-Scarcia 150e anniversaire de l'Uscal-Herrico Gaseta Fermin Arkotxa La magie, moteur de l'action théâtrale : Inessa de Gaxen de Fernando Doménech Rico Yvette Cardaillac-Hermosilla Le renouvellement de la prose basque a travers Buruchkak (1910) de Jean Etchepare Jean Casenave Sur la littérature de langue basque au XVIIIe siècle(conférence prononcée a l'université du temps libre a anglet le 23 juin 1998) Jean-Baptiste Orpustan Gero liburuaren koherentziaz eta egituraketaz Patxi Salaberri Muñoa III. Sciences humaines et sociales Cadre de vie et objets du quotidien des Bayonnais au XVIIIe siècle Frédéric Duhart La bataille du Palestrion octobre-novembre 445 Renée Goulard Lapurdum, 3 | 1998 2 Hendaye et ses voisines espagnoles : (1945 – années soixante) proximité géographique pour relations sporadiques Christophe Navard IV. -

Was Galatian Really Celtic? Anthony Durham & Michael Goormachtigh First Published November 2011, Updated to October 2016
Was Galatian Really Celtic? Anthony Durham & Michael Goormachtigh first published November 2011, updated to October 2016 Summary Saint Jerome’s AD 386 remark that the language of ancient Galatia (around modern Ankara) resembled the language of the Treveri (around modern Trier) has been misinterpreted. The “Celts”, “Gauls” or “Galatians” mentioned by classical authors, including those who invaded Greece and Anatolia around 277 BC, were not Celtic in the modern sense of speaking a Celtic language related to Welsh and Irish, but tall, pale-skinned, hairy, warrior peoples from the north. The 150 or so words and proper names currently known from Galatian speech show little affinity with Celtic but more with Germanic. Introduction In AD 386 Saint Jerome wrote: Apart from the Greek language, which is spoken throughout the entire East, the Galatians have their own language, almost the same as the Treveri. For many people this short remark is the linchpin of a belief that ancient Celtic speech spread far outside its Atlantic-fringe homeland, reaching even into the heart of Anatolia, modern Turkey. However, we wish to challenge the idea that Galatians spoke a language that was Celtic in the modern sense of being closely related to Welsh or Irish. Galatia was the region around ancient Ancyra, modern Ankara, in the middle of Turkey. Anatolia (otherwise known as Asia Minor) has seen many civilisations come and go over the millennia. Around 8000 BC it was a cradle of agriculture and the Neolithic revolution. The whole family of Indo-European languages originated somewhere in that region. We favour the idea that they grew up around the Black Sea all the way from northern Anatolia, past the mouth of the river Danube, to southern Russia and Ukraine. -

*C(R)Eh- V Keltščini
JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 26 2020 2 91 LUKA REPANšek OPOMBE K prOBLEMATIKI TRETJE OSEBE EDNINE PErfEKTA H KORENOM S STRUKTURO *C(R)eH- v keltščini COBISS: 1.01 HTTPS://DOI.ORG/10.3986/JZ.26.2.07 Prispevek obravnava sinhrone in diahrone danosti aktivnega (s stališča keltskega sistema pravilneje nedeponentniškega) perfektovega osebila za 3. osebo ednine korenov, izglasnih na zaporedje *°eH-, v celinski keltščini (galsko in lepontsko gradivo), in sicer na zgledih, ki h razvoj problematičnih sekvenc *°-oHe izpričujejo neposredno (glagola pide. *d eH1- ʻpo- ložitiʼ oz.*deH3- ʻdatiʼ), ter v sklopu glagola (i)e/our- ʻdodelitiʼ, ki terja ponoven premislek o svoji genezi. Ključne besede: keltščina, galščina, stara irščina, vedska stara indijščina, iranščina, glagolsko oblikoslovje, perfekt Notes on the Third-Person Perfect Singular of *C(R)eH- Roots in Celtic This article addresses a few synchronic and diachronic issues connected with the third-per- son singular active perfect ending of verbal roots in *°eH- in Continental Celtic (Gaulish and Lepontic), based on insights into the verbal forms that can be seen as direct reflexes h of the problematic *°oHe-type sequences (such as PIE *d eH1- ʻput, placeʼ and *deH3- ʻgiveʼ) as well as in relation to the verb (i)e/our- ʻbestowʼ, which requires a reappraisal of the diachronic facts around its historical development. Keywords: Celtic, Gaulish, Old Irish, Vedic, Iranian, verbal morphology, perfect 1 CELINSKOKELTSKI ° kOt kOnčaj 3ed aktivneGa PERFEKTA OSNOV, IZGLASNIH NA PIDE. *°VH: EVIDENCA Otoškokeltsko (tj. gojdelsko in gradivsko gledano staroirsko) gradivo se v pri- meru edninske paradigme perfekta h korenom, izglasnim na zaporedje vokal plus laringal (*C(R)eH-), obnaša skrajno inovativno in za ugotavljanje razvo- ja sekvenc *°oHV- (1ed pf. -
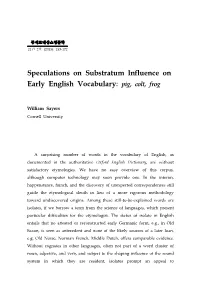
Speculations on Substratum Influence on Early English Vocabulary: Pig, Colt, Frog
중세르네상스영문학 21권 2호 (2013): 159-172 Speculations on Substratum Influence on Early English Vocabulary: pig, colt, frog William Sayers Cornell University A surprising number of words in the vocabulary of English, as documented in the authoritative Oxford English Dictionary, are without satisfactory etymologies. We have no easy overview of this corpus, although computer technology may soon provide one. In the interim, happenstance, hunch, and the discovery of unexpected correspondences still guide the etymological sleuth in lieu of a more rigorous methodology toward undiscovered origins. Among these still-to-be-explained words are isolates, if we borrow a term from the science of languages, which present particular difficulties for the etymologist. The status of isolate in English entails that no attested or reconstructed early Germanic form, e.g., in Old Saxon, is seen as antecedent and none of the likely sources of a later loan, e.g. Old Norse, Norman French, Middle Dutch, offers comparable evidence. Without cognates in other languages, often not part of a word cluster of noun, adjective, and verb, and subject to the shaping influence of the sound system in which they are resident, isolates prompt an appeal to 160 William Sayers extra-linguistic paths of inquiry, such as the cultural matrix where the term was first used or specific properties of the thing so designated. Furthermore, lexicographical conventions often entail that the etymologies of loan words in English are not traced farther than to their immediate source language and culture. While that Middle English vocabulary without Old English antecedents is often projected against the relatively well known backdrop of French and Norman-French, at times even the Old Danish brought to the Danelaw and the future Normandy, and the authoritative historical and etymological dictionaries of these languages, occasional loans from other European languages, which were not part of sweeping, wholesale linguistic change, as occurred with the introduction of French to England, often fare less well. -

Número 8 Novembro 2010 Boletín Oficial Da Plataforma Fisterra, Único
Número 8 Novembro 2010 Boletín oficial da Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño ESPECIAL O RECUNCHO O BERRO DA RÚA Os Cruceiros de Apuntamentos sobre Fisterra Fisterra “O percorrido por este Cabo Fisterra é unha viaxe espiritual Este mes levamos a reservada en principio a deuses, cabo un percorrido polos e non aos homes”. Cando un se principais cruceiros do achega a Fisterra síntese impul- sado pola ansia de descubrir e noso Concello. Estas coñecer o lugar”. CÉSAR PORTELA obras de arte, de gran Desta volta é o prestixioso arquitecto galego valor histórico e simbó- quen aporta a súa visión sobre Fisterra cun lico, son desta volta as protagonistas dun especial do Recuncho. artigo onde fala da beleza, maxia e misterios Viaxaremos ó longo e ancho do noso territorio da nosa vila. Da súa man faremos unha viaxe na procura destas fermosas cruces de pedra espiritual polo Cabo, onde, segundo el nos que adoitan ficar en antigas revoltas de explica, o “tanxible” resulta insignificante se o camiños. Un estudo de Iván Fraga comparamos co “intanxible”. Páxina 2 Páxinas 6 e 7 COLABORACIÓN NOVA SECCIÓN A HEMEROTECA Páxinas 6 e 7 “Un camiño mestre e “A Xunta decidiu incluir o Concello de Fisterra amigo” Contamos desta volta cun colabo- no final da Ruta Xacobea” rador de excepción: Roberto X. Traba Velay, que tamén aportara Estreamos hemeroteca para rescatar de a súa visión sobre o Camiño, que antigos xornais, una serie de novas que non viviu en carnes propias e en varias deberiamos esquecer. Nesta ocasión, un ocasións. Páxina 5 artigo de La Voz do 29 de decembro de 1990. -

Nuevas Perspectivas Sobre La Vida En Los Castros Galaicoromanos
NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA VIDA EN LOS CASTROS GALAICOROMANOS Resumen: El Bronce del Bierzo nos obliga a cambiar algunas ideas básicas sobre Callaecia prerromana y su romanización. Los pueblos indígenas no eran entidades cohesionadas; al- gunos de sus grupos internos pactaron con los romanos; otros no. Algunos de esos grupos o castella, después de la conquista, cambiaron de pueblo o civitas. La gran mayoría de los cas- tros son posteriores a la conquista: también los grupos humanos que los poblaron. La gran transformación de los pueblos indígenas empezó en el mismo momento de la conquista. Abstract: e so called «Bronce del Bierzo», a bronze table dated in the year 15 b.C., makes us change some of our basic ideas on indigenous communities facing the roman conquest of Callaecia (some had come to agreements, before), and also our view of settlement patterns and other (supossed-to-be) pre-roman issues, both archaeological and historical. I. Un nuevo documento, el llamado Bronce de El Bierzo, aparecido recientemente, nos obliga a un replanteamiento de algunas de las ideas básicas sobre los pueblos pre-romanos del Noroeste de la Península Ibérica, y en particular de aquellos que en las fuentes epigráfi cas muestran una organización basada en castella, es decir, de los pueblos de Callaecia y de aquellos situados en sus bordes orientales, pero ya dentro del territorio astur, como es el caso de los Susarri y Gigurri del mencionado documento. Se trata, en efecto, de las cuestiones más básicas, y entre ellas sobresalen tres. La primera de ellas