El Ensayo De Jorge Volpi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Concept of Generation in the Study of Twenty-First Century Mexican Literature: Usefulness and Limitations
The Concept of Generation in the Study of Twenty-First Century Mexican Literature: Usefulness and Limitations Elsa M. Treviño Investigadora independiente [email protected] Recibido: 15/02/2018 – Aceptado: 05/06/2018 DOI: 10.17533/udea.lyl.n74a06 Abstract: This article analyzes the concept of generation as a methodological tool for con- temporary literary research, advancing its use to characterize aesthetic trends in the artistic production of diverse groups of coetaneous writers. By providing a cultural history of the uses of the category in Mexican literary studies, it examines the applicability and limitations of the concept of generation, highliting the importance of contextual and diachronic aware- ness in its deployment. This study then advocates for an understanding of a generation as a porous sociobiological category that groups several people under a similar Weltanschauung. It contends that the heterogeneity of Mexican cultural nationalism generates an equivocal ground for the literature of the generation of writers born in the 1960s and 1970s, and argues for the consideration of the cluster of Mexican authors born in these decades as a generation. Keywords: Generational analysis, Mexican Literature, Mexican Cultural Studies, Literary Research Methods, Literature of the crack. EL CONCEPTO DE GENERACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XXI: USOS Y LIMITACIONES Resumen: Este artículo analiza el concepto de generación como una herramienta metodo- lógica para la investigación literaria contemporánea, proponiendo el uso del concepto para caracterizar las tendencias estéticas en la producción artística de diversos grupos de escri- tores coetáneos. A partir de una historia cultural de los usos de la categoría en los estudios literarios mexicanos, se examinan la aplicabilidad y limitaciones del concepto, recalcando la importancia de la conciencia textual y diacrónica en la aplicación de dicha categoría ana- lítica. -

EL FIN DE LA NARRATIVA LATINOAMERICANA Jorge Volpi
REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA Año XXX, Nº 59. Lima-Hanover, 1er. Semestre de 2004, pp. 33-42 EL FIN DE LA NARRATIVA LATINOAMERICANA Jorge Volpi Para Carlos Fuentes, por supuesto Como el tema de estas reflexiones es el futuro de la narrativa latinoamericana, me permitiré citar, in extenso, el célebre artículo del profesor Ignatius H. Berry, catedrático de Hispanic and Chica- na Literature de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, pu- blicado en la revista Im/positions en el mes de junio de 2055: Cincuenta años de literatura hispánica, 2005-2055: un canon imposible De vez en cuando ocurre que, en un período histórico restringido, de pronto surge un torrente de escritores que trastoca para siempre una tradición literaria. Los ejemplos son muy conocidos: la Atenas de Peri- cles, el Quattrocento italiano, la Inglaterra isabelina, el clasicismo francés y, por supuesto, el Siglo de Oro español. En Hispanoamérica, una región que llegó muy tarde a la modernidad, la época de esplendor de su literatura no se produjo sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Por más que los filólogos y eruditos se obstinen en encontrar anteceden- tes notables en épocas anteriores, la realidad es que no existe ninguna obra escrita en esta región del mundo que resulte universalmente rele- vante antes de la aparición de esa pareja de colosos formada por el ar- gentino Jorge Luis Borges y el mexicano Juan Rulfo. Poco después, surgió al fin un grupo compacto de escritores capaz de convertir a Hispanoamérica en un referente obligado de la cultura occi- dental. Conocido con el nombre poco edificante de boom, su núcleo cen- tral estuvo formado por Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario V. -

The Grotesque Body and the Reconfiguration of Nation in Mexican Historiographic Metafiction
Bodies of Evidence: e Grotesque Body and the Reconfiguration of Nation in Mexican Historiographic Metafiction by Kyle James Matthews B.S.O.F., Indiana University, 2003 A.M., Brown University, 2008 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Hispanic Studies at Brown University Providence, Rhode Island May 2013 © Copyright 2010 – 2013 by Kyle James Matthews is dissertation by Kyle James Matthews is accepted in its present form by the Department of Hispanic Studies as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date____________________ __________________________________ Julio Ortega, Director Recommended to the Graduate Council Date____________________ __________________________________ Aldo Mazzucchelli, Reader Date____________________ __________________________________ Rafael Olea Franco, Reader Approved by the Graduate Council Date____________________ __________________________________ Peter M. Weber, Dean of the Graduate School iii CURRICULUM VITAE Kyle James Matthews was born in Cheshire, CT in 1981. He graduated with high honors from the Indiana University School of Music with a Bachelor of Science degree in Music and an Outside Field (Spanish) in 2003 after writing a thesis titled “Resonances of Faulkner in La muerte de Artemio Cruz.” He began at Brown University’s Department of His- panic Studies in 2005 and received his Master’s Degree in 2008; the title of his major paper was “El realismo grotesco en Rayuela.” After receiving a competitive dissertation fellowship, Kyle began work on this dissertation in 2009 and completed it in November 2012. Kyle has taught Spanish at Brown University’s Department of Hispanic Studies and the College of the Holy Cross’s Department of Spanish. -
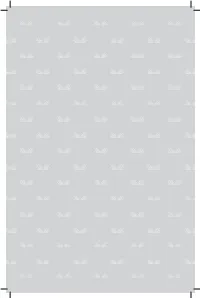
The New Essential Guide to Spanish Reading
The New Essential Guide to Spanish Reading Librarians’ Selections AMERICA READS SPANISH www.americareadsspanish.org 4 the new essential guide to spanish reading THE NEW ESSENTIAL GUIDE TO SPANISH READING: Librarian’s Selections Some of the contributors to this New Essential Guide to Spanish Reading appeared on the original guide. We have maintained some of their reviews, keeping the original comment and library at the time. ISBN 13: 978-0-9828388-7-7 Edited by Lluís Agustí and Fundación Germán Sánchez Ruipérez Translated by Eduardo de Lamadrid Revised by Alina San Juan © 2012, AMERICA READS SPANISH © Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Sponsored by: All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner. This is a non commercial edition and is not for sale. For free copies of this book, contact the Trade Commission of Spain in Miami at: TRADE COMMISSION OF SPAIN 2655 LeJeune Rd, Suite 1114 CORAL GABLES, FL 33134 Tel. (305) 446-4387 e-mail: [email protected] www.americareadsspanish.org America Reads Spanish is the name of the campaign sponsored by the Spanish Institute for Foreign Trade and the Spanish Association of Publishers Guilds, whose purpose is to increase the reading and use of Spanish through the auspices of thousands of libraries, schools and booksellers in the United States. Printed in the United States of America www.americareadsspanish.org the new essential guide to spanish reading 5 General Index INTRODUCTIONS Pg. -

Memory, Space and the Individualizing Transformation of the Subject in Twenty-First-Century Mexican Fiction
Me acuerdo … ¿Te acuerdas?: Memory, Space and the Individualizing Transformation of the Subject in Twenty-First-Century Mexican Fiction Elsa Treviño Ramírez 1. Twenty-First-Century Transitions and the New Individual Since the mid-nineties, Mexican literature has witnessed a departure from a traditional interest in collectivizing discourses of identity. Particularly, the generation of writers born in the late 1960s and early 1970s has displayed a growing faith in individualism as a means to resist totalizing state-driven cultural visions (Raphael, 113), and as a crucial element of authorial freedom (Chimal). Literary critics have, in one way or another, identified individualism as the main characteristic of contemporary writing.1 Individual literary endeav- ours have replaced ideas about a homogenizing ‘literatura nacional’ (González Boixo, 17)2 that explores and assists in the definition of ‘lo mexicano’ (Bartra, 41), a vague ideological notion that would capture the ‘true’ characteristics and façon d’être – the spirit – of the Mexican people. As González Boixo explains: ‘[l]ibrados de la idea de nación, la nueva generación, “los nietos de Rulfo”, podrán escribir sobre cualquier tema, desde su preciado ‘individualismo’’(17).3 Opposing a triumphalist notion of unrestrained personal freedom however, twenty-first-century Mexican literature consistently shows anxiety- ridden and uprooted characters. The stories of these characters lay bare the struggle of the individual subject to construct her or his own identity when confronted with the limits of self-determination. Characters are placed at odds with the many social forces that determine and influence people’s lives without offering them anchorage or guidance. In addition, in a signifi- cant number of stories, characters are faced with their own desire and their embodied experience as elements that inform and constrain their self- representations. -

“I Move, Therefore I Am” Carlos Fuentes’S Transnational Mexicanness
Chapter 14 “I move, therefore I am” Carlos Fuentes’s Transnational Mexicanness Reindert Dhondt For approximately the past twenty years, Latin American culture has often been addressed from an explicitly “postnational” perspective. This “postna- tional turn” in the humanities can be attributed to the erosion of the nation- state, which is in turn the result of the increasingly intense communications and interdependence between the various regions of the world, known as “glo- balisation” (Castany- Prado 2007: 13; Vertovec 2009: 54). Generally speaking, these studies point out that the concept of nation has ceased to be the princi- pal reference in political, economic or identity discourse. Heavily inspired by the writings of Jürgen Habermas, Mexican sociologist Roger Bartra refers in this regard to a “post-Mexican condition”, stemming from the North American Free Trade Agreement (1994) and the crisis of the Institutional Revolutionary Party (pri) rule in the 1990s, which he believed would pave the way for a pop- ular democratic renewal. In his 1991 article entitled “La venganza de La Ma- linche: hacia una identidad postnacional”, Bartra warns of a “fierce nationalist unification” that smothered Mexico’s multi- coloured society and legitimized authoritarianism, stating that “[…] when I point out the need to overcome cul- tural unease, I am not proposing as a cure an integration to the Anglo- American world parallel to the economic agreements on free trade with the United States and Canada.” (2002: 63) Bartra deconstructs nostalgic nationalist -

Esharp TRANS- TRANSITIONS, TRANSFORMATIONS, ‘TRANS’ NARRATIVES
eSharp TRANS- TRANSITIONS, TRANSFORMATIONS, ‘TRANS’ NARRATIVES Issue 27 Summer 2019 2 3 eSharp TRANS- They say life can be represented by Birth and Death but for me (I say this because I’ve lived a quarter of it by now) , it’s also the colours that lie between black and white. This piece is my friend’s version of life represented in Origami where 2456 pieces of small paper are individually folded and interlocked together without any glue. She folded each paper in the cab, metro, flight and train while people stared at her trying to figure out what she’s up to without even looking at the pieces in her hand. She would continue to do so even if you blind fold her. She used 33 shades of colours to ge the best Ombré of life. How life transitions from birth with a pure white soul of a baby embracing various stages and colours of life and eventually goes down to a death a blunt black reality. ADITI ANUJ Aditi Anuj is origami enthusiast. They call her the Origami girl. Graduated from the reputed National school of Design in India she took on a journey to gold each piece of paper she touched to create a beautiful version of itself. 4 TABLE OF CONTENTS 08 A CRITICAL OVERVIEW OF FEMINISM AND/IN TRANSLATION: CONSTRUCTING CULTURES AND IDENTITIES THROUGH AN INTERDISCIPLINARY EXCHANGE CHARLOTTE LE BERVET (UNIVERSITY OF GLASGOW) THE GAZE IN CASINO ROYALE: TRANSFORMATION FROM SUBJECT TO OBJECT IN 18 BOND’S NEW ALTERNATIVE MASCULINITY ITSNA SYAHADATUD DINURRIYAH (UNIVERSITY OF LEEDS) THE PERILS OF WORLD LITERATURE: ROBERTO BOLAÑO’S EXOTICISATION AND FALSE -

MEXICO Mapping Digital Media: Mexico
COUNTRY REPORT MAPPING DIGITAL MEDIA: MEXICO Mapping Digital Media: Mexico A REPORT BY THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS WRITTEN BY Rodrigo Gomez and Gabriel Sosa-Plata (lead reporters) Primavera Téllez Girón and Jorge Bravo (reporters) EDITED BY Marius Dragomir and Mark Thompson (Open Society Media Program editors) EDITORIAL COMMISSION Yuen-Ying Chan, Christian S. Nissen, Dusˇan Reljic´, Russell Southwood, Michael Starks, Damian Tambini The Editorial Commission is an advisory body. Its members are not responsible for the information or assessments contained in the Mapping Digital Media texts OPEN SOCIETY MEDIA PROGRAM TEAM Biljana Tatomir, deputy director; Meijinder Kaur, program assistant; Morris Lipson, senior legal advisor; Miguel Castro, special projects manager; and Gordana Jankovic, director OPEN SOCIETY INFORMATION PROGRAM TEAM Vera Franz, senior program manager; Darius Cuplinskas, director 4 February 2011 Contents Mapping Digital Media ..................................................................................................................... 4 Executive Summary ........................................................................................................................... 6 Context ............................................................................................................................................. 10 Social Indicators ................................................................................................................................ 11 1. Media Consumption: Th e Digital Factor -

2 Jorge Volpi
Wissenschaft als literarischer Stoff: Fiktion um die deutsche Atomphysik Analysen und Hintergründe zu Jorge Volpis En busca de Klingsor Inauguraldissertation der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde im Fach Spanische Sprach- und Literaturwissenschaften vorgelegt von Andreas Hunziker Beaumontweg 36, 3007 Bern, 031 371 72 29 eingereicht bei Prof. Dr. José Manuel López de Abiada Prof. Dr. Marco Kunz Bern, im Dezember 2005 1 Wissenschaft als literarischer Stoff: Fiktion um die deutsche Atomphysik Analysen und Hintergründe zu Jorge Volpis En busca de Klingsor Titelbild: Ingeborg ten Haeff: Klingsor's garden 2 Von der Philosophisch-historischen Fakultät auf Antrag von Prof. Dr. José Manuel López de Abiada und Prof. Dr. Marco Kunz angenommen. Bern, den 7. April 2006 DER DEKAN: PROF. DR. REINHARD SCHULZE 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG ___________________________________________________________ 9 2 JORGE VOLPI: SEINE PERSON UND SEIN WERK ______________________________ 15 2.1 Jorge Volpi_______________________________________________________ 15 2.2 Die Crack-Gruppe _________________________________________________ 18 2.3 Ein Blick auf Volpis Gesamtwerk ___________________________________ 22 2.3.1 A pesar del oscuro silencio (1992) ________________________________________________ 23 2.3.2 Días de ira (1994)_____________________________________________________________ 25 2.3.3 La paz de los sepulcros (1995) ___________________________________________________ 29 2.3.4 El temperamento melancólico -

Jorge Volpi Nació En México En 1968 Y Pertenece a La Llamada
Jorge Volpi nació en México en 1968 y Mario Bellatín nació en México en 1960, pertenece a la llamada generación del pero fue en Perú donde inició su carrera li- «crack». Su novela En busca de Klingsor ob- teraria. Es autor de casi una veintena de tuvo el Premio Biblioteca Breve en 1999 novelas cortas. Con Salón de belleza ob - y ha sido también galardonado con los Pre - tuvo el Premio Médicis a la mejor novela mios Deux Océans y Grinzane, en Fran- extranjera editada en Francia y con Flores, cia, y el de mejor traducción del Instituto el Premio Xavier Villaurrutia. En el año Cervantes de Roma, en 2002. Ha escrito 2000 fundó en México D.F. la Escuela Di- una decena de novelas, entre las que des- námica de Escritores, un espacio alterna- tacan sus dos últimas, El fin de la locura tivo a las escuelas y talleres tradicionales. y No será la tierra. Es también ensayista y La jornada de la mona y el paciente y El actualmente dirige al Canal cultural 22 en gran vidrio son algunas de sus novelas más la ciudad de México. recientes, la última de ellas publicada en Es- paña. Diálogo de la Lengua Mano a mano entre los novelistas mexicanos Jorge Volpi y Mario Bellatín sobre el fin de las ideologías, la desaparición de las tendencias literarias en Latinoamérica y la relación del escritor con el lector. caridad plaza Periodista CARIDAD PLAZA.—Me gustaría que me co- mentarais en qué situación se encuentra la lite- ratura en español, la literatura iberoamericana. -

Canon Y Corpus Literario Latinoamericano Y Caribeño. Una Metodología De Construcción Del Corpus
DOSSIER: Libros electrónicos y lectura digital: los escenarios del cambio Palabra Clave (La Plata), Abril 2018, vol. 7, n° 2, e050. ISSN 1853-9912 Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Bibliotecología Canon y corpus literario latinoamericano y caribeño. Una metodología de construcción del corpus Adrián R. Vila Universidad de Buenos Aires, Argentina Universidad de Salamanca, España [email protected] Cita sugerida: Vila, A. R. (2018). Canon y corpus literario latinoamericano y caribeño. Una metodología de construcción del corpus. Palabra Clave (La Plata), 7(2), e050. https://doi.org/10.24215/18539912e050 Recibido: 10 de noviembre de 2017 - Aceptado: 24 de noviembre de 2017 - Publicado: 27 de abril de 2018 Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR PDF generado por Redalyc a partir de XML-JATS4R Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Palabra Clave (La Plata), abril 2018, vol. 7, n° 2, e050. ISSN 1853-9912 Canon y corpus literario latinoamericano y caribeño. Una metodología de construcción del corpus Canon and Latin American and Caribbean literary corpus. A corpus building methodology Adrián R. Vila Universidad de Buenos Aires, Argentina Universidad de Salamanca, España [email protected] Resumen: El presente trabajo tiene como objeto la presentación de un modelo metodológico para la construcción de un corpus literario latinoamericano y caribeño. Esta metodología se plantea, asimismo, como un modelo para ser replicado para otros objetos de investigación dado su diseño basado en formas textuales sistémicas y extrasistémicas, canónicas y no canónicas. -

Animalidades Literarias En La Ciudad Latinoamericana Del Siglo Xxi
ANIMALIDADES LITERARIAS EN LA CIUDAD LATINOAMERICANA DEL SIGLO XXI Wesley Costa de Moraes A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Romance Studies in the College of Arts and Sciences (Spanish). Chapel Hill 2018 Approved by: Oswaldo Estrada Monica Rector Juan Carlos González Espitia Carolina Sá Carvalho J. Agustín Pasten B. i © 2018 Wesley Costa de Moraes ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Wesley Costa de Moraes: Animalidades literarias en la ciudad latinoamericana del siglo XXI (Under the direction of Oswaldo Estrada) This research explores diverse tropes of the animal and animality in literary works published by a selection of authors from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Peru since the year 2000. These tropes are employed as concise symbols that represent the ambiguities of modernity in Latin American societies. The texts analyzed reflect and problematize the importance assigned to the urban environment as the reference and center of progress in such societies, which builds on the paradigm of civilization against barbarism — an essential component of Latin American imaginaries since colonial times. The animalization of urban spaces questions one of the core principles of the civilizing process: the elimination, control, or use of nature (flora and fauna). Likewise, the presence of animal characters and the animalization of human characters are means to explore inhumane or dehumanizing conditions of life brought forth by modernization. In this research, I demonstrate that these authors navigate the continuities and discontinuities between humans and animals to convey the idea of loss of dignity of the human being and the need to restore/redefine the core values of humanity towards an ethics of social and ecological responsibility.