10 A. Del Campo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
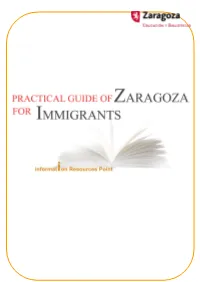
Practical Guide of Zaragoza for Immigrants
INDEX INTRODUCTION 5 DISCOVER YOUR COMMUNITY: ARAGON 6 LOCATION 6 A BRIEF HISTORY OF ARAGON 7 MULTICULTURAL ARAGON 7 DISCOVER YOUR CITY: ZARAGOZA 8 LOCATION 8 A BRIEF HISTORY OF ZARAGOZA 8 MULTICULTURAL ZARAGOZA 10 PRINCIPAL MUNICIPAL BODIES 10 TOURIST INFORMATION AND MAPS 11 BASIC INFORMATION ABOUT THE CITY 11 Where to call in case of emergency 11 – Moving around the city 11 – Principal authorities 13 – City council at home 13 – Websites of interest about Zaragoza 13 BASIC RESOURCES FOR NEW RESIDENTS 14 INFORMATION AND FOREIGN RELATED PROCEDURES 14 CONSULATES IN ZARAGOZA 15 LEGAL ADVICE 16 REGISTRATION AT THE CITY COUNCIL 16 ¿HOW TO GET THE SANITARY CARD? 19 FOOD SERVICE 19 HYGIENE SERVICE 20 WARDROBE SERVICE 20 TRANSLATION, INTERPRETATION AND MEDIATION SERVICES 20 DRIVING LICENCE 21 SENDING LETTERS AND / OR MONEY 21 MICROCREDITS 21 HOUSING 22 ADVISING 22 PROTECTED HOUSING 22 STOCK HOUSING 23 HOUSING PROJECTS FOR IMMIGRANTS 23 FREE ACCOMMODATION 24 TRANSPORT 25 THE CAR 25 REGULAR BUS LINES 25 THE TRAIN 26 THE AEROPLANE 26 2 PRACTICAL GUIDE OF ZARAGOZA FOR IMMIGRANTS Information Resources point HEALTH 27 GENERAL INFORMATION 27 ASSISTANCE TO ILLEGAL PEOPLE 28 HEALTH CENTRES 28 PUBLIC HOSPITALS 30 CLINICS AND PRIVATE HOSPITALS 30 MEDICAL CENTRES OF SPECIALITIES 31 DRUG DEPENDENCY 32 AIDS 33 EMOTIONAL HEALTH 33 SOCIAL CARE 34 MUNICIPAL CENTRES OF SOCIAL SERVICES (CMSS) 34 WOMEN 34 Emergency cases 34 – Interesting organizations for women 35 FAMILY 36 YOUNG PEOPLE 37 Youth Houses 37 – Other resources for young people 37 DISABLED PEOPLE 38 OTHER -

Reseña Histórica
RESEÑA HISTÓRICA EL NOMBRE: Varios historiadores mencionan que este lugar era citado por primera vez en el año de 1108 como Iassa o Jassa, pero parece lógico reconocer su existencia en tiempo anterior que se remonta a los años anteriores a 1035, en que en que la zona pirenaica de Jaca se convirtió en Reino de Aragón regentado por Ramiro I. LOS TIEMPOS REMOTOS: Se afirma que el valle del río Osia debió de ser poblado desde tiempos prehistóricos como atestiguan diversos restos identificados en el valle, como el dolmen de Lizara. Ya en el siglo VIII con la invasión musulmana, de la Hispania visigoda surgen diversos reductos cristianos de resistencia al Islam, entre ellos el que sería futuro embrión del solar de Aragón. En el siglo IX un reducido territorio ubicado entre los valles de Canfranc y Hecho tutelado por el reino pamplonés y protegido por los carolingios tomó el nombre del río Aragón —denominación que está documentada por primera vez en el año 828—; y con el paso del tiempo este pequeño reducto iría ampliando sus fronteras durante los siglos, constituyéndose primero en Condado y luego en Reino con unos límites territoriales que se han conservado luego hasta la actualidad. El matrimonio de Andregoto - hija del conde aragonés Galindo II Aznárez - con el rey García Sánchez I de Navarra condujo a la unión de ambas entidades políticas, si bien la aragonesa siguió conservando una cierta personalidad, reforzada por el renacer de la vida monástica y la organización de una diócesis coincidente con los límites del condado. SIGLOS I AL X: En el año 1035, Ramiro I - hijo natural de Sancho III de Navarra y Baiulus del condado de Aragón -, incorpora a este último los condados de Sobrarbe y Ribagorza que habían estado bajo el gobierno de su hermanastro Gonzalo. -

Sector De Huesca 2004
MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SECTOR DE HUESCA DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO MANUEL GARCÍA ENCABO Director General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo JULIÁN DE LA BÁRCENA GUALLAR Jefe de Servicio de Ordenación y Planificación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo ELABORACIÓN MARÍA JOSÉ AMORÍN CALZADA Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo OLGA MARTÍNEZ ARANTEGUI Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo DIEGO JÚDEZ LEGARISTI Médico Interno Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa AGRADECIMIENTOS Se agradece la colaboración prestada en la revisión de este documento a Javier Quíntin Gracia de la Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, y a María Luisa Gavín Lanzuela del Instituto Aragonés de Estadística. Además, este documento pretende ser continuación de la labor iniciada hace años por compañeros de la actual Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud. Zaragoza, septiembre de 2004 Mapa Sanitario de Aragón Sector de Huesca 3 ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL............................................................................. 5 ZONA DE SALUD DE ALMUDÉVAR .............................................................. 13 ZONA DE SALUD DE AYERBE..................................................................... -

Atención Primaria De Huesca
SERVICIO ARAGONES DE SALUD GERENCIA SECTOR DE HUESCA ATENCIÓN PRIMARIA (CATEGORIA 1) (Según Resolución de fecha 10.12.2020) PUESTOS DIRECTIVOS DOTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTO CÓDIGO GRUPO Y DE DE DE GESTIÓN NUMÉRICA PROVISIÓN DESTINO 12101 A1 DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA CAT. 1 1 LD 28 12131 A2 DIRECTOR DE ENFERMERÍA AT. PRIM. CAT. 1 1 LD 26 12211 A1 SUBDIRECTOR MÉDICO AT. PRIMARIA CAT. 1 1 LD 27 23001 A1 COORDINADOR EQUIPOS AP 1 LD 26 20901 A1 COORDINADOR DE E.A.P. 14 LD 26 22301 A2 COORDINADOR DE ENFERMERÍA DE E.A.P. 14 LD 22 21001 A1/A2 JEFE DE SERVICIO 2 LD 26 21101 A1/A2/C1 JEFE DE SECCIÓN 1 LD 24 21201 C1/C2 JEFE DE GRUPO 6 LD 19 21301 C1/C2 JEFE DE EQUIPO 7 LD 17 S.P.= Sistema de provisión L.D.= Libre designación. P.S./C.= Pruebas selectivas/Concurso C.D.= Complemento de destino. P = Propietario 1/17 SERVICIO ARAGONES DE SALUD GERENCIA DE SECTOR DE HUESCA (Según Resolución de fecha 10.12.2020) ATENCION PRIMARIA (CATEGORIA 1) GRUPO LOCALIDAD CÓDIGO/ R.P.T. / CIAS CATEGORÍA/PUESTO DE TRABAJO DOTACION S.P. C.D. A1067 ODONTOESTOMATÓLOGO 3 PS/C 24 JACA, BERDUN, HECHO, BIESCAS, 1001000304P BROTO, SABIÑANIGO PIRINEOS, PERPETUO SOCORRO, 1001000307B HUESCA RURAL, AYERBE SANTO GRIAL, ALMUDEVAR, GRAÑEN, 1001000309J SARIÑENA A1061 FARMACÉUTICO 1 PS/C 24 1001007202Y A1044 PSICÓLOGO ESPECIALISTA PSIC. CLÍNICA 4 PS/C 24 1001000501K 1001000502E A1 1001000504R 1001000506A A1072 TÉCNICO SALUD PÚBLICA 1 PS/C 24 1001006601A MÉDICO DE ATENCIÓN CONTINUADA DE A1089 8 PS/C 24 SECTOR 1001003660Y 1001003661F 1001003662P 1001003663D 1001003664X 1001003665B 1001003666N 1001003667J A3002 GRUPO TÉCNICO 1 PS/C 23 1001006702N B2002 ENFERMERA DE APOYO AT. -

Los Bosques De Aragón
LB-[1-85]:Maquetación 1 16/12/09 15:16 Página 26 El pinar de pino negro Las Blancas de Borau José Luis Benito Alonso En la divisoria de aguas entre el río Aragón y el Lubierre que nos lleva hasta el macizo de Aspe, encontramos un pinar de pino negro sobre calizas aprovechado por el ganado vacuno y lanar. Especie dominante Pino negro (Pinus uncinata) Especies de flora Dedalera, falso azafrán, chinebro, fresa Especies de fauna Jabalí, arrendajo, picapinos, corzo Localización Borau. Jacetania. Huesca Protección Zona Periférica del Parque Natural de los Valles Occidentales Acceso Desde Castiello de Jaca, en la carretera N-330, tomar el desvío que indica a Borau a la altura de Villa Juanita, cruzar el pueblo de Aratorés y ascender el puerto hasta el collado de la Sierra, pasado el cual hacia el norte parte la pista restringida de Las Blancas. Aparcar allí, a la entrada Este pinar de pino negro (Pinus uncinata) ocupa la solana y la um- bría de la sierra de las Blancas cuyo cordal, orientado de norte a sur, nos conduce hasta el conocido macizo de Aspe. Se trata de un pinar que ha sido aprovechado desde antiguo, tanto para el pasto de vacas, ovejas, cabras o caballos como por la madera, motivo por el cual tenemos un bosque aclarado, con muchos pinos jóvenes, y su límite superior rebajado. Vemos hierbas forestales como la betónica (Veronica officinalis), la yerba agostera (Sanicula europea) o la fresa (Fragaria vesca), que conviven con especies herbáceas propias de los pastos, como la yerba fina (Agrostis capillaris), festucas (Festuca spp.), cervuno (Nardus stricta), quitameriendas (Merendera mon- tana), falso azafrán (Crocus nudiflorus), cardos (Cirsium eriophorum Chovas piquigualdas subsp. -

Anuncio De La Apertura De Cobranza
7 Julio 2020 Boletín Oficial de la Provincia de Huesca Nº 128 SELLO ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 07/07/2020 TESORERÍA RECAUDACION DE TRIBUTOS SERVICIOS CENTRALES Publicado en tablón de edictos 2335 ANUNCIO APERTURA DE COBRANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, AÑO 2020 Y TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, SEGUNDO PERÍODO DE RECAUDACIÓN AÑO 2020 . De conformidad con los artículos 23 y 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes, que desde el próximo día 15 de julio y hasta el día 19 de octubre de 2020, se con ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza anual, por recibo, en período voluntario, del firma Sede no la IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (AÑO 2020), IMPUESTO una que en y SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y DE CARACTERÍSTICAS documento CSV menos ESPECIALES (AÑO 2020) Y DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS de los conceptos, el el al períodos y ayuntamientos que se especifican, con arreglo al calendario que se publica en el con Electrónica Boletín Oficial de la Provincia y en los Edictos que se remitirán por el Servicio Provincial de obtener contiene Recaudación de Tributos Locales para su exposición en el Tablón de anuncios de los Sede acceda la respectivos Ayuntamientos. necesita de original Si originales, Ayuntamientos de los que se realiza el cobro del fuera Impuesto sobre Vehículos de Tracción validar. Mecánica (año 2020): documento firmas El realizada pudo las Electrónica. -

El GA Declara El Paisaje Protegido De Las Fozes De Fago Y Biniés
Diario del AltoAragón - Miércoles, 14 de abril de 2010 Comarcas | 9 q ALTO ARAGÓN CONSEJO DE GOBIERNO Catalogado como El GA declara el Paisaje Protegido BIC el yacimiento de La Vispesa de de las Fozes de Fago y Biniés Tamarite de Litera D.A. El espacio hace el número 15 de la Red Natural de Aragón y se localiza en la Jacetania HUESCA.- El yacimiento de La Vispesa, situado en el D.A. do que sobre relieves calcáreos municipio de Tamarite de eocenos ha labrado el barranco Litera, obtuvo ayer la decla- HUESCA.- La Red Natural de de Fago, también conocido co- ración de Bien de Interés Cul- Aragón cuenta con quince es- mo río Majones, y su entorno tural (BIC), en la categoría de pacios naturales protegidos tras inmediato. En la Foz de Biniés, Conjunto de Interés Cultural, la aprobación ayer, por parte del el Paisaje Protegido incluye los Zona Arqueológica, según Consejo de Gobierno, del Decre- cortados del río Veral y de los ba- informó el Gobierno arago- to por el que se declara el Paisaje rrancos laterales, así como parte nés en una nota de prensa. Protegido de las Fozes de Fago y de la Sierra de los Ríos. La Vispesa se localiza sobre Biniés, en la Comarca de la Jace- En el ámbito de este espacio un cerro de 304 metros de al- tania. La decisión se toma, según destaca la presencia de “Allium titud en el interfluvio Cin- informó ayer el Gobierno arago- pyrenaicum”, especie cataloga- ca-Segre, en un paisaje que nés, con el fin de proteger la ri- da como vulnerable por el Catá- responde a un característico queza paisajística y natural que logo de Especies Amenazadas relieve estructural horizontal alberga el entorno, y con el obje- de Aragón. -

Aragüés Del Puerto Hasta El Límite Con Navarra
El GR 15 es un sendero de gran recorrido aragonés que atravie- sa de este a oeste el norte de la provincia de Huesca, en parale- lo al trazado de los Pirineos, desde Bonansa (límite con Lérida) Aragüés del Puerto hasta el límite con Navarra. El itinerario discurre a lo largo de las agrestes sierras prepirenaicas, entramado geológico singu- lar que propicia una excepcional diversidad de ambientes y GR 15 Huesca ecosistemas. Las localidades del camino preservan una genuina Aragüés Castiello Aso de Yosa de San Martín San Feliu El Pont cultura tradicional, ligada a la montaña, además de destacadas Acumuer Bestué Algaraieta (vértice)Fago Ansó Hecho Urdués del PuertoJasa Aísa Esposa Borau de Jaca Sobremonte Sobremonte Biescas Gavín Yésero Broto Buesa Fanlo Buisán Nerín San Úrbez Escuaín Arinzué Tella Lafortunada Saravillo Barbaruens Seira Gabás de Veri de Veri Abella Espés Alins Bonansa Cirés de Suert Zaragoza HUESCA manifestaciones artísticas y monumentales cuyo momento de GR 15.1 Teruel mayor esplendor se remonta hasta el Medievo. Buerba Vio The GR 15 is an Aragonese long-distance footpath which crosses the north of the province of Huesca from east to west, parallel to the route of the Pyrenees, from Bonansa (border N with Lerida) to the border with Navarre. The itinerary runs through the rugged Pre-Pyrenean Ranges, a singular GR 15 geological structure that propitiates an exceptional diversity of environments and ecosystems. The localities of the road maintain a genuine traditional culture, linked to the mountains, as well as outstanding artistic and monumental manifestations, whose moment of greatest splendour dates back to the medieval era. -

Spanish Pyrenees
SPRING IN THE SPANISH PYRENEES 24 APRIL – 3 MAY 2014 Participants Peter and Elonwy Crook David and Stephanie Bennett Marie Watt Leader Chris Gibson Our hosts: Melanie and Peter Rich at Casa Sarasa www.casasarasa.com Photos by Chris Gibson, all taken during this holiday. Front cover: Berdún and the high Pyrenees. Below: lunch at La Virgen de la Peña. This holiday, as for every Honeyguide holiday, also puts something into conservation in our host country by way of a contribution to the wildlife that we enjoyed, in this case for La Sociedad Española de Ornitología (SEO), the Spanish Ornithological Society, and its work in Aragón. The conservation contribution this year of £40 per person was supplemented by gift aid through the Honeyguide Wildlife Charitable Trust, leading to a total of £250 / €300. This donation brings the total given to SEO since the first Honeyguide holiday in Spain in 1991 to £15,885 (through all Honeyguide holidays, mostly the Spanish Pyrenees and Extremadura). The total for all conservation contributions through Honeyguide since 1991 was £94,787 to May 2014. 2 Daily Diary Thursday 24 April: The journey there... Leaving behind the lovely English spring at Stansted with some trepidation given the latest Pyrenean weather forecast, we arrived in Biarritz in mid-afternoon (with a glimpse for some of a flock of gannets offshore as we lined up to land) – and the forecast wasn’t wrong! It was raining, and clearly had been for some time. And the rain stayed with us as I collected the minibus, and set off down the motorway, at which point it got even heavier…. -

Fomento Adjudica Las Obras De Un Tramo De La Autovía A-21, En La Provincia De Huesca
OFICINA DE INFORMACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO Entre Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca Fomento adjudica las obras de un tramo de la Autovía A-21, en la provincia de Huesca rensa • El presupuesto de adjudicación asciende a más de 30 M€. p • La longitud aproximada del tramo es de 7,2 km. Madrid, 7 de agosto de 2008 (Ministerio de Fomento). El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Comsa, S.A. las obras del tramo Santa Cilia – Puente la Reina de Jaca, de la Autovía A- 21 Jaca – L.P. Navarra, en la provincia de Huesca. El presupuesto de adjudicación asciende a 30.607.283 euros. Las obras previstas tienen como finalidad la construcción de uno de los Nota de once tramos en que queda dividido el trazado de la variante de la carretera N-240, Autovía A-21, integrante de la vía Pirenaica. Concretamente, el tramo Santa Cilia – Puente la Reina de Jaca, con una longitud de 7,2 km, conectando con la red viaria existente y a la vez, permitiendo el paso a dichos núcleos de población a través de dos enlaces. Características Técnicas: El inicio del trazado se sitúa 700 m al norte de Santa Cilia y a unos 300 m al este de la carretera Santa Cilia – Somanés, conectando con el tramo Jaca (Oeste) – Santa Cilia dentro del término municipal de Santa Cilia. Desde aquí continua hacia el oeste paralelo a la N-240, por la margen derecha del río Aragón. A continuación, entra en el término municipal de Puente la Reina de Jaca y cruza el río Aragón Subordán, finalizando a 1 km al oeste de la carretera que discurre entre Puente la Reina de Jaca y Santa Engracia CORREO ELECTRÓNICO Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 28071 - MADRID [email protected] TEL: 91 597 81 71 / 81 72 [email protected] FAX: 91 597 85 03 / 85 04 Página 1 de 3 www.fomento.es OFICINA DE INFORMACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO de Jaca, conectando con el tramo siguiente de la A-21, Puente la Reina de Jaca – Fago (L.P. -

Orden Alfabético
Orden alfabético ASENTAMIENTO ELEGIBLE ASENTAMIENTO CODIGO INE CODIGO INE (TIPOS 1,2,3,4 Y 5) ELEGIBLE ASENTAMIENTO (*) MUNICIPIO PROVINCIA (ASENTAMIENTOS) (MUNICIPIOS) EMPRESAS (TIPO 3) (TIPOS 1,2,Y 4) PERSONAS FÍSICAS ASOCIACIONES 44001000101 44001 Ababuj Ababuj Teruel SI SI 50001000101 50001 Abanto Abanto Zaragoza SI SI 22130000101 22130 Abay Jaca Huesca SI SI 44002000101 44002 Abejuela Abejuela Teruel SI SI 22143000101 22143 Abella Laspaúles Huesca SI SI 22130000201 22130 Abena Jaca Huesca SI SI 44071000101 44071 Abenfigo Castellote Teruel SI SI 22117000199 22117 Abenozas Graus Huesca SI SI 22215000101 22215 Abi Seira Huesca SI SI 22001000101 22001 Abiego Abiego Huesca SI NO 22002000101 22002 Abizanda Abizanda Huesca SI SI 50297000502 50297 Academia General Militar Zaragoza Zaragoza NO NO 50002000101 50002 Acered Acered Zaragoza SI SI 22199000201 22199 Acumuer Sabiñánigo Huesca SI SI 22003000101 22003 Adahuesca Adahuesca Huesca SI NO 50003000101 50003 Agón Agón Zaragoza SI NO 50004000101 50004 Aguarón Aguarón Zaragoza SI NO 22150000101 22150 Aguas Loporzano Huesca SI SI 22243000199 22243 Aguascaldas Valle de Bardají Huesca SI SI 44003000101 44003 Aguatón Aguatón Teruel SI SI 44004000101 44004 Aguaviva Aguaviva Teruel NO NO 22004000101 22004 Agüero Agüero Huesca SI SI 22066000999 22066 Aguilar Boltaña Huesca SI SI 50199000101 50199 Aguilar de Ebro Osera de Ebro Zaragoza SI NO 44005000101 44005 Aguilar del Alfambra Aguilar del Alfambra Teruel SI SI 50005000101 50005 Aguilón Aguilón Zaragoza SI SI 22117000301 22117 Aguinalíu Graus Huesca -

Creus El Relieve De La Jacetania.Pdf
De la Naturaleza I Página anterior: Los Pirineos, desde Artieda El relieve de la comarca de La Jacetania 1 JOSÉ CREUS NOVAU El territorio La actual comarca de La Jacetania se corresponde con la cuenca del río Aragón hasta su entrada en Navarra, ade- más de un tramo de la Val Ancha-Val Estrecha y de una franja que, a modo de orla, rodea por el este y sur los montes de Oroel y San Juan de la Peña hasta el puerto de Santa Bárbara y cuyas aguas vierten al río Gállego. In- cluye las cuencas de los ríos Gas (al sur de Jaca), Lubie- rre (valle de Borau), Estarrún (valle de Aísa), Aragón Su- bordán (valle de Hecho) y su afluente el río Osia (valle de Aragüés), el Veral (valle de Ansó) y su tributario el ba- rranco de Majones-Fago, además del tramo inferior del río Esca (valle de Roncal) desde aguas arriba de Salvatierra. Todos ellos afluentes del río Aragón que, desde su cabecera en el valle de Astún, actúa como colector de todas las aguas de la zona que posteriormente son represadas en el embalse de Yesa, situado en el extremo sur-occidental de la Canal de Berdún. El relieve se estructura en una serie de pliegues orientados de oeste a este por la fuerza tectónica del plegamiento Alpino. Posteriormente la erosión fluvial actuó sobre estas estructuras, hasta el punto de que los ejes de pliegue quedaron supe- ditados a las formas creadas por una red hidrográfica que se encajaba de forma transversal, creando una serie de valles paralelos orientados de norte a sur.