DIAZ PRETEL FRANK MANUEL(Fileminimizer).Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I. M Lis Ln¡K
I U R T I A . A N O 1 204'g ZENBAKIJA - NÚM.“ 204 BILBAO I9I3 Dagonilla Agosto 2 5'na día 25 Arpide ta irag^af’i'Saneufijalr T^mitizkiña 1547‘g — Teléfono núm. 1547 IDAZKOLEA TA BANAKOLtA 7 ’gn ingoskiyan Astelena Lunes REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN IDAZKIKUTXA 2 3 4 g PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN Y ANUNCIOS APARTAD O DE CORREOS NOM. 234 Plaza Nueva, 3, 2.o 9.a plana Véase á lo que queda reducido la teoría trañeza, aquella manifestadón vasca, ines fiBRICADEJERVEZAS de la anticultura del Nadonalismo Vasco, perada y desconodda para ellos. presliiilo'pflr Su Malestail el Re?, a leoi lie Mm propugnada por el sabio rector de la Uni RECIBIMIENTO A LOS SE VERIFICARÁ POR versidad de Salamanca. la Cruz del C am po BIZKAINOS y GRAN BI- LA TARDE EL REPAR EUZKELDUN-BAT. RIBILKETA I. m lis ln¡K plisen Munich Muchas horas y mudios días me ha ll^ d o á mi la ocupación de pensar Los nacionalistas guipuzkoanos, que ha TO DE PREMIOS EN EL CONCURSO DE GANADERÍA, acerca de lo que fué, lo que es y lo que cía una hora se encontraban en Azpeitia, MAQUINARIA Y -PRODUCTOS AGRÍCOLAS : : : será ó pueda llegar á ser, el Nacionalismo esperaban con ansiedad la llegada de los Vasco. Los que carecen de un espíritu MoTimieiöto nacionalista patriotas bilbaíno». Con objeto de forrtMir verdaderamente crítico, que son los másy la manifestación, salieron á lai afueras de El público, satisfechísimo del partido. Habla de los dos únicos amores qfue de« y aun alguien que posee en muchos cao Azpeitia, y allí recibieron á los bizkainps. -

Cuadernillo De Normas Legales
AÑO DE LA INTEGRACIÓN FUNDADO NACIONAL Y EL EN 1825 POR EL LIBERTADOR RECONOCIMIENTO SIMÓN BOLÍVAR DE NUESTRA DIVERSIDAD Lima, jueves 10 de mayo de 2012 NORMAS LEGALES Año XXIX - Nº 11836 www.elperuano.com.pe 465991 Sumario PODER EJECUTIVO R.M. N° 358-2012/MINSA.- Aceptan donación efectuada a favor del Hospital Víctor Larco Herrera 466002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES D.S. N° 053-2012-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en los distritos de Santo Domingo, Yamango y La Matanza, en la RR.VMs. N°s. 129, 130, 131 y 143-2012-MTC/03.- Otorgan provincia de Morropón; los distritos de Las Lomas y Tambogrande, autorizaciones para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en la provincia de Piura; y el distrito de Tamarindo, en la provincia de en FM en localidades de los departamentos de Cajamarca, San Martín Paita, en el departamento de Piura 465993 y Ancash 466003 D.S. N° 054-2012-PCM.- Decreto Supremo que prorroga el R.VM. N° 135-2012-MTC/03.- Modifi can planes de canalización Estado de Emergencia en los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora en FM y Huanchaco, ubicados en los distritos de Moche, Víctor Larco Herrera de diversas localidades del departamento de Ancash 466010 y Huanchaco, de la provincia de Trujillo, en el departamento de La R.VM. N° 137-2012-MTC/03.- Aprueban transferencia de Libertad 465994 autorización a favor de persona jurídica, para prestar servicio de R.M. N° 115-2012-PCM.- Aprueban Indicadores y Metas del radiodifusión sonora comercial en FM, en la localidad de Talara, Sector Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2012 departamento de Piura 466011 465995 R.VM. -

Picture As Pdfaugust 2021
FAIRMAIL PHOTOGRAPHY TRIP THE NATURAL BEAUTY of the Northern Incan Empire DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC, THE DATES OF THIS TRIPS ARE TO BE CONFIRMED TRIP OVERVIEW Ready for the adventure? Twice a year FairMail organizes photography trips in beautiful and unexplored areas of Peru. We invite to the trips anyone who’s up for an adventure off the beaten path and wants to experience first-hand what life in Peru is really like. On this trip we’ll explore the Nothern Incan Empire with the FairMail photographers, and it is going to be awesome! We’ll leave the desert cost behind, climb the high Andes and reach the Selva Seca region (dry forest) where we’ll spend a full week learning about local culture and enjoying the beauty of the uncontaminated nature. We’ll relax in thermal baths, hike to the spectacular Cumbe Mayo, join the negotiations at the animal market.and visit pre-Colombian ruins. The adventure starts from Huanchaco a small village 12 km north Trujillo, the 3rd biggest city in Peru. Huanchaco is famous for being a surf destination and for preserving the century-long tradition of the caballitos de totora, hand made fishing boats made out of reed. Huanchaco has a lot to offer: you can relax on the beach, take surf lessons and Spanish classes. You can also visit the numerous attractions in the area, like the pre-Columbian mud city of Chan Chan and the various temples of the Moche culture. Most importantly, in Huanchaco you will meet the FairMail teenagers and experience first-hand how FairMail works. -

125 Años De Honor Deportivo
Diciembre 2019 n. 63 125 AÑOS DE HONOR DEPORTIVO 21 9-10 18-19 MONTAÑA CONFERENCIAS 79ª TRAVESÍA Acuerdo con el BBK DEL CLUB A NADO Mendi Film Bilbao El salón social sigue con Otra gran fiesta de la Bizkaia su ciclo de charlas natación ÍNDICE - AURKIBIDEA 3 ÍNDICE - AURKIBIDEA 4 SALUDA PRESIDENTA - PRESIDENTEAREN AGURRA 6 ACTIVIDAD DEL CLUB - KLUBEKO AZKEN BERRIAK 06. 125º Aniversario del Club. 09. Conferencia de Espido Freire. Conferencia sobre Heliski. Club de Lectura. 10. Mesa Debate sobre Manu Leguineche. Conferencia sobre el Transiberiano. Conferencia Tailandia. 11. Actuaciones del Coro. IX Paseo por la Ría. Campeonato Pádel Solidario. 12. Master Gestión UPV. ACEDYR. María Mühr. 13. Acto de UNICEF. Convenio con el Bilbao Basket. 14 NUESTRA HISTORIA - GURE HISTORIA 14. Felipe Serrate, el profesor de gimnasia de Bilbao. 17 AGENDA 18 NOTICIAS DEPORTIVAS - KIROL ARLOKO ALBISTEAK 18. 79ª Travesía a Nado del Club. 20. Actualidad de nuestros pelotaris. Festival de Cesta Punta en la Aste Nagusia. 21. Acuerdo con BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. 22. Triatlón. Entrevista a Carlos Uncetabarrenechea. 24. Excursiones de montaña. 25. Luis Abando. Campeón del Mundo de Kayak Surf. 26. Presentación en el Club del combate por el Campeonato de Europa de Kerman Lejarraga. Gala de Boxeo Profesional. 27. Actualidad de Natación y de Waterpolo. Edita: Club Deportivo Bilbao Presidenta: Mª Angeles Galindez Maquetación y Edición: ACC Alda. Recalde, 28. 48009 Bilbao Redacción: Club Deportivo Bilbao Tel.: 94 405 43 52 Tel.: 94 423 11 08 - 09 Depósito Legal: BI-748/2004 Fax: 94 424 10 15 www.club-deportivo.com CDB · magazine 3 Presidentearen agurra Saluda Mª Ángeles Galindez Urquijo Presidenta Presidenta Club Deportivo Bilbao Bazkide estimatuak: Estimados-as socios-as: Hemen duzue urte paregabe honetako azken ordezkariei eskainitako espazioan hizpide hartuko Tenéis aquí la última revista de un gran año. -

Use Style: Paper Title
Volume 6, Issue 2, February – 2021 International Journal of Innovative Science and Research Technology ISSN No:-2456-2165 Territorial Occupation in the Coastal Strip and the Environmental Sustainability of the Wetland Ecosystem of Huanchaco-Peru Carlos A. Bocanegra García Nelson GustavoYwanaga Reh National university of Trujillo National university of Trujillo Trujillo, Perú Trujillo, Perú Zoila Culquichicón Malpica National university of Trujillo Trujillo, Perú Abstract:- Results of the “occupation of the coastal territory on the environmental sutainability of the It is alarming what is recorded in Spain, where a wetlands of Huanchaco-Perú” are presented. The work ranking of coastal destruction was established and was carried out on base of the management and showed that the Mediterranean is the región most processing satellite images, georeferenced databases that affected. The three comunities that lead the destruction serve to obtain past and present information, the method of coastal ecosystems due to urbanizations are used relates different sources of information from the Catalunya, which has the highest percentage of databases of the District Municipality of Huanchaco with urbanized coastal área: 26.4%, the Valenciana remote sensing images from Google Earth. The results community occupies second place, with 23.1% of its show accelerated growth of the mainly urban population, coastline degraded, and in third place is Andalucía with settled on the coast in detriment of adjacent áreas 15.4%. Furthermore, looking only at the beaches, the characterized by precaurious basic. worst provinces are Barcelona and Malaga with 83.6% and Alicante with 80.3%, of their beach line surrounded Keywords:- Territorial Occupation, Coastal Strip, Wetlands by cement (PALOMA NUCHE, 2018). -

THE SUSTAINABILITY of SURFING TOURISM DESTINATIONS a Case Study of Peniche, Portugal
THE SUSTAINABILITY OF SURFING TOURISM DESTINATIONS A Case Study of Peniche, Portugal Afonso Gonçalves Teixeira 2017 THE SUSTAINABILITY OF SURFING TOURISM DESTINATIONS A Case Study of Peniche, Portugal Afonso Gonçalves Teixeira A dissertation submitted to the School of Tourism and Maritime Technology of the Polytechnic Institute of Leiria in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Sustainable Tourism Management Supervision João Costa, PhD Co-supervision Jess Ponting, PhD João Vasconcelos, PhD 2017 This page was intentionally left blank. ii THE SUSTAINABILITY OF SURFING TOURISM DESTINATIONS A Case Study of Peniche, Portugal COPYRIGHT Afonso Gonçalves Teixeira, student of the School of Tourism and Maritime Technology of the Polytechnic Institute of Leiria. A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e o Instituto Politécnico de Leiria têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor. iii This page was intentionally left blank. iv ACKNOWLEDGMENTS The current thesis is the result of my involvement with several people, all of which made determinant contributions along the way to the accomplishment -

Diciembre 2019 }
{T rasluchadanº 82 diciembre 2019 } Carta de la Junta Directiva • Vela Ligera • Piragüismo • Campeonato de Kayak Surf • Vida Social Vela Crucero • VIII Liga EKP Cruceros • Actividad física y salud • Siempre adELAnte Rwenzori (Uganda) • Venecia, la reina del mar • El desove de las tortugas bobas Elcano y Magallanes • 62 Festival Internacional de Cine denº 82 San diciembre Sebastián 2019 Trasluchada 2019 | 1 2 | Trasluchada nº 82 diciembre 2019 SUMARIO Carta de la Junta Directiva ....................................5 Vela Ligera ....................................................6 Piragüismo ..................................................14 Campeonato de Kayak Surf ..................................18 Vida Social ...................................................20 Vela Crucero .................................................26 VIII Liga Cruceros EKP .......................................30 Actividad física y salud . 33 Real Club Náutico de San Sebastián Asociación de ayuda a enfermos “siempre adELAnte” .......35 Ijentea, 9 Rwenzori (Uganda) ..........................................36 20003 Donostia – San Sebastián http://www.rcnss.com Venecia, la reina del mar .....................................38 Email: [email protected] El desove de las tortugas bobas .............................40 Tel.: 943423575 Elcano y Magallanes .........................................42 DL: SS 1638-2012 62 Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2019 .....48 Junta Directiva del R.C.N.S.S. Pío Aguirre Martín Gabarain Juanma Pereiro Ricardo Aristondo María G. Lapoujade Foto portada: Santi Pablos Fotos regata Munilla: Nicolás de Assas Fotos Mundial Kayak: Hugo Grassi Fotos varias: Patxi Acha, L.F. Man- terola, Santi Pablos, Marta Lizarraga, Rafa Aspiunza, Coke Espinosa. El R.C.N.S.S. no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores en las contribuciones apare- cidas en esta revista, ni comparte, ne- cesariamente, las ideas manifestadas en las mismas. Los números anteriores de la revista Trasluchada están disponibles en for- mato pdf en la Web del R.C.N.S.S. -
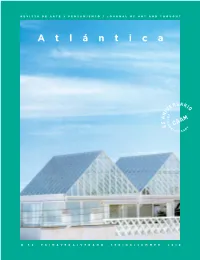
A T L Á N T I
REVISTA DE ARTE Y PENSAMIENTO / JOURNAL OF ART AND THOUGHT Atlántica # 54 PRIMAVERA/VERANO SPRING/SUMMER 2014 Atlántica P. 5 P. 96 P. 188 Editorial / Editorial JAC LEIRNER: CONRAD VENTUR: por / by Octavio Zaya LA SONRISA MONTEZLAND DEL GATO / Un proyecto para / P. 6 A project for Atlántica CAAM: THE SMILE OF 25 AÑOS. CRÓNICA DE THE CAT P. 200 por / by Moacir dos Anjos UN RECORRIDO / PHILIP-LORCA diCORCIA: 25 YEARS. CHRONICLES P. 120 OF A JOURNEY Un proyecto para / EL REGRESO A project for Atlántica por / by Clara Muñoz DE LO REAL / FERNANDO GUTIÉRREZ: THE RETURN P. 26 ODA AL SECUNDÓN / OF THE REAL DIÁSPORAS DE LA ODE TO NUMBER TWO por / by Christian Viveros-Fauné DIÁSPORA, O LA P. 132 RECONSTRUCCIÓN DEL P. 212 UNA SEXTA PARTE Un proyecto para / “ATLÁNTICO NEGRO” / A project for Atlántica DE LA TIERRA / DIASPORAS OF THE IDEOLOGY A SIXTH PART DIASPORA, OR THE por / by OF THE WORLD RECONSTRUCTION OF MARLON por / by Mark Nash THE “BLACK ATLANTIC” DE AZAMBUJA por / by Suset Sánchez P. 150 P. 220 Una entrevista con / P. 52 An Interview with CINTHIA MARCELLE MOMENTOS JUAN ANDRÉS GAITÁN por / by Fabio Cypriano por / by Monika Szewczyk INMENCIONABLES / P. 232 UNSPEAKABLE P. 160 ARTE ÚTIL MOMENTS GINTARAS Coloquio con / A Colloquium with Entrevista con / An interview with DIDŽIAPETRIS: TANIA BRUGUERA JOHN AKOMFRAH LA CONVERSACIÓN P. 252 por / by T.J. Demos DE KLUGE / COLABORADORES / CONTRIBUTORS P. 64 KLUGE’S Un proyecto para / A project for Atlántica CONVERSATION Entrevistado por / Interviewed by MAELSTROM Agar Ledo por / by ZOÉ T. -

Lista Cesados
DEPARTAMENTO ENTIDAD CESADO BENEFICIO AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS AGUILAR GALLARDO CARLOS COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS AYESTA CHISCUL HUBER REINCORPORACION AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS CABAÑAS PICON HERNAN COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS CASTRO SANTILLAN ANGELICA COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS CORONEL OCMIN JOSE REINCORPORACION AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS CRUZ ANGULO ISRAEL COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS LLANOS QUIROZ HERMELINDA COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS MENDOZA SANTILLAN MIGUEL REINCORPORACION AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS MIRANDA VILLACORTA LUIS REINCORPORACION AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS SALAZAR HERRERA JOSE REINCORPORACION AMAZONAS COOPOP - AMAZONAS TORO MORALES JOEL COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS CTAR AMAZONAS DIR. REG. AGRICULTURA ACOSTA LOPEZ JOSE ANGELES REINCORPORACION AMAZONAS CTAR AMAZONAS DIR. REG. AGRICULTURA PANDURO GRANDEZ HILDEBRANDO COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS CTAR AMAZONAS DIR. REG. AGRICULTURA ROJAS COLLANTSE MARIANO JESUS COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS CTAR AMAZONAS DIR. REG. SALUD CHOTA PORTOCARRERO VICTOR MANUEL REINCORPORACION AMAZONAS CTAR AMAZONAS DIR. REG. SALUD VILLACREZ RODRIGUEZ BUENERGES REINCORPORACION AMAZONAS CTAR CAJAMARCA DIR.REG. AGRICULTURA VELA NOVOA MARIO ALFONSO COMPENSACION ECONOMICA AMAZONAS HIDRANDINA MARTÍN ANAYA SANTOS JUBILACION ADELANTADA AMAZONAS INC AÑASCO DIAZ DOMINGO JUBILACION ADELANTADA AMAZONAS INC TORRES ROJAS CESAR HUMBERTO REINCORPORACION AMAZONAS INIA CHAPPA REYNA JOSE CRUZ REINCORPORACION -

Tabla De Puertos
TABLA DE PUERTOS NOMBRE PUERTO TRIGRAMA PUERTO PAIS OTROS PUERTOS ZZZ ANTIGUA PARHAM SOUND PMS ANTIGUA ST JOHNS STJ ANTIGUA ALGIERS ALG ARGELIA ANNABA ANB ARGELIA ARZEW ARZ ARGELIA BEJAA BEJ ARGELIA BENI-SAF BIS ARGELIA CHERCHELL CRC ARGELIA COLLO CLO ARGELIA DELLYS DLY ARGELIA DJIDJELLI DJI ARGELIA KELAH KEL ARGELIA MERS EL KEBIR MEK ARGELIA MERSA TOUKOUSH HERBILLIO MAU ARGELIA MOSTAGHANEM MSA ARGELIA NEMOURS NMR ARGELIA ORAN ORA ARGELIA PHILIPPEVILLE PPV ARGELIA PORT BREIRA PJR ARGELIA PORT DE LA CALLE PJM ARGELIA PORT KELAH PKL ARGELIA SKIKDA SKD ARGELIA TENES TNE ARGELIA TIPAZA TPZ ARGELIA DURRES DRS ALBANIA SHENGJIN SEJ ALBANIA VLONE VLO ALBANIA AMBOIM AMB ANGOLA AMBRIZ AMZ ANGOLA BAIA DOS ELEFANTS BDZ ANGOLA BAIA DOS TIGRES BTX ANGOLA BENGUELA BGL ANGOLA CABINDA CBD ANGOLA LOBITO LOB ANGOLA LUANDA LLU ANGOLA MOSSAMEDES MOS ANGOLA NOVO REDONDO NRO ANGOLA PORT ALEXANDER PLX ANGOLA PORTO AMBOIM PJX ANGOLA AVEAR AVE ARGENTINA ALMANZA ALA ARGENTINA BAHIA BLANCA BBL ARGENTINA BARRANQUERAS BRQ ARGENTINA BELLA VISTA BVS ARGENTINA BUENOS AIRES BAI ARGENTINA BUSTAMANTE BUM ARGENTINA TABLA DE PUERTOS NOMBRE PUERTO TRIGRAMA PUERTO PAIS CAMPANA CMA ARGENTINA CARMEN DE PATAGONES CDP ARGENTINA COLON COL ARGENTINA COMODORO RIVADAVIA CDD ARGENTINA CONCEPTION DEL URUGAY CDY ARGENTINA CONCORDIA CKA ARGENTINA CORRIENTES COR ARGENTINA CURTIEMBRE CEM ARGENTINA DIAMANTE DIA ARGENTINA EMPEDRADO EDO ARGENTINA ESQUINA ESQ ARGENTINA GALLEGOS GAO ARGENTINA HERNANDARIAS HES ARGENTINA IBICUY IBC ARGENTINA LA PAZ LPZ ARGENTINA LA PLATA LPL ARGENTINA LAVALLE LAV -

BIG TRANSITIONS in a SMALL FISHING VILLAGE: Late
Ti tle Page BIG TRANSITIONS IN A SMALL FISHING VILLAGE: Late Preceramic Life in Huaca Negra, Virú Valley, Peru by Peiyu Chen BA, Department of Anthropology, National Taiwan University, 2003 MA, Department of Anthropology, National Taiwan University, 2007 Submitted to the Graduate Faculty of the Dietrich School of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2019 Committee Membership Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Peiyu Chen It was defended on October 30, 2018 and approved by Dr. James Richardson III, Emeritus Curator, Carnegie Museum of Natural History Dr. Marc Bermann, Associate Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh Dr. Loukas Barton, Assisstant Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh Dissertation Director Dr. Elizabeth Arkush, Associate Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh ii Copyright © by Peiyu Chen 2019 iii I dedicate this dissertation to Mila†, the cat who spent half of his life waiting for me back home iv Abstract BIG TRANSITIONS IN A SMALL FISHING VILLAGE: Late Preceramic Life in Huaca Negra, Virú Valley, Peru Peiyu Chen, PhD University of Pittsburgh, 2019 Focusing on the data unearthed from the 2015 excavation in Huaca Negra, this dissertation aims to illustrate early human occupation in the Virú Valley to answer three research questions. (1) How can we add to our knowledge of the Late Preceramic Period -

A Virú Outpost at Huaca Prieta, Chicama Valley, Peru
Statecraft and expansionary dynamics: A Virú outpost at Huaca Prieta, Chicama Valley, Peru Jean-François Millairea,1, Gabriel Prietob, Flannery Surettea, Elsa M. Redmondc, and Charles S. Spencerc,1 aDepartment of Anthropology, Social Science Centre, The University of Western Ontario, London ON, N6A 5C2, Canada; bFacultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Peru; and cDivision of Anthropology, American Museum of Natural History, New York, NY 10024-5192 Contributed by Charles S. Spencer, July 28, 2016 (sent for review June 20, 2016; reviewed by Joyce Marcus and Charles Stanish) Interpolity interaction and regional control were central features of the rise of a local polity that started “asserting control of regional all early state societies, taking the form of trade—embedded in exchange networks previously held by the intruding core groups” political processes to varying degrees—or interregional conquest (ref.1,p.324). strategies meant to expand the polity’s control or influence over Redmond and Spencer’s work (5, 6, 10–12) has helped docu- neighboring territories. Cross-cultural analyses of early statecraft ment various key aspects of the expansionary dynamics of early suggest that territorial expansion was an integral part of the process states, including annexation strategies, administration practice, of primary state formation, closely associated with the delegation of and issues related to the cooption of indigenous leaders, delega- authority to subordinate administrators and the construction of core tion of authority, and responses to varying conditions of local outposts of the state in foreign territories. We report here on a competition or resistance (see also ref. 7). In a cross-cultural potential case of a core outpost, associated with the early Virú state, comparison of expansionary dynamics in primary state formations, at the site of Huaca Prieta in the Chicama Valley, located 75 km north Spencer (10) highlighted the correspondence in time between the of the Virú state heartland on the north coast of Peru.