Estudios Colombianos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
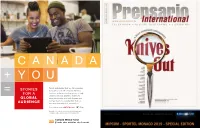
Stories for a Global Audience
T:225 mm C A N A D A T:290 mm + Y O U STORIES Talent and stories that are far reaching. = Canada has a wealth of talent, stunning FOR A locations and many funding options to help create stories that appeal to audiences GLOBAL around the world. Work with Canada and leverage business opportunities that can AUDIENCE take your next project to a new place. Discover more at CMF-FMC.CA Brought to you by the Government of Canada and Canada’s cable, satellite and IPTV distributors. WWW.PRENSARIO.TV WWW.PRENSARIO.TV CMF_20128_Prensario_FP_SEPT13_Ad_FNL.indd 1 2019-09-11 4:34 PM Job # CMF_20128 File Name CMF_20128_Prensario_FP_SEPT13_Ad_FNL.indd Modified 9-11-2019 4:34 PM Created 9-11-2019 4:34 PM Station SOS Daniel iMac Client Contact Emmanuelle Publication Prensario CMYK Helvetica Neue LT Std Designer Shravan Insertion Date September 13, 2019 Production Sarah Ad Due Date September 13, 2019 INKS Account Manager Sarah Bleed 235 mm x 300 mm FONTS PERSONNEL Production Artist Daniel SPECIFICATIONS Trim 225 mm x 290 mm Comments None Safety 205 mm x 270 mm 64x60 WWW.PRENSARIO.TV WWW.PRENSARIO.TV Live: 205 Trim: 225 Bleed: 235 //// COMMENTARY NICOLÁS SMIRNOFF Mipcom: Truth or Dare Prensario International ©2018 EDITORIAL PRENSARIO SRL PAYMENTS TO THE ORDER OF EDITORIAL PRENSARIO SRL OR BY CREDIT CARD. REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Nº 10878 Mipcom 2018 is again the main content event Also through this print issue, you will see ‘the Argentina: Lavalle 1569, Of. 405 of the year, with about 13,000 participants, newest of the newest’ about trends: strategies, C1048 AAK 4,000 buyers and almost 2000 digital buyers. -

Karaoke Catalog Updated On: 09/04/2018 Sing Online on Entire Catalog
Karaoke catalog Updated on: 09/04/2018 Sing online on www.karafun.com Entire catalog TOP 50 Tennessee Whiskey - Chris Stapleton My Way - Frank Sinatra Wannabe - Spice Girls Perfect - Ed Sheeran Take Me Home, Country Roads - John Denver Broken Halos - Chris Stapleton Sweet Caroline - Neil Diamond All Of Me - John Legend Sweet Child O'Mine - Guns N' Roses Don't Stop Believing - Journey Jackson - Johnny Cash Thinking Out Loud - Ed Sheeran Uptown Funk - Bruno Mars Wagon Wheel - Darius Rucker Neon Moon - Brooks & Dunn Friends In Low Places - Garth Brooks Fly Me To The Moon - Frank Sinatra Always On My Mind - Willie Nelson Girl Crush - Little Big Town Zombie - The Cranberries Ice Ice Baby - Vanilla Ice Folsom Prison Blues - Johnny Cash Piano Man - Billy Joel (Sittin' On) The Dock Of The Bay - Otis Redding Bohemian Rhapsody - Queen Turn The Page - Bob Seger Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler Ring Of Fire - Johnny Cash Me And Bobby McGee - Janis Joplin Man! I Feel Like A Woman! - Shania Twain Summer Nights - Grease House Of The Rising Sun - The Animals Strawberry Wine - Deana Carter Can't Help Falling In Love - Elvis Presley At Last - Etta James I Will Survive - Gloria Gaynor My Girl - The Temptations Killing Me Softly - The Fugees Jolene - Dolly Parton Before He Cheats - Carrie Underwood Amarillo By Morning - George Strait Love Shack - The B-52's Crazy - Patsy Cline I Want It That Way - Backstreet Boys In Case You Didn't Know - Brett Young Let It Go - Idina Menzel These Boots Are Made For Walkin' - Nancy Sinatra Livin' On A Prayer - Bon -

Sigue Invasión De Silverio Al Poder Legislativo
ADMITE HUGO CHÁVEZ ESTÁ LISTA TRIUNFO DE OPOSICIÓN ESCUELA DE INTELIGENCIA Pierde oficialismo tres estados DEL CISEN A 12 NACIONAL C 6 Año 56. No. 18,463 $5.00 Colima, CoIima Lunes 24 de Noviembre de 2008 www.diariodecolima.com LO OLVIDAN El templete que fue utilizado para que las autoridades presenciaran el desfile del 20 de noviembre sigue ahí, estorbando a los transeúntes en la calzada Galván. A un lado está el reloj que marca la cuenta regresiva para el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA Reclaman a Cavazos por bajar los salarios Es injusto y empleados de confianza podrían tomar la vía jurídica contra esta acción, advierte Aurora Espíndola Juan Carlos FLORES CARRILLO del gobernador Silverio Cavazos bajes”, puntualizó. tipo de acciones son “electore- nalmente a un trabajador no se FA/DIARIO DE COLIMA Ceballos, a quien le cubren todos Aclaró que los empleados te- ras” y no resuelven de fondo el le puede reducir su salario. DIPUTADA. Aurora Espíndola. A raíz del anuncio de la reduc- estos conceptos con recursos del men a que si reclaman la medida problema de falta de recursos ción de salarios, varios trabaja- erario”, señaló la legisladora. puedan ser despedidos como del gobierno, pues aunque han Los trabajadores dores del gobierno estatal han Por temor a represalias, los lo hizo público el gobernador, señalado que lo que se ahorre viven al día, pa- CASCABEL reclamado la medida por injusta, trabajadores no han comentado quien señaló que si no la acep- se destinará a obra pública, no gan sus deudas y denunció la diputada priista Au- nada al respecto, sin embargo, taban tendrían que salir del go- se ha aclarado concretamente rora Espíndola Escareño. -

Karaoke Catalog Updated On: 25/10/2018 Sing Online on Entire Catalog
Karaoke catalog Updated on: 25/10/2018 Sing online on www.karafun.com Entire catalog TOP 50 Tennessee Whiskey - Chris Stapleton Before He Cheats - Carrie Underwood Wannabe - Spice Girls Sweet Caroline - Neil Diamond Zombie - The Cranberries I Will Survive - Gloria Gaynor Don't Stop Believing - Journey Dancing Queen - ABBA Sweet Child O'Mine - Guns N' Roses Perfect - Ed Sheeran Piano Man - Billy Joel Amarillo By Morning - George Strait Bohemian Rhapsody - Queen Africa - Toto Always On My Mind - Willie Nelson Uptown Funk - Bruno Mars Black Velvet - Alannah Myles Me And Bobby McGee - Janis Joplin Friends In Low Places - Garth Brooks Fly Me To The Moon - Frank Sinatra Santeria - Sublime Take Me Home, Country Roads - John Denver Killing Me Softly - The Fugees Someone Like You - Adele Folsom Prison Blues - Johnny Cash Valerie - Amy Winehouse Livin' On A Prayer - Bon Jovi Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Wagon Wheel - Darius Rucker New York, New York - Frank Sinatra Girl Crush - Little Big Town House Of The Rising Sun - The Animals What A Wonderful World - Louis Armstrong Summer Nights - Grease Jackson - Johnny Cash Jolene - Dolly Parton Crazy - Patsy Cline Let It Go - Idina Menzel (Sittin' On) The Dock Of The Bay - Otis Redding My Girl - The Temptations All Of Me - John Legend I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston Ring Of Fire - Johnny Cash Turn The Page - Bob Seger Neon Moon - Brooks & Dunn My Way - Frank Sinatra These Boots Are Made For Walkin' - Nancy Sinatra Strawberry Wine - Deana Carter I Want It That Way - Backstreet -

Rebellious Detours: Creative Everyday Strategies of Resistance In
Rebellious Detours: Creative Everyday Strategies of Resistance in Four Caribbean Novels A dissertation submitted to the Division of the Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE IN PHILOSOPHY (Ph.D.) in the department of Romance Languages and Literatures of the College of Arts and Sciences 2012 by Iliana Rosales-Figueroa Master of Arts, University of Missouri (Columbia, MO, 2006) Committee Chair: Dr. P. Valladares-Ruiz Committee members: Dr. T. Migraine-George, Dr. M. Vialet ii Abstract This work is a comparative analysis of four postcolonial novels by Caribbean writers that resist Western power domination and dictatorships: Texaco (1992) by Patrick Chamoiseau, Le cri des oiseaux fous (2000) by Dany Laferrière, El hombre, la hembra y el hambre (1998) by Daína Chaviano, and Nuestra señora de la noche (2006) by Mayra Santos-Febres. My study incorporates authors from both the Francophone and Hispanic Caribbean, signaling a shared intense critique in literature that links these authors directly to their nations’ political control. My principal task in this dissertation is the examination of characters’ creation of non-violent strategies of resistance. I argue that, even though their maneuvers do not alter the course of history in each society, they question, destabilize, and undermine the autocratic governments in which they evolve. My theoretical framework draws from a wide, trans-regional variety of critics in Spanish, French, and English. Using in particular the critical thinking developed by Michel De Certeau and Édouard Glissant, the study explores how characters are subjects always “in motion”—in both the literal and figurative sense—who simply do not accept the physical and mental limitations imposed by the autocratic regimes, and take rebellious detours that allow them to produce their own rules that seem troublesome for some, but inspiring for others, who decide to imitate them. -

TRULY GLOBAL Worldscreen.Com *LIST 0120.Qxp LIS 1006 LISTINGS 1/14/20 4:16 PM Page 2
*LIST_0120.qxp_LIS_1006_LISTINGS 1/14/20 4:16 PM Page 1 WWW.WORLDSCREENINGS.COMTVL JANUARY IST 2020 INGNATPE & PRE-KIDSCREENS EDITION THE LEADING SOURCE FOR PROGRAM INFORMATION TRULY GLOBAL WorldScreen.com *LIST_0120.qxp_LIS_1006_LISTINGS 1/14/20 4:16 PM Page 2 MARKET FLOOR ABC Commercial MT 12 Chocolate Filmes 314 Great Movies Distribution MT 3 Multicom Entertainment Group 403 Shoreline Entertainment MT 1 ABC Japan 212 CITVC 325 Hat Trick International 203 Muse Distribution International 517 SIC MT 8 Adler & Associates Ent. MT 7 CJ ENM 125 High Hill Entertainment MT 30 NewCo Audiovisual 425 Star Contents MT 10 Alchimie 425 Creative TV Productions MT 34 ICEX Spain Trade & Investment 425 Newen Distribution 225 Stellar Yapim 415 All The Kids Entertainment 425 DCD Rights 300 Inside Content 425 NK Producciones MT 11 Story Productions 314 American Cinema International MT 5 Deutsche Welle MT 22 Inverleigh MT 35 Olympusat 501 TCB Media Rights 205 Ampersand 225 DLT Entertainment 105 Isla Audiovisual 425 Onza 425 Telco Productions 509 Andalucia Digital Multimedia 425 Drive 105 Jiangsu Broadcasting Corp. Intl. 325 Out There Productions MT 25 Teleimage Productions 314 ARTE Distribution 225 Earth Touch 105 Jynx Productions MT 23 PACT 105 The Television Syndication Company 404 Artico Distribution 425 Eccho Rights 309 Kansai TV 113 Premiere Entertainment MT 28 Toei Animation 215 Atresmedia TV 425 Electric Entertainment MT 2 KBS Media 125A Prime Entertainment Group 225 TT International Medya 415 ATV 318 Elo Company 314 KOCCA 125C Rabbit Films MT 14 Turkey -

El Legado De La Mariposa
View metadata,citationandsimilarpapersatcore.ac.uk Ficha de catalogación: CR863 P816-L Pontigo Alvarado, Manuel El legado de la mariposa / Manuel Pontigo Alvarado. −−1ª. ed. −− Cartago: M. Pontigo A., 2006. 369 p. ISBN 9968-9634-1-0 1. NOVELA 2. COSTA RICA Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, provided by El Legado de la interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Repositorio InstitucionaldelInstitutoTecnologicodeCostaRica Mariposa. © I. Manuel Pontigo Alvarado. MANUEL PONTIGO ALVARADO. Cartago Costa Rica. Teléfono 552-3618. ISBN: 9968-9634-1-0 M. Pontigo A. 2006. brought toyouby i ii CORE Impreso en Costa Rica. PREFACIO. Para: En él México de antes de la llegada de los españoles, no todo era Azteca. Había muchas ciudades-estado que Mis padres Manolo y Lupita. rivalizaban en esplendor y poder con la gran Tenochtitlan. Mi amada y paciente esposa Delfina. Ni todos los habitantes eran mexicas, ni tenían todo el Nuestros hijos: Manuel Esteban; Julio Alberto; Carlos poder que las crónicas hicieron creer. Muchos pueblos había Arturo; Marcelo. que no se sometían a su barbarie, en especial, los chichimecas, Especialmente para nuestras nietas y nietos con la una raza proveniente del norte que aprovechó la sapiencia de ilusión de que en cualquier lugar y momento tengan los toltecas formando una alianza poderosa llamada tolteca- siempre presentes sus raíces. -

La Casa De Los Espíritus Fue Llevada Al Cine Por Bille August En 1993
La novela recorre, con el paso de los años, la evolución de los cambios sociales e ideológicos del país, sin perder de vista las peripecias personales —a menudo misteriosas— de la saga familiar. Entrarán en escena los avances tecnológicos, la mudanza en las costumbres, las «nuevas ideas» socialistas y de emancipación de la mujer, el espiritismo y los fantasmas comunistas, hasta desembocar en el triunfo socialista y el posterior golpe militar. Estas convulsiones afectarán a la familia de Esteban Trueba — cuyos miembros poseen siempre algún rasgo extravagante y desmedido— con distintos matices de dramatismo y violencia. El viejo terrateniente envejece y, con él, una forma de ver el mundo basada en el dominio, el código de honor y la venganza. La casa de los espíritus fue llevada al cine por Bille August en 1993. Antonio Banderas, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Jeremy Irons encarnaron a los personajes principales. Isabel Allende La casa de los espíritus * ePub r1.6 Piolin 10.04.2020 Título original: La casa de los espíritus Isabel Allende, 1982 Retoque de portada: Piolin Editor digital: Piolin ePub base r2.1 A mi madre, mi abuela y las otras extraordinarias mujeres de esta historia. I. A. Prólogo Zoé Valdés Demoré varios años después de su publicación antes de iniciar la lectura de la novela que consagró definitivamente a Isabel Allende. Es algo que hago siempre con los libros o películas que intuyo tendrán un valor importante para mí, pocas veces asisto a un estreno sólo porque la crítica me obligue, y prefiero guardar un libro hasta tres meses o algunos años más tarde de la edición para sumergirme en su lectura. -

PEDRO LEMEBEL Loco Afán Ilustración De Tapa: Banksy - Gay Cops Kissing DEMASIADO HERIDA
PEDRO LEMEBEL Loco Afán Ilustración de tapa: Banksy - Gay Cops Kissing DEMASIADO HERIDA 3 La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular) Santiago se bamboleaba con los temblores de tierra y los vaivenes políticos que fracturaban la estabilidad de la joven Unidad Popular. Por los aires un vaho negruzco traía olores de pólvora y sonajeras de ollas, "que golpeaban las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas". Esas damas rubias que, pedían a gritos un golpe de Estado, un cambio militar que detuviera el escándalo bolchevique. Los obreros las miraban y se agarraban el bulto ofreciéndoles sexo, riéndose a carcajadas, a toda hilera de dientes frescos, a todo viento libre que respiraban felices cuando hacían cola frente a la UNCTAD para almorzar. Algunas locas se paseaban entre ellos, simulando perder el vale de canje, buscándolo en sus bolsos artesanales, sacando pañuelitos y cosméticos hasta encontrarlo con grititos de triunfo, con miradas lascivas y toqueteos apresurados que deslizaban por los cuerpos sudorosos. Esos músculos proletarios en fila, esperando la bandeja del comedor popular ese lejano diciembre de 1972. Todas eran felices hablando de Música Libre, el lolo Mauricio y su boca aceituna, de su corte de pelo a lo Romeo. De sus jeans pata de elefante tan apretados, tan ceñidos a las caderas, tan apegados a su ramillete de ilusiones. Todas lo amaban y todas eran sus 4 amantes secretas. "Yo lo vi. A mí me dijo. El otro día me lo encuentro". Se apresuraban a inventar historias con el príncipe mancebo de la televisión, asegurando que era de los nuestros, que también se le quemaba el arroz, y una prometió llevarlo a la fiesta de Año Nuevo. -

Warwick.Ac.Uk/Lib-Publications
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/102820/ Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications THE CARIBBEAN IN TRANSLATION: REMAPPING THRESHOLDS OF DISLOCATION Laëtitia Saint - Loubert Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of PhD University of Warwick Yesu Persaud Centre for Caribbean Studies November 2017 TABLE OF CONTENTS Introduction: Genette’s thresholds at a crossroads 1 1. Relocating Caribbean thresholds in translation 12 1.1. Liminality in translation: bordering on criminality? 12 1.2. Caribbean thresholds: enclaves of cultural resistance 20 1.3. The Caribbean in translation: walking da tide - rope of in - betweenness 29 2. Authenticating the Caribbean: thresholds of (re)appropriations and (dis)locations 39 2.1. Pre/postfacing or the art of endorsing Caribbean literature in translation 39 2.1.1. (Re)creating pan - Caribbean filiations 42 2.1.2. Labours of love on the limens of ‘tra nsformance’ 46 2.2. Thresholds of opaque revelations 54 2.2.1. Caribbean authenticity or the ‘unsheathing of the tongue’ 56 2.2.2. New rites/rights of passage for Caribbean untranslatabilities 61 3. The trial of the border: from inhospitable thresholds to liminal reciprocities 67 3.1. -

Actualización De La Regla De Ocha-Ifá Religión Y Poesía
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLA DE OCHA-IFÁ RELIGIÓN Y POESÍA AFROCUBANA A Dissertation by RENÉ RUBÍ CORDOVÍ Submitted to the Office of Graduate and Professional Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Chair of Committee, Alain Lawo-Sukam Committee Members, Hilaire Kallendorf Richard Curry Eduardo Espina Evan Haefeli Head of Department, José Villalobos May 2018 Major Subject: Hispanic Studies Copyright 2018. René Rubí Cordoví ABSTRACT In the religious system known as Regla de Ocha-Ifa, changes occur that are important today for the reconfiguration of identity and cultural elements of Cuba and its diaspora. One of the most accepted concepts to explain the evolution of Cuban society is the concept of transculturation offered by Fernando Ortiz. Through it are defined historical and social processes that shaped the structure of Cuba as a nation. But this concept must be understood as a living phenomenon, constantly evolving. Therefore, this theory is applicable to the phenomenon of the Rule of Ocha-Ifa today. Emerging in Cuba and based on the religious heritage of the Yoruba ethnic group in Africa, the Rule of Ocha-Ifa is one of the longest established religious forms in Cuban society. This research updates the presence of Ocha as an indispensable element to explore and redefine the current state of Cubans inside and outside Cuba. It also reveals a new stage of the impact of African religions in America and Europe. In a second phase, this research demonstrates the importance of the influence of the Rule of Ocha-Ifa on Afro-Cuban poetry, establishing a close link among religion, poetry and society as inseparable elements. -

University of Oklahoma Graduate College
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE NOMADISMO, POÉTICA DE LA DESOLACIÓN E INTERTEXTUALIDAD EN EMPRESAS Y TRIBULACIONES DE MAQROLL EL GAVIERO, DE ÁLVARO MUTIS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By CARLOS GERARDO TORRES RODRÍGUEZ Norman, Oklahoma 2013 NOMADISMO, POÉTICA DE LA DESOLACIÓN E INTERTEXTUALIDAD EN EMPRESAS Y TRIBULACIONES DE MAQROLL EL GAVIERO, DE ÁLVARO MUTIS A DISSERTATION APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES, LITERATURES, AND LINGUISTICS BY __________________________ Dr. José Juan Colin, Chair __________________________ Dr. Nancy LaGreca __________________________ Dr. Luis Cortest __________________________ Dr. Grady Wray __________________________ Dr. James Cane-Carrasco © Copyright by CARLOS GERARDO TORRES RODRÍGUEZ 2013 All Rights Reserved. Agradecimientos Ante todo quiero manifestar mi profunda gratitud a José Juan Colín, mi director de disertación, por su constante apoyo, confianza y entusiasmo a lo largo de todo el proceso de escritura de este proyecto. La claridad de sus comentarios durante nuestras reuniones y su actitud proactiva en los momentos difíciles me ayudaron a evitar lugares comunes, a redefinir mi proyecto y a resolver las dificultades que se iban presentando al escribir cada uno de los capítulos. A Nancy LaGreca le agradezco sus comentarios durante nuestras prolíficas reuniones, su respaldo y estímulo a lo largo de todos mis estudios académicos y en especial durante la disertación. Su gran entusiasmo, sus consejos y su impecable profesionalismo son un modelo a seguir. A Grady Wray por su pasión y vehemencia en las clases que tomé con él y por su detallada lectura de mi proyecto. Su rigor crítico y sus minuciosas preguntas fueron muy valiosos para esclarecer algunos pasajes conceptuales en mis capítulos.